Marzo 08, 2007
CIBERCULTURA Y TECNOVIRTUALIZACION DE LA HISTORIA
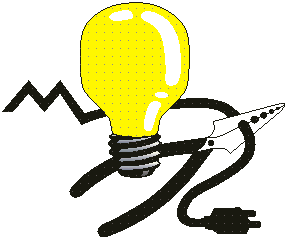
Carlos Fajardo Fajardo
carfajardo@hotmail.com
EL HEROÍSMO HISTORICO
Si el siglo XIX y la mayor parte del XX fueron siglos épicos, prestos a conquistar el futuro, preocupados por el progreso, la unidad nacional, el desarrollo y, sobre todo, ambiciosos de la "totalidad histórica", el XXI se presenta como un siglo ingrávido, desterritorializado por lo global, donde la historia se tecnovirtualiza a pasos vertiginosos.
La voluntad colectiva, como proceso para construir historia, junto a la confianza en la edificación de lo social y lo nacional, son los conceptos centrales de la modernidad triunfante que desde la Revolución Francesa y la independencia de la Unión Americana, se asumieron como vitales para salir de las trampas de una mentalidad premoderna. La racionalización de la realidad significaba creer en el progreso y el futuro, impulsar la movilidad de fuerzas, conquistar el poder económico y político, racionalizar el trabajo y las formas de producción (el mercado, la empresa y el consumo), construir una sociedad de bienestar con justicia social. De este historicismo racional se desprende la idea de Revolución, la cual, a la vez, está íntimamente unida a la concepción de tiempo lineal e irreversible proveniente del cristianismo y secularizada por la Modernidad de aventura. Unión entre razón y fe tras la conquista de una victoria concreta gracias a la unidad colectiva-el pueblo como soberano- en busca de su propio futuro. Destruir un orden antiguo hasta encontrar uno nuevo, subordinando las voluntades individuales a la "gran voluntad histórica" revolucionaria y épica. Heroísmo histórico unido a la fragua del "actor social" y a la "necesidad histórica" - tan importantes para el Iluminismo- como a la petición de una "responsabilidad histórica" - tan cara para el marxismo-.
El hombre como actor y autor de su propia historia; la razón y el sujeto edificando un mundo que supla la necesidad por libertad; la marcha hacia la Bella Totalidad; confianza en la praxis social conocedora de las leyes de la historia y transformadora de las mismas, son los supuestos de un historicismo activo y problemático, sintetizados en los procesos dialécticos de desgarramiento e integración. Al desear llegar al "para sí", la historia se ubica como la más importante fuerza colectiva que somete a las individualidades al Estado y a la objetividad social. Esta idea de unidad entre el ciudadano, la sociedad civil y las proclamas del historicismo activo, posee la pretensión de lograr una racionalización que garantice un orden social mejor cuyas consecuencias últimas son el dominio y la expansión de lo económico, lo político, lo cultural por el espacio de la vida cotidiana. Según su proclama, lo que vale para lo colectivo vale también para lo individual. Integración a lo objetivo, desintegración de lo subjetivo. Universalidad histórica cuya contraparte es la particularidad conflictiva y deseante de los sujetos sociales. Así, la idea de historicidad se asocia a una racionalización hegemónica que aparenta "armonía política" con la subjetivación comprometida en los proyectos de construcción de Nación, Estado, Libertad, Desarrollo, Futuro. La "responsabilidad histórica", tantas veces exigida a las individualidades, se entiende entonces como un concepto cargado de conflictos y digresiones que lleva, por una parte, la utopía de la racionalidad ético-política de bienestar social, pero por otra, la realidad de un despotismo dictatorial y totalitario, ejercido por la razón excluyente y homogeneizadora. La exigencia al individuo para que se institucionalice como sujeto heroico histórico, revelará sus resultados en los totalitarismos tanto de derecha como de izquierda en el siglo XX.
Las semejanzas entre la concepción cristiana y la modernidad respecto a la historia se manifiestan claras, y nos ayudan a comprender los objetivos concretos de ésta última en busca de una temporalidad secular racional. Dichas semejanzas podemos rastrearlas a través de las ideas que el cristianismo posee de la historia como tránsito y fatalidad, como tiempo lineal irreversible que conduce a la eternidad. De estos conceptos a la noción de utopía hay sólo un imperceptible paso. La trascendencia, que en el cristianismo está unida a la Providencia, en la modernidad se configuró en inmanencia del progreso y, en una escala mayor, en la confianza sobre el futuro. Estos son los antagonismos de una modernidad mesiánica que ha matado a Dios, pero lo ha buscado en otros reinos, es decir, en la utopía histórica, la cual trata de superar lo imperfecto por medio de una racionalidad económica y sociopolítica. La fatalidad, la catástrofe y el tránsito temporal cristianos se mutaron en la modernidad por la idea de Ruptura y Revolución. Lo irreversible se encuentra ya en la conciencia de lo lineal inevitable; el "Todavía no" utópico es la fuerza inmanente de la razón moderna que se aventura a conquistar metas en la trascendencia histórica. Gracias a los obstáculos que el tiempo lineal impone, la humanidad marcha por rupturas hacia la Gran Totalidad. Historia agónica junto a historia integrada. Fenomenología de la esperanza moderna mesiánica.
Pero, ¿qué ha pasado con estas teleologías histórico-modernas en la últimas décadas? ¿En qué se han mutado las propuestas de acción y praxis históricas, de actor social, responsabilidad y compromiso histórico? ¿Queda todavía un proyecto de ciudadanía política, integrada a la construcción de futuro, Nación, ruptura histórica?
El adiós a las revoluciones, el eclipse de la razón, como fue denominado por las escuelas críticas; el agotamiento de las ideas de Totalidad y Fundamento último, nos llevan a plantear nuevas formas de pensar la historia y lo social, formas que dialogan con las cartografías de un mundo económicamente globalizado y mundializado en su cultura; novedosos mapas atravesados y transformados por la revolución microelectrónica y la cibercultura postindustrial; rupturas profundas en los principios unitarios, universales de la racionalidad histórica. Crisis de sentidos últimos y de lo dado por supuesto.
HACIA UNA CIUDADANIA VIRTUAL
Vivimos tiempos de intercambios, de rupturas y unificaciones. La mayor parte de las esferas económicas y culturales se están desterritorializando. El mundo actual sufre y goza de su transitoriedad por espacios activos, movilizados gracias al gran macrorrelato del consumo y del mercado. Lo global se localiza para poder vender y expandir sus productos en la cotidianidad; a la vez se deslocaliza, construyendo memorias, imaginarios y sensibilidades masivas en un público comprador y consumidor de productos simbólicos y materiales. De allí sus contradicciones. Unifica y disuelve. Congrega imaginarios y mercados, como también dispersa las sensibilidades populares y regionales. En torno a esta amalgama geocultural, se encuentra una Tecnoesfera o Tecnocultura que invade lentamente la vida particular y colectiva de todos los continentes. La sociedad de la información, el flujo de las transmisiones telemáticas, se han constituido, junto al mercado y al consumo, en nuevos macrorrelatos para el siglo XXI, llenando los vacíos, angustias y derrotas que deja el hundimiento de los macroproyectos modernos. Internet, paralelo a los medios trasnacionales económicos y culturales, está ayudando a constituir una memoria colectiva mundial, que desterritorializa no sólo los procesos autónomos nacionales y regionales, sino la mayoría de categorías que se gestaron en una modernidad triunfante y en la modernización industrial creciente. Tal es nuestro contorno.
Puestos en cuestión los mitos de racionalización social, de horizonte, conciencia y compromiso histórico, de inmanencia en el futuro, progreso, desarrollo comunitario, unidad y búsqueda de la Gran Totalidad, las utopías últimas y descripciones dogmáticas del mundo; perdido el sentido de linealidad irreversible del tiempo y de historia agónica, la pretensión de volver al ciudadano un "actor social", que implica revolución y ruptura, suena inútil, pues se agota su pulsión política. El "Todavía no", asumido por la modernidad de aventura y vanguardista, ya no es posible en un mundo que necesita metas inmediatas y a su alcance. Así, al ponerse en crisis los sistemas fundamentalistas metafísicos de la fenomenología de la esperanza, se piensa en un ser sin horizontes históricos que asume una fenomenología de la inmediatez, donde todos los heroísmos colectivos pierden sentido y ya no son, por lo tanto, ejemplos a seguir. Desde entonces se reivindica el acontecimiento presente, instantáneo; se suprimen las proclamas y manifiestos propios de una cultura contestataria, se ensalzan los nihilismos pasivos en detrimento de los nihilismos combatientes. El voluntarismo histórico racional, tan grato a la Ilustración, queda reducido a una mermelada de productos museoficados e inútiles. La razón crítica secular, ha dado paso a la razón pragmática, empirio-crítica. De la frase de Schiller "sólo aquello que todavía no ha ocurrido no envejece", hemos pasado al eslogan "hacer más, ganar más tiempo, ser más fuertes". De la razón de la utopías al aburrimiento de la razón utópica.
La modernidad fue y ha sido historicista, determina su inmanencia temporal desde lo real concreto. De esta manera, se entiende su afán de transformación de las condiciones materiales, lo cual tuvo en su momento gran importancia. La posmodernidad cibercultural, en cambio, es trans-histórica y se determina desde lo virtual. Por ello el concepto de transformación -Revolución- no opera, en tanto que se impone lo ingrávido, la levedad, la trans-territorialización virtual. Si la modernidad convirtió a la naturaleza en Realidad, la posmodernidad tecnocultural está mutando la Realidad real en iconosfera telemática. De las guerras duras a las guerras blandas. De la historia a la trans-historia tecnovirtual.
El ser político, el sujeto histórico, la sociedad civil, sienten y legitiman la ingravidez con su deficiente -y a veces inexistente- sentido de participación ciudadana. Desgravitada la historia, como si asistiéramos a ella a través de un vídeo juego, ya no es importante plasmar en su cuerpo nuestra praxis e ideas de innovación. Como sujetos, vemos que nuestra acción no produce ningún sacudimiento real a escala colectiva, por lo que la frase de André Malraux "hay que dejar una cicatriz sobre la tierra" es un extraño y legendario sueño de los tiempos épicos del siglo XX. Pérdida de pertenencia y participación en la agonía social; reivindicación de la inutilidad virtualizada de la convivencia.
Los encuentros ciudadanos en la dependencia social, el diálogo vivo, real y creador de la cotidianidad con sus golpes, angustias y gratitudes, se ven ahora esfumados en una cultura que no dialoga sino que se insimisma, se des-encuentra por medio del mono-vídeo y de la evaporización de la palabra como constructora del Ser. La palabra- diálogo, tan importante para la edificación de la democracia real participativa, se cambia por el monologismo virtual, por la ciber o tele-ontología, cuya dictadura es aceptada y asimilada. Del café o el bar bohemios, con sus tertulias de encuentros ciudadanos, al café-net virtual o desencuentros de ciudadanos consumidores mundializados. Del espacio público local, que es a la vez concentración y digresión civil, al espacio virtual global, que es intimismo y desencuentro multicultural incivil.
Lo ideal sería que estas intimidades multiculturales -mundializadas en su imaginario por el mercado de objetos y simbólicas- formaran un espacio de participación y pertenencia desde lo global, constituyéndose en ciudadanías virtuales, cuya gestión política tuviera repercusión en la gerencia mundial, nacional y regional. De esta forma la pantallización y lo digital, facilitarían espacios públicos virtuales en red, cuya palabra iconosférica representativa, ayudara en la construcción de la sociedad civil concreta y en las demandas y ofertas de una cultura multiforme.
Sabemos que la Vídeo Política (Giovanni Sartori), la democracia digitalizada, la ciudadanía virtual, que se han ido formando en el mundo de la Internet, están manifestando su presencia real en algunos micro aspectos de la vida cultural y política, como en grupos de debate, encuentros de artistas, diálogos entre minorías, muy a pesar que en el chat entre los jockeys informáticos se observe una despolitización masiva y el consumo de excremencias culturales.
Al aprovechar la red digital para situarse en el mundo como sujetos activos y ciudadanos múltiples, aunque virtualizados, el sentimiento de ingravidez histórica puede irse superando hasta lograr una participación colectiva en algunos micro espacios o micro poderes reales.¿Una nueva forma de utopía histórica y de fenomenología de la esperanza? Estamos presenciando el nacimiento de unas utopías telemáticas y de actores sociales vídeo-prácticos, los que -sin retornar a las nociones de gravidez moderna- dejarán una cicatriz sobre la tierra blanda de las redes. Cambio de gnoseología y de concepto de praxis política. Pero a pesar de estos optimismos, sabemos también que los nuevos macro relatos: el consumo, el mercado e Internet, poseen un espíritu de invasión y ocupación total del espacio comunicativo; son sistemas globalitarios (Paul Virilio), globales y totalitarios, que construyen Estados-Red (Manuel Castells) y reparten su autoridad por lo largo de su estructura rizomática. Sus funciones ahora se han centrado en vigilar, anunciar y vender (Ignacio Ramonet). No sólo son "la calle comercial más larga del mundo" (Bill Gates), sino una central policiva planetaria, de control y vigilancia ciber, con policías virtuales que patrullan las autopistas informáticas de la "República electrónica" (Román Gubern). Internet vigila y vende, controla y, a veces, puede castigar con la indiferencia y aislamiento al ciudadano consumidor virtual. Vende consumidores a los anunciantes en los países que poseen infraestructura para la proyección y desarrollo en la red. Los países pobres quedan marginados de las nuevas formas del mercado global y del quehacer político virtual. A estos se les despolitiza y no se les incluye en los sistemas financieros mundiales, dejando a los sujetos inactivos y excluidos de las nuevas repúblicas y sociedades civiles virtuales.
Como propuesta, los ciudadanos virtualizados deben luchar para entrar al debate, creando espacios de diálogos activos con una profunda misión de resistencia a la despolitización de sus opiniones y participaciones. De allí surgirán nuevas fronteras y cartografías de confrontación política y cultural. Los espacios públicos multiculturales de los sujetos se podrán comunicar en su no presencia, a distancia, como comunidades invisibles que se integran al "País de Ninguna Parte" (R. Gubern) configurado por Internet. La resistencia de los sujetos virtuales ante la sensación de ineficacia de su praxis social, debe aprovechar todos los impactos que las tecnologías están produciendo en las estructuras tradicionales de lo real. Así, la noción de hiper concentración del tiempo y del espacio por la velocidad; la eliminación de los conceptos de trayecto (salida, viaje, llegada) y de tiempo lineal (presente, pasado, futuro); las visiones teleobjetivas; la ciber ontología, serán las bases de nuevas formas de actividad política y no propiamente la causa de rechazo y de tecnofobia por parte de algunos teóricos que ven en ellas un profundo golpe a la modernidad clásica crítica. De hecho, a partir de las redes, es factible (y se está ya produciendo) realizar una fuerte presencia de propuestas y actividades que impacten en la mundialización cultural, aprovechándose del mercado global y del consumo para construir públicos-lectores críticos, superando a los públicos-masa. Se trata de llegar al ágora virtual, cuya presencia es mínima en comparación con el hiper centro comercial, pero importante en la conformación de grupos multiculturales telemáticos prontos a establecer contacto escritural hasta lograr un microespacio público y político en la red.
Las tipologías y estructuras de Internet, con sus flujos asistemáticos, expansivos, dispersos, donde existe mucha información, hay que cualificarlos e integrarlos para que de esa "gran librería desordenada" como la llama Umberto Eco, se aproveche todo lo que sirva en la construcción de la sociedad civil global virtual. Asimilar su gran espacio público de frágiles y fugaces conexiones, hasta generar un intercambio proyectivo, sin olvidar que tal vez sea esto lo más difícil de conseguir debido a lo efímero de sus imaginarios reducidos al consumo, uso y deshecho, tres acciones que nos sumergen en la fenomenología de la inmediatez. Al realizar estos tres movimientos en la red el "ahora" toma la delantera, convirtiéndose en lo más importante, y el "aquí" poco interesa. Se hace visible entonces la des-realización de lo real concreto.
De tal manera que Internet ha edificado también una memoria que privilegia el presente al contraer el futuro y el pasado en el "ahora". Los cibernautas actuales y futuros están en vía de proyectar otra concepción de memoria que contradice a la tan exaltada y necesitada "memoria histórica" de la modernidad. He aquí que comenzamos a sentir el nacimiento de una historia de la inmediatez. El verso de T.S.Eliot en sus Cuatro Cuartetos se nos manifiesta en este "ahora" de forma aterradora: "si todo tiempo es eternamente presente / todo tiempo es irredimible. / Lo que podía haber sido es una abstracción / que queda como perpetua posibilidad / sólo en un mundo de especulación".
"Perpetua posibilidad". Tal vez esta memoria fugaz, simultánea, heterodoxa, múltiple, dispersa, imprecisa y mundializada, que va en contravía de una memoria grávida, crítica, histórica, se deba deconstruir y aprovechar desde un presente a distancia que se unifique e integre para formar aquella "Perpetua Posibilidad" poetizada por Eliot; esa constancia permanente de fundación de lenguajes y actividades en Internet, los cuales -aunque efímeros- sean el resultado de un mundo que está cambiando su idea de permanencia en la historia. Hacia una memoria global instantánea, inmediata, ubicua y fugaz. He aquí otra nueva categoría de lo virtual. ¿Cómo aprovecharla para la formación de ciudadanías y sujetos activos virtuales? Olvidándonos del concepto de permanencia. Las nuevas generaciones no desean permanecer sino vivir su vida despojados de heroísmos históricos, de compromisos frente a un macro futuro y un macro progreso. En la red y en lo real, su afán está en formar "tribus virtuales globales" y "tribus urbanas reales" que asuman sus gustos por lo inmediato y el desecho despreocupado.
Desde luego que las generaciones educadas por la virtualización, son demasiadas recientes para que hayan conformado una conciencia sobre su participación político- cultural en el mundo de la cibercultura, por lo que gerencian su desfachatez y poco interés hacia el concepto de acción histórica. Las sospechas sobre la politización y actividad creativa de esta tecno-generación es abundante en los círculos teóricos. Sólo una actitud diferente frente al auge y manejo de la vitualidad de lo social, facilitará el desplazamiento del pragmatismo tecnócrata y utensiliar hacia una praxis creativa resistente desde y por las redes telemáticas. Llegado el momento, las generaciones virtuales formarán sus acciones sociales y responsabilidades históricas, distintas, eso sí, a las tradiciones óntico-epistemológicas que han dominado hasta hoy día las concepciones occidentales.
Estos tipos de resistencias informáticas pueden ser una de las formas de confrontación que sobrevivan, al menos en cuanto los espacios públicos estén virtualizados y no produzcan ningún coste real los proyectos realizados por ciudadanos y activistas sociales. Como ya hemos dicho, en esto radica la importancia del trabajo de informáticos críticos los cuales, durante el siglo XXI, es posible que surjan como necesidad y posibilidad socio-política e histórica.
MARZO DE 2001
Carlos Fajardo Fajardo nació en Santiago de Cali. Poeta y ensayista. Filósofo de la Universidad del Cauca. Magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana y candidato a Doctor en Literatura de la UNED (España). Se desempeña como profesor en la Universidad Distrital y Universidad INCCA de Colombia. Ha publicado entre otras obras Origen de Silencios. Fundación Banco de Estado, Popayán (1981), Serenidad Sitiada, Si Mañana Despierto Ediciones, Bogotá (1990), Veraneras, Si Mañana Despierto Ediciones, Santafé de Bogotá (1995), Atlas de callejerías. Trilce Editores, Santafé de Bogotá (1997) y varios ensayos nacional e internacionalmente. Ganador del premio de poesía Antonio Llanos, Santiago de Cali 1991; Mención de Honor en el Premio Jorge Isaacs 1996 y 1997, Mención de Honor Premio Ciudad de Bogotá,1994. Su libro Charlas a la Intemperie. Un estudio de las sensibilidades y estéticas de la modernidad y posmodernidad, fue publicado en noviembre del 2000 por la Universidad INCCA de Colombia.
© Carlos Fajardo Fajardo 2001
Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid
Marzo 06, 2007
Sobre Espacio Público y otras Articulaciones
La enajenación del espacio público en la era de la globalización.
Omar Rancier
• Arquitecto
Primera Parte
1-Ciudad, Espacio Público y Espacio Virtual.
Los espacios públicos indiscutiblemente son los que hacen posible la ciudad.
La ciudad como intersticio, como vía o como expresión democrática de la vida ciudadana.
Una ciudad sin idea de espacio público no es una ciudad que se recuerde ni que se tome como referencia.
El espacio privado, las edificaciones, solo existen en ese umbral, amplio y estrecho a la vez, definido y difuso, que es el espacio publico.
Algunas experiencias contemporáneas de cierta forma redefinen la interpretación y el uso que el hombre del siglo XXI da al espacio urbano.
La irrupción del automóvil a principios del siglo XX y la selectiva omnipresencia informática en los finales del siglo pasado e inicios del siglo XXI; han incidido en la construcción de una manera diferente de usar el espacio que va desde el diseño de una red especializada para el automóvil a otra red especializada para los cibernautas
La imposición y la superimposición de estas redes, por una parte, ha incidido en un circulo vicioso de uso y desuso físico de los espacios públicos, creando serios problemas de seguridad ciudadana, principalmente en los países desarrollados, por la tendencia de realizar desde el hogar actividades que usualmente se realizaban en la ciudad, como son las compras y algunas actividades lúdicas, lo que ocasiona la despoblación, por abandono, de los espacios públicos dejando el campo abierto a la ocupación criminal. Eso por una parte y por otra: “la consolidación de una red – network - de espacios virtuales de comunicación y actividades - según Saskia Sassen - afecta a las ciudad en las categorías de centralidad y periferia, escala, influencia regional y mundial, vinculación al territorio, hipermovilidad y transformación.”
La construcción de la ciudad se ha dado, a través de la historia, por la conformación del espacio publico, expresión ultima de las aspiraciones democráticas de una sociedad y se ha deconstruido por la superposición de la red vial y la network virtual.
La propuesta neoliberal y globalizadora, ha repercutido en la idea de la aldea global como espacio virtual, en el comercio y en la pérdida sistemática del espacio público real, que, entendido como mercancía, es pasible de la compra y la venta por parte de los sectores globalizadores detentadores del poder económico.
Si a esta escena, medio virtual medio real, un cyborg urbano, le agregamos uno de los componentes esenciales para que el espacio público se convierta en una propuesta de calidad de vida, como son los servicios, tenemos la escena completa.
Producto de la visión globalizadora y de libre mercado que auspicia el nuevo poder mundial, los servicios se tratan de privatizar creando por un lado un entramado de control para el nuevo sistema de dominación y por otro lado haciendo más dramática la diferencia entre los que tienen y los que no tienen.
Solo los servicios más primarios y que no dependen fundamentalmente de la tecnología, como el desagüe pluvial y sanitario, se siguen situando como servicios públicos de una mediatizada democratización, y aun estos están siendo segregados en términos de calidad.
Santo Domingo, como ciudad Cyborg-paleolítica, se inserta en esta escena de dominación global donde la pérdida del espacio público ha tenido su última expresión dentro de este esquema de dominación, en la urticante presencia de los muros New Jersey que cercenan la calle Leopoldo Navarro frente a la embajada norteamericana luego de la tragedia del 11S.
Sin embargo la ciudad del siglo XX; que ha sido desconstruida, hace esfuerzos por regenerarse y construirse de nuevo, la pregunta es ¿en cual de los espacios disponibles de la contemporaneidad se construirá la nueva ciudad del siglo XXI, en un espacio físico cada vez mas disminuido o en el espacio virtual cada vez más controlado?
De nuevo Saskia Sassen nos señala el camino que construye la nueva elite financiera a partir del network virtual cuando dice: “Las actividades que realiza el hombre se desarrollan cada vez mas en espacios virtuales, carentes de realidad física. La digitalización expande los limites geográficos de las operaciones a una escala mundial.”
Esta expansión es lo que define el control que le interesa a la economía global, esto significa la perdida del valor del espacio físico a favor de la virtualidad digital y de la dominación real.
El sistema de dominación apuesta por la network antes que al espacio físico; la ciudad y con ella sus ciudadanos, que finalmente son entidades físicas, apuestan por la reconstrucción de un sistema de valores enraizado con una realidad física mediata e inmediata que son las que conforman eso que llamamos cultura.
En este siglo XXI, como en los siglos anteriores, la ciudad debe hacerse amable a partir de la construcción de sus valores culturales, entre los cuales debemos incluir la network, como aporte de esta época, y los servicios; las alcantarillas y los bits, pero siempre a partir de la conciencia de nuestra propia espacialidad física y del espacio concreto.
2-El Espacio Concreto vs. El Espacio Virtual
Frente a una realidad como la descrita, una de las cuestiones fundamentales debe ser la definición de los límites entre el espacio concreto, entendido como el espacio conformado por entidades reales, la arquitectura, y el espacio virtual, aquel que S. Sassen describe como “carente de realidad física”.
La aceptación del espacio virtual se ha consolidado en los países desarrollados y en los sectores de ingresos altos y medio de los demás países; los sectores desposeídos de la sociedad al no tener acceso al Network, o tener acceso marginal, no han sucumbido a la seducción de los bits; esta condición al mismo tiempo de que acentúa su marginalidad social, deja abierta una opción que debe estudiarse con cuidado por cuanto presenta una peligrosa dualidad de factores positivos (el reconocimiento del espacio concreto) y negativos (la imposibilidad de acceso al Network comercial) que pueden aumentar el control social y la dominación centralizada en las sociedades contemporáneas sobre todo en las más pobres.
Los límites de estas dos condiciones espaciales coexisten en la interfase del monitor del computador del espacio concreto, lo que define obviamente la preeminencia de lo real, pero las relaciones que implica el Network, define una serie de contactos económicos que a su vez transfieren parte de esa preeminencia a la red virtual.
Lo preocupante es que esa transferencia es cada vez mayor, en perjuicio del uso del espacio concreto.
Las relaciones existenciales contemporáneas se han envuelto en un affaire erótico con los medios informáticos y de comunicación de una manera total, desde la imposibilidad de participar en la red comercial si no participamos dentro de la Network, hasta la construcción de opinión pública, vectores de consumo, sexo cibernético y mega divas pitxeladas.
Después de todo se ha repetido hasta el cansancio que la información es poder.
El atractivo que presentan las posibilidades de la informática y sus manejos mediáticos a través de la Network y de sus softwares, ha seducido por igual al hombre común y al empresario, al consumidor y al productor, al maestro y al aprendiz, llegando a un peligroso proceso de inversión de los valores sensoriales, donde lo real es lo virtual.
Esta negación de la realidad la encontramos los temas mas populares del negocio del espectáculo de la virtualidad, como en la película "The Matrix", de los hermanos Wachowski que, siendo una exageración del tema del control corporativo concreto tratado por George Orwell en su obra de los años ´50 del siglo pasado “1984”, se nos presenta como una aproximación al control virtual contemporáneo.
La contradicción entre el espacio virtual y el espacio concreto (evito intencionalmente referirme al “espacio real”), podría ser intrascendente para muchas personas, pero un dato no deja de ser alarmante: en los EUA el ciudadano promedio usa el espacio público solamente dos horas al día, mientras pasa más del doble frente a un televisor o un monitor de computadora.
La clave de esta contradicción ha sido la perdida progresiva de la calidad del espacio público concreto, producto, generalmente, de una mala gestión y de un manejo contaminado por parte de una generación de políticos comprometidos, de alguna forma, con los sistemas de controles propios de la globalización, controles que se aplican de igual manera al espacio virtual como al espacio social y concreto y cuya mejor política urbana puede ser representada por el odioso letrero de NO PISE LA GRAMA.
3-De la Arquitectura Real a la Ciudad Virtual.
La arquitectura es como el sexo, a veces la hacemos por necesidad pero la mayor parte del tiempo la hacemos por diversión y lo virtual quiere ser real.
Lo analógico ha dejado el paso a lo digital y lo digital ha desconfigurado nuestra existencia, construyendo nuevos espacios inexistentes que ponen en peligro la ciudad de carne y hueso.
La ciudad es la suma de sus arquitecturas articuladas en los espacios públicos, sin embargo, el espacio virtual, esa Network corporativa imprescindible en el actual mundo globalizado, de que habla S. Sassen, se ha convertido en un contradictor del espacio concreto, o sea de la arquitectura.
A veces, en nuestros países, nos hacemos la ilusión de vivir en una sociedad desarrollada, por el mero hecho de que tenemos acceso a la Network, cuando la realidad es que una minoría es , accesa a la Network, pagando, gustosa, el precio de ser controlada por el Big Brother.
Nuestra arquitectura, de esta forma se convierte, por un lado en un epígono de la arquitectura que se consume por los Media, por otro lado en una aproximación aldeana a una identidad dudosa y por el otro en un muestrario comercial que responde a las demandas del mercado.
De esta manera se construye, o se de-construye, una ciudad “Matrix” que se carga y recarga con solo pulsar enter en el teclado de la computadora, cayendo, a la vuelta de 50 años, en el uso de aquella muletilla del dibujo bonito que señalara Philip Jonhson en su celebre conferencia “Siete Muletillas de la Arquitectura Moderna”.
¿Es nuestro mundo una aldea global?
¿Es nuestra ciudad una ciudad virtual?
Son preguntas que debemos empezar a formularnos.
Segunda Parte
En este punto quisiera insertar algo, un desahogo, que publicara en el periódico El Caribe, y que de alguna manera tratan de dar cierta luz sobre estos temas.
Espectáculos Indecentes
Indecencia: Acto vergonzoso o vituperable
Pequeño Larousse Ilustrado
1- La Guerra
A nadie debe sorprender la agresión, a todas luces abusadora, y la posterior ocupación, de los halcones del Pentágono sobre Irak, incluyendo la salida del sátrapa hechura de ellos mismos
Ellos son, desde la vergonzante entrega de Gorvachev, los amos del universo, lo indecente ha sido el haber convertido esta agresión petroleofága en un espectáculo de televisión narrado por los mas petulantes comentaristas norteamericanos , entre ellos el tristemente célebre Oliver North que describen la agresión como fuegos artificiales de un infame “independence day”.
El país más poderoso del mundo, como el abusador del barrio, cogiendo piedra para los más chiquitos y el coro de adulones aplaudiendo el genocidio.
Este espectáculo, repugnante y de verdad indecente, deja mucho que desear de la humanidad intolerante ante el diferente, ha dejado desacreditada a una maltrecha ONU, a desenmascarado a los países títeres de nuevo cuño, producto de la globalización neocolonial y ha demostrado que la opinión pública vale poco y que con la cultura, el arte y la arquitectura no se come y que las calles de Santo Domingo pueden ser enajenadas en virtud de la seguridad de una legación diplomática.
2- La Casa de Cristal
Todo el alboroto causado con la exposición morbosa de dos personas encerradas en una caja transparente para ganarse unos miles de peso, desdice mucho de los medios de comunicación masiva que propician este tipo de espectáculo decadente para un ansioso publico con unos niveles de educación dudosos, productos de todo el descalabro de nuestro sistema educativo, que busca divertirse a toda costa frente a la tragedia diaria de la economía cotidiana, esa que nunca aparece en las proyecciones de los macroeconomistas que consumen macrosalarios por exponer teorías siempre erradas para las mayoría ( no así, obviamente, para quienes pagan sus salarios).
El colocar esta patética jaula en medio de la calle El Conde, y ahora en Santiago, ha sido una muestra del irrespeto que se tiene por la ciudad, ayudando a la arrabalización urbana a través de la degradación morbosa.
3- Las Puertas del Paraíso.
La calle Pellerano Alfau tiene apenas 50 metros de longitud y comunica el ábside de la Catedral de Santo Domingo, con la Puerta de Carlos III de la Fortaleza Ozama, sus fachadas la componen una serie de edificaciones usadas por el arzobispado de la ciudad y es una de las pocas calles peatonales (o semi-peatonales, pues se usa, eventualmente, como parqueo) de la Ciudad Colonial.
No sabemos por qué razón ni de quién partió la iniciativa de cerrar la calle con sendas puertas monumentales, que, cuales Puertas del Paraíso, se levantan violando la ley y cercenando el uso de un espacio público que sólo pertenece a la ciudad.
Tenemos constancia de que las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional, las anteriores a esta división fútil e interesada a que han sometido el espacio municipal de Santo Domingo, le negaron el permiso al Arzobispado, y sin embargo las puertas de marras se han colocado, violando, indecentemente, el derecho de todos de usar la calle Pellerano Alfau.
4- El Hoyo Negro.
En la astronomía moderna se considera un hoyo negro, (Agujero Negro es el término científico) a una discontinuidad en el espacio-tiempo o singularidad donde se concentra tal fuerza de atracción que en el área de un punto (en el caso de que un punto tuviese área) que todo es absorbido por esa discontinuidad, aun la luz.
Pues bien, en nuestra media isla, un hoyo negro, en este caso financiero, lo está absorbiendo todo, incluyendo la luz de la verdad, la dignidad de muchos y el peso de todos. Stephen Hawking jamás, en su libro “Breve Historia del Tiempo”, pudo imaginarse, que tanta impudicia financiera, tanta mentira política, tanta pus social, pudiese generar tal fuerza cósmica, o cómica, vaya usted a ver, de signo negativo, refrendada por políticos, generales, banqueros y periodistas.
5- La Desnudez
Al exhibir el cuerpo desnudo de algunos jóvenes alienados por el modelo del norte, a causado un gran escándalo en nuestra sociedad, cuando ella misma esta desnuda y se muestra impúdica, como la Ramera de Babilonia, ofertándose al mejor postor, en un escenario urbano de avenidas que pretenden emular el american way of life, en el caso de los jovencitos descerebrados y en bancos macdonalizados, al decir de Miguel de Mena, en el caso de los cacos de cuello blanco.
Lo que puede contener una ciudad es inconmensurable, lo mismo que las tolerancias sociales.
Colofón
Creo que la única forma de que nos convirtamos en máquinas es rescatando nuestra más profunda cualidad humana.
En términos de ciudad esto significa rescatar el espacio concreto, convirtiéndolo si se quiere, en el escenario o la pantalla del mundo virtual, pero sobreponiéndose a éste, creando un espacio memorable, universal y cotidiano.
En tal sentido los invito a que nos bebamos un café, cualquier tarde de estas, contemplando la plaza de la catedral antes de que la globalización nos devore.
Marzo 01, 2007
Poderes del acúsmetro [*]

En torno a la voz y la acusmática. Lacan, Chion y Zizek
Gustavo Costantini [1]
El teórico del psicoanálisis Slavoj Zizek[1] encuentra en la relación audiovisual la posibilidad de desarrollar los planteos lacanianos relativos a la mirada y a la voz como objetos del psicoanálisis. Y para acometer esta aproximación, parte de las teorías de Michel Chion sobre la audiovisión. La audiovisión no es la simple suma de imágenes y sonidos dentro de una sucesión temporal, sino una compleja estructura perceptiva —única e indivisible— que permite reconocer determinadas estructuras de producción de sentido que escapan a los abordajes tradicionales. Siendo uno de los campos menos trabajados dentro del cine y de la estética en general, la impronta de los sonidos (voces, música, ruidos) merece una atención más precisa y ambiciosa que las intuitivas y limitadas aproximaciones conocidas.
La incorporación del sonido a la imagen —devenida ésta audiovisual— ha suscitado diversos problemas teóricos. No sólo por cuestiones generadas por las nuevas técnicas del registro de imágenes con sonidos sino principalmente por la dificultad de pensar en sonidos y de dar cuenta del carácter de su producción de sentido. Pero ¿qué es esto de pensar en términos sonoros?
El compositor e investigador Pierre Schaeffer desarrolló su Traité des objects musicaux [2] para establecer la primera clasificación de los sonidos de la historia. No una clasificación en cuanto a lo ya cuantificado en la acústica o en la psicoacústica, o aún en la música, con nociones como altura, intensidad o timbre. Schaeffer realizó una compleja y completa clasificación a partir de la misma materialidad de los sonidos y no cayendo en la trampa de la referencia a la fuente que los produce. Para llevar a cabo su cometido, reflotó la noción griega de acusmática, que refiere a la audición de una fuente invisible (en el sentido de “escuchar sin ver la causa”). La acusmática, como disciplina derivada de la psicoacústica [3], se ocupa justamente de los sonidos resultantes (en fin, los sonidos en sí mismos), prescindiendo de la fuente real que los produce (o la que se cree que los produce). La acusmática fue mucho más allá que lo que se propuso originalmente. Entendió la materia sonora y las formas que ésta es percibida a través del oído, determinando las condiciones de la escucha o, mejor dicho, de las escuchas.
Los términos franceses permiten definir cuatro actitudes de escucha: ouïr, entendre, écouter, comprendre [4]. En castellano, tres de estas escuchas son claras, pero más allá de la cuestión terminológica, puede entenderse a qué se refieren: a la simple activación del sentido del oído, al acto consciente de escuchar algo (escucha causal), a la escucha que se basa en el entendimiento y la atención (escucha semántica, la escucha del lenguaje verbal o de los códigos sonoros como el morse) y por último, la escucha que repara en las características intrínsecas del sonido en cuanto tal, la materia sonora en sí misma (escucha reducida). Respecto de las fuentes, puede señalarse que a través de la escucha causal se puede reconocer a una fuente; cuando esto ocurre, podemos decir que el sonido que denuncia transparentemente la causa que lo produce es un índice. Cuando el sonido no es claro a la escucha causal, el sonido es ambiguo y él mismo desplaza la audición hacia la escucha reducida, hacia su aspecto material, hacia aquello que no puede adquirir un significado preciso y que sólo se conforma a partir de la sensorialidad que el sonido pueda despertar.
Michel Chion, discípulo de Schaeffer, ha abordado y contribuido significativamente a lo aportado por su maestro. En su Guide des objects sonores, se ocupa de construir una suerte de diccionario para el abordaje del Traité; en su reciente El sonido [5], trabaja desde el campo teórico todo lo que puede decirse del sonido en cuanto a descripción y su aparición en la música, el cine o (como referencias y alusiones a) la literatura. Pero es en La audiovisión[6] y en La voix au cinéma [7], donde realiza un desplazamiento de la acusmática al campo del cine. Aquí es importante retomar el poder que el sonido tiene, su capacidad de confundir al oyente espectador con su presencia invisible y sin mediaciones, su posibilidad de remitir y evocar inmediatamente un cúmulo de sensaciones imprecisas y materiales. Pero también considerar qué es lo que el oyente atribuye a aquello cuyo sonido percibe pero cuya fuente no ve.
El sonido hace que la imagen cinematográfica se vuelva más realista y más natural a través de la conexión lógica de los objetos y los sonidos que éstos producen a partir del sincronismo. Esta imantación que se produce entre rostros y voces, objetos y ruidos, etc., hace que la noción de banda sonora sea sólo verdadera en el aspecto técnico, ya que los sonidos parecen asociarse mucho más a las posibles fuentes localizadas en la imagen que a asociarse entre sí en un grupo homogéneo. El sonido —que sólo puede existir en el tiempo— siempre genera una temporalización de las imágenes, ya sea bajo la forma de una simple animación temporal (imágenes fijas o móviles acompañadas de sonidos ambiente), una linealización (ilusión de continuidad y contigüidad entre distintos planos unidos en una línea por un mismo conjunto de sonidos) o una vectorización (animación temporal de imágenes fijas a través de sonidos complejos: aterrizaje o despegue de un avión, llegada y estacionamiento de un automóvil, en fin, sonidos que en sí mismos cuentan una pequeña historia no visualizada). A su vez, y dada la posibilidad de portar reverberaciones, diferencia de intensidades y diferencia de perspectiva sonora entre distintas fuentes, el sonido genera una sensación de espacio y de dimensión que contextúa a la imagen en un marco espacio–temporal determinado. Es decir, que el sonido ha contribuido notablemente con la concreción de una mayor y más eficaz impresión de realidad a las imágenes cinematográficas.
Pero también, el sonido puede oponerse —dice Zizek— a ese proceso de naturalización a través de los sonidos acusmáticos, aquellos sonidos que se ubican en algún lugar de la diégesis pero cuya fuente no se ve en pantalla. El sonido acusmático está en una región imprecisa entro lo diegético y lo extradiegético. Una voz acusmática está en un territorio preciso y perturbador: no es la voz de un narrador —voice–over— ni tampoco es la voz de un personaje que se ve en pantalla. Es una voz que circula en la obra y que por momentos se independiza de su fuente (visualizable). Incluso su uso puede producir un dejà–là (en lugar de un dejà–vu): la imagen nos muestra una escena pero de algún lugar más allá del alcance de la cámara irrumpe una voz que nos revela que algo o alguien ya estaba allí —y no necesariamente escondido, como sería esto posible en una escena teatral—.
Zizek nos pide que renunciemos al sentido común que nos señala que imagen y sonido conviven armoniosamente en una relación simplemente referencial. Cuando entramos en el orden simbólico, se crea una brecha entre esa voz y el cuerpo a la que (ya no) pertenece. Esa separación, aún cuando se trata de un recurso técnico frecuente (no ver el cuerpo de una voz que habla) no deja de manifestar un espacio que corta esa relación de pertenencia. En sus Lecciones de Estética, Hegel habla de una estatua egipcia que cada atardecer producía un profundo sonido reverberante que venía de su interior. Ese objeto inanimado interior que mágicamente resuena es para Zizek la mejor metáfora del nacimiento de la subjetividad. La resonancia —aún en el campo de la acústica— siempre se produce en un vacío, un espacio en el cual el sonido se propaga y reverbera. Por lo tanto, hay que pensar en la relación que Lacan establece entre voz y silencio como una relación equivalente a la de figura y fondo. Pero no para decir que la voz es figura y el silencio fondo, sino exactamente lo contrario: la voz se articula sobre el silencio y ese silencio —ese espacio, esa brecha de separación— se actualiza, se hace presente, se hace figura de una ausencia. Para Zizek —siguiendo a Lacan— ese sonido que proviene de un vacío, ese sonido que detenta una brecha, constituye una remisión al lamento por un objeto perdido. El objeto está aquí siempre y cuando permanezca inarticulado: cuando se articula, se separa y por tanto, hace percibir ese vacío del cual se recorta, dando nacimiento a S tachado, el sujeto que lamenta la pérdida. Esa voz que circula acusmatizada, que elude nuestra mirada, nos acerca una distancia, nos introduce en esa brecha regulada por una pérdida esencial. La voz se dirige hacia la brecha que la separa de su imagen (su fuente visible), hacia esa dimensión que elude nuestra mirada. Esa voz, para Zizek, es la constatación de la noción de voz qua objeto a la que Lacan alude. La relación audiovisual está mediada por una imposibilidad: en última instancia, oímos porque no podemos verlo todo.
La imagen que se ubica en el lugar opuesto de esta voz que carece de imagen es la que presenta una voz no articulada, una voz atascada en la garganta: El grito de Edvard Munch es por definición, silencioso. Oímos el grito a través de los ojos. Pero de todas maneras, y siguiendo una vez más a Zizek, el paralelismo no es perfecto, dado que oír lo que no vemos no es igual a ver lo que no oímos. Voz y mirada se relacionan aquí como vida y muerte: la voz vivifica donde la mirada mortifica. Por esta razón, Derrida ha señalado que la experiencia de oírse a uno mismo hablar, es la matriz fundamental de la misma experiencia del individuo como ser vivo, mientras que su contraparte visual “verse a uno mismo viendo” se plantea en un lugar imposible y por tanto, en la muerte. No en vano, el siniestro encuentro con el doble (Doppelgänger), presenta a sus ojos escapando de nuestra mirada.
Un interesante juego con estas situaciones puede observarse en el film de David Lynch, Carretera perdida (Lost Highway) en la cual el paranoico protagonista —un saxofonista que sospecha que su mujer lo engaña— se encuentra en una fiesta con un hombre misterioso que dice conocerlo. Ante la negativa, el hombre insiste diciéndole que se han visto en su propia casa y que, de hecho, él estaba ahí en ese mismo momento. En lo que constituye una de las escenas más terroríficas pensables, el personaje le sugiere que llame por teléfono a su casa, desde la cual atiende la voz de la persona que él está observando frente de sí: _Le dije que estaba aquí...
La figura más interesante de la teorización de Michel Chion respecto de las posibilidades de los sonidos acusmáticos es la del acúsmetro (horrible traducción al castellano del término acusm–être, o ser–acusmático). Los griegos hablaban de acusmática para referirse a quien hablaba a sus discípulos sin hacerse ver, reduciéndose a una voz. Esta especie de antecedente del psicoanalista o del confesor, figuras que descansan en el poder que les confiere ser una voz invisible, una voz que carece de cuerpo, que no se somete a las precariedades de la dimensión humana. No hay que olvidar que en el principio era el Verbo y que justamente, la idea de una voz sin cuerpo, nos lleva a la asociación con lo divino o todopoderoso (el Verbo judeocristiano o, en Grecia, “Agamenón, tu rey que te despierta”, para recordar un pionero uso de la acusmática en el teatro).
El acusmêtre es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es omnisciente porque su circulación en el espacio audiovisual de manera casi total y libre le confiere rasgos de conocimiento absoluto. La madre de Norman Bates en Psicosis, de Hitchcock, le habla a su hijo pero parece saber muy bien de qué es culpable el personaje de Marion que la escucha desde su habitación del motel. La simetría es interesante: Marion cree escuchar a su propia conciencia culposa al escuchar la voz de Norman haciendo de voz de su madre. Y si llevamos al extremo el argumento, debemos decir que la razón por la que Norman ha matado a su madre es la misma por la que Marion va a morir: así como Norman encontró a su madre con otro hombre que no era su padre —ni él mismo, por supuesto— Marion ha sido presentada como una mujer que se acuesta con un hombre casado, transgresión a la que suma el hecho de robarse el dinero que se destinaría a regalarle un hogar a una mujer que iba legítimamente a casarse.
Por la misma circulación que mencionábamos el acúsmetro es omnipresente. Hal 9000 la computadora de 2001, Odisea del espacio, de Stanley Kubrick, está en todas partes. Allí, no es casual que la identificación de la procedencia de la voz de la computadora, se haga con alguno de los ojos electrónicos por los que Hal ve (!): una vez más es lo que mira o lo que remite a lo visual lo que se interpreta como la fuente de la que procede esa voz. No se ven parlantes y de verlos, el espectador en ningún momento los confundiría con el “cuerpo” de Hal. Hal —una voz— es solamente un ojo que habla. Pero un ojo que a todo accede, que todo ve, que todo escucha. Lo mismo para el Dr. Mabuse de Fritz Lang, cuyos poderes alcanzan a dominar a sus súbditos. O la voz grabada de Marlon Brando en Apocalipsis ahora, de Francis Ford Coppola, que parece llegar a la conciencia de Willard aun a través de este mecanismo indirecto.
Por último, el acúsmetro es omnipotente. O al menos, su construcción como presencia sonora le quita la vulnerabilidad que un cuerpo posee y radicaliza la brecha a la que antes se hacía referencia. Es el espectador el que le confiere los poderes a partir de una tajante actualización de la separación entre voz e imagen. Y está en el realizador, cinematográfico o teatral, saber aprovecharse de ellos a los fines de la narración o, por el contrario, no conferirle a un personaje poderes de acúsmetro. El proceso de desacusmatización corresponde a la devolución del cuerpo a esa voz invisible. Lo que se desacusmatiza es el cuerpo, no la voz, pero la voz atrapada en un cuerpo —es decir, cuando ha dejado de ser pura sonoridad— pierde todos sus poderes. La madre de Norman Bates en Psicosis, es atrapada inmediatamente después de que es visualizado su cuerpo. Mientras tanto, el Coronel Kurtz, de Apocalypse Now, que se manifiesta al espectador como una voz grabada que parcialmente va revelando a través del registro fragmentario de sus máximas y sentencias, nos da una lección del destino del acúsmetro: Willard debe encontrarse con Kurtz allí, en el corazón de las tinieblas. Y una vez allí, a Willard no le es revelado en su totalidad el cuerpo de Kurtz: sólo vemos una cabeza rapada, entre penumbras y un rostro que se cubre parcialmente con sus manos. ¿Por qué? Porque a partir de que el cuerpo completo de Kurtz es totalmente revelado, Kurtz tiene los minutos contados (literalmente). La omnipotencia de Kurtz se desvanece cuando reconocemos que no es más que un cuerpo humano. La desacusmatización equivale a su desaparición como personaje o a su inminente muerte, a su probable ejecución o sacrificio. ¿Y no fue ése acaso el destino del Verbo cuando se hizo carne?
[1] Zizek, Slavoj (editor junto a Renata Salecl), Gaze and Voice as Love Objects. Verso, Londres, 1997.
[2] Se conocen dos versiones: una versión en varios tomos y una abreviada, cuya traducción como Tratado de los objetos musicales, está publicada en Madrid por la Editorial Alianza.
[3] La psicoacústica no es otra cosa que una rama de la acústica que se ocupa de lo percibido por un oyente y no de la señal física mensurable que porta eso que es oído. Dicho de otra manera, mientras la acústica se ocupa de la materia sonora, la psicoacústica se ocupa de la sensación que esta produce en un ser humano. Lo psicológico de la psicoacústica no refiere más que a la elaboración de respuestas auditivas y representaciones mentales de las señales sonoras; nada tiene que ver esto con dimensiones psicoanalíticas, aunque sí puedan ser tomadas estas cuestiones de psicología general como un punto de partida para pensar en derivaciones más profundas.
[4] En castellano, podría hacerse una traducción inexacta ya que no poseemos tantos términos para explicar las diferentes clases de escucha. Ésta podría ser: oír, atender, escuchar, reconocer. Oír, como el simple sentido del oído; atender, como una actitud activa de la audición, la que permite establecer la causa de un fenómeno sonoro; escuchar, como la audición dirigida específicamente a un fenómeno sonoro recortado claramente de los demás o la escucha reducida, que permite sensibilizarse al timbre y a los aspectos materiales y estéticos de estructuras sonoras como la música; reconocer, o comprender lo escuchado, como la decodificación semántica de un mensaje sonoro (la escucha de las palabras dentro del lenguaje verbal o códigos como el morse, etc., donde interviene una dimensión lingüística y no puramente sonora).
[5]Chion, Michel, El sonido. Madrid, Paidós, 1999.
[6] Chion, Michel, La audiovisión. Madrid, Paidós, 1993.
[7] De este libro es interesante recurrir a la reciente edición norteamericana que incluye un capítulo del autor escrito especialmente para esta versión —el original francés data de 1982— y que repasa el uso de la voz en el cine de los ochenta y noventa. Chion, Michel, Voice in cinema. New York, Columbia University Press, 1999.
[*] Del libro: “Lacan: la marca del leer” - Editorial Anthropos
[*] Licenciado en Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Doctorado en curso. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Becario de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA en las categorías de Estudiantes (1991-1993) e Iniciación (1991-1996), integrante del proyecto de investigación del programa UBACYT 1994-1997 sobre Análisis auditivo de la música (dir. María del Carmen Aguilar), titular de las cátedras de Movimientos estéticos de la música y del Seminario de diseño de sonido y musicalización de la Universidad del Cine e integrante de las cátedras de Introducción al lenguaje musical y Música argentina y latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente realiza su doctorado bajo la dirección de Oscar Traversa y Michel Chion.
E-mail: gcostantini@hotmail.com