Marzo 31, 2006
Hacía una Semiótica de los Mass-Media
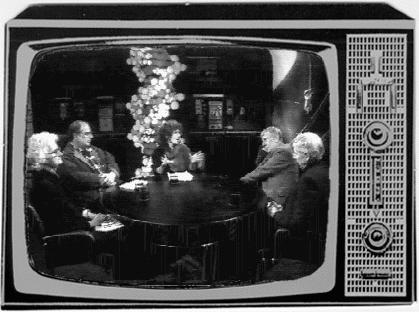
Revista Mexicana de Comunicación
Por: Pablo Espinosa Vera *
El hombre contemporáneo, sometido y permeado por una cultura audiovisual y por sistemas de producción de sentido de origen massmediático donde predominan signos de seducción y de fantasía perenne es un hombre (como en el universo de ‘Matrix’) cada vez más alejado de la realidad y con un alto grado de perturbación simbólica y perceptiva. Y es que la función primordial de las industrias culturales o del entretenimiento y de la megamáquina massmediática es mantener a grandes mayorías alejadas de sí mismas asumiendo actitudes complacientes y ecuánimes ante la realidad (decía Sócrates que un ser que no se piensa a sí mismo, no merece existir). Pero este proceso de fascinación y ensueño masivo alcanza un nivel de alto riesgo al incluir en sus targets a audiencias infantiles y juveniles mediatizando, así, el espíritu crítico e inquisitivo y el don de la inteligencia (como signo de lo anterior: para los magnates televisivos el rating es el factor más valorado proclamando que la función de la TV es entretener, divertir e informar, antes que educar y culturizar, de lo que responsabilizan al Estado, criterio que comparte Rupert Murdoch, Presidente de News Corp. y controlador, a escala planetaria de los sistemas de televisión vía satélite –DTH- a través del sistema Sky y DirecTV y quien está a favor de distribuir, como lo hace por la televisión europea, contenidos mediocres y espectaculares, fiel reflejo de la cultura popular posmoderna, por ser los que garantizan el rating y las ganancias estratosféricas. Como antítesis a esta posición, Karl R. Popper y otros autores revelan los efectos desastrosos provocados por la TV sin límites y sin escrúpulos a nivel de contenido, en la mente de los niños, también arrollada por histéricos computer-games). (1)
Charles Morris, precursor de la semiótica conductista (es quien establece las tres dimensiones de la semiótica: sintáctica, semántica y pragmática) y seguidor del paradigma de la semiótica filosófica desarrollado por Charles S. Peirce desde la Universidad de Harvard, advertía sobre la necesidad de introducir como materia básica desde los primeros años de escolaridad, una ‘cultura semiótica’ para contrarrestar el imperio de los signos y de los discursos con alta carga ideológica y persuasiva (quien controla los signos tiene el poder, decía), erigido y ostentado por instancias de poder que abarcan todos los órdenes del quehacer humano donde destaca el universo massmediático que ha devenido en la conformación de lo que Giovanni Sartori denomina ‘homo videns’ o en la creación de una ‘sociedad de la comunicación’ partiendo de la visión posmoderna propuesta por Gianni Vattimo (Omar Calabrese habla de ‘la era neobarroca’ destacando la nueva weltanschauung o visión ideológica de la realidad de naturaleza ‘fractual’ o de videoclip, como la concibe Jean Baudrillard).
La mitología mediática impuesta gradualmente vía medios masivos de comunicación tiende a sustituir del imaginario colectivo, el reconocimiento y la representación de símbolos y arquetipos que han contribuido a edificar las bases de la civilización, de la historia, de la filosofía y del conocimiento por estereotipos provenientes de la ‘cultura de masas’, fenómeno ampliamente analizado por los fundadores del Centro de Estudios de la Comunicación de Masas)-CECMAS- en la época de los 60: Roland Barthes (2) y Edgar Morin (3), o por teóricos de la ‘research communications’ –los ‘apocalípticos e integrados’ según la original concepción de Umberto Eco (4)- como Daniel Bell, Paul F. Lazarsfeld, Robert Merton, Dwight MacDonald, Edward Shils, Leo Lownthal y Clement Greenberg (5) . Este boom de la ‘mass culture’ ya lo habían visualizado Theodor Adorno y Max Horkheimer, representantes de la Escuela de Frankfurt , al develar el papel de las modernas industrias culturales de mediados del siglo XX donde la TV no era aún la gran protagonista(6). En este mismo parteaguas se debe incluir los trabajos de Armand Mattelart (7) y de Ariel Dorfman (8) y las aportaciones de la UNESCO desde los 70 hasta la fecha al estudiar el papel de las industrias culturales (9) y el rol de las políticas comunicacionales imperantes que en poco se han modificado (10), investigaciones que Nestor García Canclini amplía al nivel de América Latina (11).
Develar la intencionalidad y las estructuras subyacentes
del discurso massmediático
Una teoría semiótica de los mass-media, como las que han venido edificando semioticians en forma fragmentada y desde ángulos diversos como Ernest W.B. Hesse-Lüttich, Winfried Nöth, Massimo Bonfantini, Lorenzo Vilches, Oscar Steimberg, Umberto Eco (autor de casi un centenar de ensayos y artículos referidos a fenómenos mediáticos y de mass-culture), Roland Posner y Günter Bentele entre otros, parte del análisis de los media como ‘objetos semióticos’, productores de sentido y constructores de ‘metarrealidades’a través de un megadiscurso que es transmitido vía la propia red massmediática en sus diversas modalidades y que forman parte de la posmoderna videósfera o iconósfera cotidiana del habitante urbano: televisión, radio, prensa, cine, cómics, videos, magazines, libros, discos incluyendo nuevas tecnologías de las telecomunicaciones y de la información como lo es la Internet con más de 400,000 páginas accesibles en el ciberespacio e innovadoras modalidades de transmisión y construcción discursiva a través del hipertexto en una galaxia hipermediática.
Cada uno de estos media poseen su propia gramática de los signos configurada por sistemas de significación múltiples que derivan en lo que A.J.Greimas define como una ‘semiótica sincrética’ (sinergia de semióticas connotativas, en el concepto de Roland Barthes) (12) considerando en las diferentes ‘gramáticas’ (reglas sintácticas y semánticas) la interrelación de códigos icónicos, lingüísticos (la enunciación en sí), sonoros (fonéticos, fonológicos), cinéticos (la ‘enunciación cinematográfica’), pictográficos (el lenguaje de los comics) y una amplia variedad de subcódigos que se derivan de los anteriores. El lenguaje de la televisión, por ejemplo, está construido por una amplia gama de formas expresivas produciendo un ‘bricolage’ de imágenes, expresiones lingüísticas y sonidos (fondos musicales, jingles, ruidos) donde el signo mismo se torna huidizo deviniendo solo en estímulos receptivos lo que hace inferir a Umberto Eco que “...lo que aparece en la pantalla televisiva no es signo de nada: es imagen para-especular” (en antítesis con los espejos, por ejemplo), agregando en este proceso perceptivo la naturaleza autorreferencial de la TV que elude la realidad en sí vía la sustitución de ‘realidades otras’ (ficticias, inverosímiles) o de su propia metarrealidad, como lo exhibió Solomon Marcus en el marco de la Conference of Semiótics of the Media (Kassel, Alemania, 1995) (13). Por su parte, y partiendo del psicoanálisis de Lacan, , Jesús González Requena profundiza en la dimensión especular generada por el discurso televisivo dominante donde el televidente asume el papel de espectador cautivo en estado de indefensión (no tiene la capacidad para descodificar el macrodiscurso en ciernes) con todas las secuencias degradatorias y patológicas en el plano de la subjetividad del propio teleespectador perdido en la arreferencialidad compulsiva que se emite las 24 horas desde una pantalla (14).
¿Dónde está el ‘sujeto de la enunciación’ último
(o el interpretante lógico final, como diría Peirce)?
Conocer la arquitectura interna y los procesos de construcción de los discursos massmediáticos desde su fase de producción y transmisión -por un emisor-, y de reconocimiento, representación y reproducción -por el receptor-, lo que analiza Eliseo Verón al revisar la teoría de los discursos sociales (15) o Teun A. Van Dijk al ‘deconstruir’ el lenguaje de la prensa (16), resulta imprescindible para detectar los ‘puntos de vista’ predominantes en el texto y en los procesos de enunciación que reflejan la intencionalidad subyacente del emisor (la dimensión ideológica, como diría Augusto Ponzio) así como los potenciales efectos en el destinatario último. En forma colateral, es importante develar a los mismos ‘sujetos de la enunciación’ ocultos (los que están atrás de los enunciadores en escena), verdaderos artífices de los mecanismos de persuasión y de manipulación del imaginario social tras la construcción de ‘realidades-otras’ como lo exhibe Paolo Fabbri: “...¿Quién es el sujeto de la enunciación de un telediario? ¿El locutor? ¿La redacción? ¿La cadena que lo transmite? ¿El grupo televisivo al que pertenece la cadena? ¿Las fuerzas políticas que están detrás del grupo televisivo? Es como si hubiera un enunciador cada vez más atrás, y el telespectador siempre es conciente de su presencia” (17).
Solo un paso, del dramatismo de las telenovelas a Spider Man
A nivel de géneros las telenovelas, construidas con estructuras narrativas inspiradas en códigos de cuentos populares y cuentos de hadas (el caso de la “Cenicienta” trasladado a “Simplemente María”) analizados por Vladimir Propp, se lograron instaurar como un sistema de significación sustitutivo y extensivo de referentes –la propia realidad cotidiana y doméstica- con amplia influencia y penetración en el imaginario de amas de casa y jóvenes adolescentes de todos los niveles sociales ubicándose como un ‘objeto semiótico’ detonante de semiosis-in-progress (procesos de lectura y de interpretación que se dan día a día) que afecta actitudes, comportamientos, relaciones y visiones de la realidad como lo refieren estudios emprendidos por Jesús Martín-Barbero, Sonia Muñoz (18), Armand Mattelart (19), Eliseo Verón y Lucrecia Escudero (20), entre otros (v.gr. era un rumor que la guerra de Bosnia-Herzegovina se interrumpía al iniciar la transmisión de “Rosa salvaje” en Los Balcanes, telenovela protagonizada por Verónica Castro, un icono que también conmocionó al pueblo ruso).
En el amplio segmento del cine regido por efectos especiales y digitales o films de taquilla asegurada (’blockbusters’ que recaudan cientos y hasta miles de millones de dólares como es el caso de “Titanic”, “Star Wars”, y Spider Man”), que ha llegado a conformar una posmoderna megacultura de masas, existe más de un centenar de directores o ‘magicians’ apuntalados por corporativos especializados en construir metarrealidades de toda índole (Industrial Light and Magic de George Lucas, PixarAnimation Studios de John Lasseter, etc.) modificando, abruptamente, los procesos de percepción del cineespectador de todas las edades, que en los niños y adolescentes tiene efectos imprevisibles al difuminar o hacer borrosas las fronteras entre lo real y la ficticio subvirtiendo y transgrediendo la realidad y el propio plano de las presuposiciones (¿acaso, ya todo es posible, o como rezaban las bardas en el París del 68: “¡La imaginación al poder!¡Seamos realistas, exijamos lo imposible!”?). En el imaginario simbólico de las nuevas generaciones, así es, cobrando vida y amplio sentido seres concebidos por Stan Lee, creativo estrella de Marvel Comics desde 1939, como Spider Man, X-Men, Hulk , Thor o The Four Fantastics, superhéroes que fueron al rescate, en un plano hiperrealista, de sobrevivientes tras el atentado del World Trade Center de NY, como lo publicitaron comics diversos.¿Y alguien cuestiona esa dimensión de lo verosímil?.¿O qué niño duda acerca de la existencia de la escuela de brujería donde Harry Potter y sus amigos del alma desbordan su talento?.
El por qué de una teoría semiótica de los mass-media
Por supuesto, una teoría semiótica de los mass-media deberá enfocar su ámbito de análisis al estudio de los media en sí, cómo están conformados, cuál es la base de su discurso y de sus prácticas enunciativas, cómo operan los procesos de producción de sentido (la ‘construcción de acontecimientos’, como lo analiza Eliseo Verón o las ‘mises in scena’ deconstruídas por Gianfranco Bettetini) y la propia transmisión de mensajes, qué tipo de semiosis o procesos de interpretación o lectura por parte de un destinatario están previstos por los programadores (dimensión perlocutiva del discurso en un ámbito semiopragmático que analiza y trata de manipular los escenarios de ‘respuestas posibles’ del receptor último, como es el caso de las telenovelas regidas por códigos sensibles y emotivos o por programas informativos), cómo opera una semiótica de la recepción que legitime el rol del “lector in fábula” (Eco), cómo contribuye al estudio y modificación de los media en sí o cómo contribuirá en el futuro (en la conferencia de Kassel, Martín Krampen analiza la conmutación de la TV mediante una matriz de comunicación centrada en los complejos niveles de secuencia recién incorporados y producidos en la que denomina televisión news cast cuyos proceso deriva, al sumar en una ‘matriz z’ los diferentes efectos provocadores de ‘semiosis z’ durante la producción y transmisión de un programa específico–número de diálogos, llamadas telefónicas en línea abierta, interlocución ‘face-to-face’, mensajes de fax, multiplicación de tomas desde ángulos imprevistos, etc.,- en un modelo de ‘supersemiosis Σ’- (21) modelo que Umberto Eco (22) y Francesco Casetti (23) anticiparon en la llamada Neotelevisión –espacio del ‘pacto comunicativo’ donde el enunciatario asume el papel de enunciador y donde las ‘puestas en escena’ pierden su glamour,-, en antítesis a la Paleotelevisión ortodoxa, vertical e ilocutiva)..
Otra innovación teórica proviene de E.W.B. Hesse-Lüttich quien expone, en su modelo semiótico de comunicación multimediática, cuatro elementos que se cruzan e interrelacionan en el proceso comunicativo ubicando, por un lado, los canales físicos incorporados (ondas luminosas, ondas sonoras, bioquímicos, termodinámicos, de transmisión electromagnética) y los sentidos psicológicos de transmisión (acústicos, olfatorios, gustatorios, ópticos), y por el otro los factores de estructura semiótica retomados del modelo de la tricotomía del signo de Charles Peirce (iconos, índices, símbolos, más síntomas e impulsos) y los propios códigos de una organización sistemica de signos (verbales, paraverbales, no verbales, socioperceptivos y psicofísicos). (24).
El contrato enuncivo: rol del ‘receptor mediático ideal’
como virtual cómplice enunciatario
Algirdas. J. Greimas y Joseph Courtés, (25) al abordar el tema del discurso y de la enunciación en sí, destacan en la relación enunciador-enunciatario el rol asumido por el receptor quien, de pasivo consumidor de mensajes asume el rol de verdadero ‘complice’ del enunciador vía un ‘contrato enuncivo’ (enunciativo o de veridicción) en cuestión aceptando en forma complaciente lo expresado por el enunciador (difuso o ‘invisible’ en cualquier género de programación incluyendo dibujos animados, filmes de violencia, talk shows, espectáculos musicales, programas de comediantes, editoriales periodísticos, reportajes de magazine, etc.) aunque predominen escenarios donde se eluden e ignoran toda clase de referentes reales para sustituirlos por ‘referentes fantasmáticos’ o arreferenciales permeados por la mentira y por la falsedad, como lo analiza Alain Berrendonner en un contexto de lingüística pragmática (26), lo que también hace Umberto Eco en un texto de connotadores semióticos cuestionando la ‘inocencia’ del televidente (27) y Rosa Esther Juárez al hablar de “las chapuzas del lector” partiendo de las premisas de una semiótica de la recepción (28).
Así, el receptor último (¿el interpretante lógico final de Peirce?) seducido y fascinado por la ‘magia’ de los media no representa la víctima por excelencia de la megamáquina massmediática, aunque en el caso de niños y adolescentes, cuya capacidad de elegir y de discernir aún es mínima o relativa, la situación toma otro cariz que es necesario analizar si se desean prevenir o regular los procesos draconianos de perversión y degradación de la inteligencia a cambio de diversión sin límites.
1) Popper, Karl R./ Condry, John: “Una patente para producir televisión” en: La televisión es mala maestra; 1994; México, FCE, 1998.
(2) Barthes, Roland: Mitologías; 1957; México: Siglo XXI, 1980.
(3) Morin, Edgar: El espíritu del tiempo; Ed. Grasset, 1962.
(4) Eco, Umberto: Apocalípticos e integrados a la cultura de masas; 1965;Barcelona: Lumen, 1968.
AA.VV. La industria de la cultura; Comunicación 2; Madrid: Alberto Corazón editor; 1969.
Adorno, Theodor W.; Horkheimer, Max.; Dialéctica del iluminismo; 1947; Buenos Aires: Sur, 1970; Adorno, T.W.: La industria cultural; 1961; Buenos Aires, Galerna, 1967.
(7) Mattelart, Armand; Dorfman, Ariel: Cómo leer al pato Donald ; Valparaíso, Chile: Ediciones Universitarias, 1974.
(8) Dorman, Ariel: Jofré, ManuelSuperman y sus amigos del alma; Buenos Aires: Galerna,1974.
(9) AA.VV. Industrias culturales: El futuro de la cultura en juego; México, FCE,1982.
(10) AA.VV.: Un solo mundo, voces múltiples / Informe MacBride; México: FCE,1980.
(11) García Canclini, Néstor; Moneta, Juan Carlos (coord..): Las industrias culturales en la integración latinoamericana; México: Grijalbo, 1999.
(12) Greimas, A.J.; Courtés, Joseph: Semiótica. Diccionario Razonado de la teoría del lenguaje. Vol 1; Madrid, Gredos, p. 369ss.
(13) Marcus, Solomon: “Media and Self-Reference: The forgotten initial state”; en
Nöth, Winfried (ed.): Semiotics of the Media; Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1997, pp.15ss.
(14) Jesús González Requena: El discurso televisivo: espectáculo de la
posmodernidad; Madrid: Cátedra, 1992.
(15) Verón, Eliseo: La semiosis social; Barcelona: Gedisa, 1987. -regresar
(16) Teun A. Van Dijk: La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información; 1980; Barcelona, Paidós Comunicación, 1990.
(17) Fabbri, Paolo: El giro semiótico; 1998; Barcelona: Gedisa, 2000, p. 122.
(18) Martín-Barbero, Jesús; Muñoz, Sonia: Televisión y melodrama; Bogotá,
Colombia: Tercer Mundo Editores, 1992.
(19) Mattelart, Armand: Mattelart, Michéle: El carnaval de las imágenes. La ficción brasileña. Madrid: Edit. Akal, 1987.
(20) Verón, Eliseo; Escudero, Lucrecia: Telenovela / Ficción popular y mutaciones culturales. Barcelona: Gedisa, 1997.
(21) Krampen, Martín: “Semiosis of the mass media: Modeling a complex process”
en Nöth, Winfried (ed.): Semiotics of the Media; Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1997, pp.88ss.
(22) Eco, Umberto: “La transparencia perdida. De la Paleotelevisión a la Neotelevisión” en La estrategia de la ilusión; 1983; Madrid: Lumen, 1986.
(23) Casetti, Francesco: “El Pacto comunicativo en la Neotelevisión”. Documentos de trabajo del Centro de Semiótica y Teoría del Espectáculo; Valencia: España, 1988.
(24) Hesse-Lüttich, Ernest W.B.(ed.): Multimedial Communication; Tübingen:Gunter Narr Verlag, 1982, y “Multimedia communications” en: Sebeok, Thomas A. (ed.): Encyclopedic Dictionary of Semiotics; Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1994; vol. 1, pp. 573-77, y Supplement, pp. 15-25.
(25) Greimas, A.J.; Courtés, Joseph: op. cit. p.148.
(26) Berrendonner, Alain: Elementos de pragmática lingüística; 1982; Buenos Aires: Gedisa, 1987.
(27) Eco, Umberto: “¿El público perjudica a la televisión?” en: Moragas Spa, Miguel (ed.): Sociología de la comunicación de masas; Barcelona, Gustavo Gili, 1982, pp. 286-303.
(28) Juárez, Rosa Esther: Las chapuzas del lector. Análisis semiótico de la recepción. Tlaquepaque: ITESO, 1992.
* Presidente del ISECOM /Instituto de Semiótica y Cultura de Masas & MassCommunications desde 1987, y director de ISEPOL / Instituto de Semiótica Política y Comunicación Pública. Es fundador y coordinador de ASEMASS&COMGLOBAL / Asociación Mundial de Semiótica Massmediática y Comunicación Global. www.institutodesemiotica.com / isecom@institutodesemiotica.com
(artículo publicado en el No. 82 –julio/agosto de 2003- de la Revista Mexicana de Comunicación en versión sintetizada)
Sobre los límites de las artes: Arquitectura y Escultura
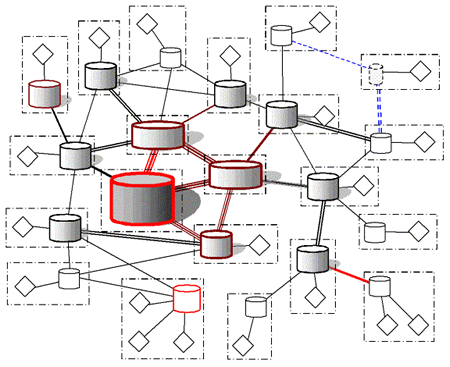
Tomado de: Diccionario Filosofico
La arquitectura, además de un concepto o categoría del sistema de las artes, es también una Idea que se abre camino a través de su propia estructura categorial [152]. Lo demuestra la presencia del concepto de arquitectura en contextos que desbordan las categorías arquitectónicas estrictas. Ante todo, en contextos ontológicos, desde las sístasis (constitutio) de Crisipo o Séneca (la consensio membrorum, que es una parte de la constitutio universi) hasta Vesalio (De frabrica humani corporis) o B. Bornstein y su «arquitectura» del universo (1934). Pero también en contextos gnoseológicos, desde el «saber arquitectónico» de Aristóteles mediante el cual los fines de las artes particulares se subordinan a un fin principal, hasta el «Al Lange Zur Architectonik», de Lamber o la «Arquitectónica de la Razón» de la «Dialéctica Trascendental» de Kant. De la arquitectura procede también la metáfora central del materialismo histórico, la distinción entre base (Bau) y superestructura (Uber Bau), así como las metáforas fundamentales de la fenomenología de Husserl, como la construcción (o constitución: Stiftung, Urstiftung) y la demolición (Ab-Bau, traducido, a través del francés, de Derrida por de-construcción), o las contraposiciones de Heidegger entre el construir (Bauen), el habitat (Wohnen) y pensar (Denken).
Ahora bien, desde la perspectiva de la filosofía materialista del arte hay que ofrecer, de un modo u otro, criterios para establecer los límites entre las diferentes especificaciones del arte, por ejemplo, los límites entre la poesía y la pintura, o entre la arquitectura y la escultura; lo que se llamaba «el sistema de las artes». Lo que importa es determinar una Idea de la Arquitectura que, desbordando sin duda el estricto espacio arquitectónico técnico-categorial, sea capaz, sin embargo, de ceñirlo y envolverlo, de suerte que sea posible su diferenciación con la escultura, con la ingeniería, &c. El materialismo resulta ser una perspectiva muy ajustada a esta idea de arquitectura que buscamos como «envolvente» de sus conceptos técnico-categoriales; y como indicio de este ajuste podría apelarse al hecho de que, en español, «materialista» designa, ante todo, a todo aquél que transporta materiales de construcción (León Battista Alberti decía, en su De re aedeficatoria (1485), edición española de 1582: «Y llamo arquitecto al que con un arte, método seguro y maravilloso y mediante el pensamiento y la invención, es capaz de concebir y realizar mediante la ejecución [encomendada a los obreros] todas aquellas obras que, por medio del movimiento de las grandes masas y de la conjunción y acomodación de los cuerpos, pueden adaptarse a la máxima belleza de los usos de los hombres»). La arquitectura, vista desde esta perspectiva materialista, implica ante todo acarreo de grandes masas. Pero: ¿Qué quiere decir grandes? ¿Con relación a qué escala? ¿Y por qué el arquitecto, en cuanto tal, se circunscribe al diseño, por medio de la geometría y de la mecánica (como subraya Alberti), y en eso se diferencia del obrero manual?
Es evidente que la razón no está en el finis operantis de conseguir la máxima belleza, pues tan arquitectura es un edificio hermoso como uno feo. La relación que Alberti presupone entre el arquitecto y los obreros que ejecutan sus planos guarda estrecha analogía con la relación entre el general y los soldados que intervienen en la batalla (el general, en cuanto tal, permanecerá en el puesto de mando), pero también con la relación entre el compositor de orquesta y los intérpretes (un solista puede ser, a la vez, compositor e intérprete, pero una orquesta no puede llevar adelante la sinfonía si antes no ha sido planeada en los pentagramas silenciosos).
Ahora bien, así como es imposible definir el número en general, puesto que es preciso partir de los números naturales, introduciendo las otras clases de números «por ampliación», así también es imposible definir la arquitectura en general, de un modo inmediato: hay que comenzar por definir la construcción. La idea de arquitectura, como arte, presupone la idea de construcción con materiales sólidos, es decir, la idea operatoria de composición con materiales de acarreo ya conformados previamente. La construcción sería, para la arquitectura, lo que la fase reptiliana es para los mamíferos: una conformación previa que, además, se reproduce en cada secuencia ontogenética del organismo mamífero. Lo que la perspectiva materialista subraya en este proceso es, por su antiformalismo jorismático, que las formas arquitectónicas (la morfología de la obra arquitectónica) no proceden del cielo, pero tampoco de la Naturaleza (como pretendió, mediante su teoría de la cabaña-prototipo del templo griego, Marc Antoine Laugier, en su Essai sur l'Architecture, 2ª ed., 1755), sino de las construcciones pre-arquitectónicas, por ejemplo, de la construcción de una choza circular. A la idea de arquitectura se llegaría, dadas ya muy diversas construcciones, por una confrontación diamérica entre esas construcciones, históricamente dadas, una re-flexión objetiva (no subjetiva) que consista en proyectar las figuras de una parte, o del todo ya construido, sobre otros (lo que se hace por medio de la Geometría). Las formas de una construcción podrán ser determinadas por factores exógenos, y así la construcción de una cabaña a partir de postes hincados, como pies derechos, que sostiene una cubierta a dos aguas. Pero la reflexión objetiva o confrontación de diferentes construcciones, permitirá comparar postes que se hunden en el suelo, con otros que descansan sobre una basa, que evita su hundimiento; postes en los que se apoya directamente la viga, de postes que interponen un ábaco, &c. De este modo tendrá lugar la segregación de partes formales (conformadas en la inmanencia de la construcción), pero disociadas del todo; y con ello se abrirá una combinatoria infinita de morfologías estrictamente arquitectónicas. Es aquí donde las funciones iniciales de la construcción se transformarán en una «libertad» sui generis que habría sido percibida por algunos críticos o historiadores desde el concepto de «manierismo» (se habla del manierismo de Miguel Buonarotti al concebir el vestíbulo y escalera de la Biblioteca Laurentina de Florencia tratando a los muros interiores como si fueran fachadas, empotrando en el muro columnas pareadas y situando debajo de las columnas pares de ménsulas gigantes).
Desde nuestra perspectiva materialista veremos, por tanto, a las formas arquitectónicas como procediendo de materiales previos de construcciones prearquitectónicas, en cuanto son susceptibles de ser analizados en partes formales («fuste», «capitel», «cornisa») [28]; partes formales que, por tanto, añaden a su novedad absoluta la condición de inmanencia de origen, en una suerte de «cierre tecnológico». Es la descomposición o análisis de los edificios dados y su recomposición combinatoria la fuente de las trazas, diseños o planos de los edificios futuros (lo que aproxima la construcción arquitectónica a la composición musical «con mordientes» o «marchas armónicas» que se corresponden, por ejemplo, con las «volutas» o con las «columnatas»; un zócalo, es un bajo continuo o, si se prefiere, el bajo continuo es un zócalo sonoro). El nuevo edificio «proyectado» resulta ser así enteramente la prolepsis obtenida de la anamnesis analítica obtenida de construcciones y de edificaciones previas [233-234]. En concreto, la arquitectura «moderna» habría comenzado en el renacimiento, de la mano de Alberti o de Palladio, como una reflexión sobre la arquitectura antigua; y la arquitectura contemporánea más revolucionaria, incluso la llamada «postmoderna», volverá a ser una reflexión objetiva y analítica sobre los modelos clásicos, góticos, vernáculos, &c. Sólo desde esta perspectiva materialista cabe hablar de una «Historia interna de la Arquitectura».
Pero la fundamentación de la inmanencia o cierre tecnológico de la arquitectura no puede confundirse con su definición, porque esta definición sólo puede hacerse regresando a un sistema de estructuras del que la arquitectura sea una parte. Ahora bien, como sistema material de conceptos o estructurales categoriales del que forma parte la Arquitectura, como un género, consideraremos a aquel que viene definido por la manipulación (operación) con cuerpos tridimensionales inanimados (lo que diferencia este sistema de la pintura —que se mantiene en las superficies, disociables, aunque no separables de los cuerpos— y, desde luego, de la música). El sistema material del que forma parte la arquitectura está constituido por tres géneros de arte tridimensional, corpóreo, a saber: la arquitectura, la escultura y la ingeniería. ¿Y cuál es la raíz de las diferencias entre estos tres géneros de artes corpóreas tridimensionales, en virtud de los cuales éstos se delimitan mutuamente, sin perjuicio de sus intersecciones ulteriores?
Consideramos como criterio pertinente la oposición entre la exterioridad y la interioridad de los cuerpos tridimensionales, tal como se manifiesta ya en la percepción visual apotética (sin excluir el tacto). Por supuesto la interioridad no se toma aquí en el sentido del espiritualismo idealista o humanista (el sentido de la via interioritatis), desde el cual Hegel, en una suerte de delirio metafísico, pretendió establecer las diferencias entre arquitectura y escultura («El arte abandona el reino inorgánico [en el que se mantiene la arquitectura] para pasar a otro reino, en donde aparece, con la vida del Espíritu, una verdad más alta. Es sobre este camino que recorre el Espíritu, desgajándose de la existencia material, para volver sobre sí mismo, en donde nos encontramos con la escultura»). Desde la perspectiva materialista, sin embargo, «interioridad» significa sólo un dentro en el que el sujeto corpóreo puede entrar; incluso cabe sugerir, como hipótesis de trabajo, si el interior de mi cuerpo —el medio interno de Claude Bernard, o acaso mi cerebro— no es otra cosa sino una metáfora del interior de una construcción o de un edificio (la metáfora del «castillo interior» de Bernardino de Laredo o de Santa Teresa de Jesús).
Podemos ya definir un cuerpo arquitectónico como un cuerpo artificialmente (operatoriamente) construido con cuerpos sólidos apoyados sobre la tierra (lo que implica un entorno o habitat) y en el cual está formalmente diferenciado un interior, un «recinto interior», a escala tal que permita el ingreso en el recinto de sujetos corpóreos. La escala dimensional es esencial en la definición de la arquitectura, como lo es también en la definición de una mesa [430]. Una casa habitación debe tener, además, un hueco que permita entrar o salir del interior al exterior; si este hueco se cierra, la casa habitación, pierde su estructura topológica de «toro» y se transforma en una tumba. Las relaciones entre construcciones arquitectónicas en la ciudad darán lugar a nuevas relaciones y morfologías que aumentan la riqueza combinatoria de la construcción.
En conclusión, la nota diferencial de la arquitectura la constituiría la presencia de un recinto interior a escala de sujetos operatorios, pero no la negación de su momento exterior, que puede ser tratado de muy diversas maneras. Y la diferencia esencial entre la escultura y la arquitectura cabría ponerla, precisamente, en la ausencia de recinto interior pertinente para la obra escultórica. La escultura se nos presenta así como la contrafigura de la arquitectura. La escultura es pura exterioridad; carece de significación estética «explorar» el interior de la estatua, ya esté hueco ya esté lleno. La paradoja de la escultura es la propia de una bulto (vultus = faz) cuya «expresión» no corresponde a un interior («tu cabeza es hermosa, pero sin seso», dijo la zorra al busto después de olerlo). En cuanto al ingenio (en cuanto a obra de ingeniería) podría decirse que implica, sobre todo, o bien una exterioridad sin interioridad funcional esencial (un puente, por ejemplo) o bien una interioridad cubierta, una caja negra que no es propiamente un recinto apotético. {E}
Marzo 30, 2006
Pasarela de la vida

Escrito por: t0rnas0l
Al salir tú mujer.... al salir tú de kasa komienza el 1,2,3 en la pasarela de la vida, komienzas a modelar kon tu gracia y estilo personal.. todas nos konvertimos en fashion models, mostrando nuestra figura kon nuestras kotidianas vestimentas, nos konvertimos en objeto de deseo, de perverción o tal vez admiración....Te paseas diariamente inkociente y kon la mente libre de pekados, por la pasarela de la vida,llena de kritikos incesantes, lokos depravados, modistas en dekadencia, kolegas ke te miran de arriba abajo para kopiar el estilo y tú sin darte kuenta kaes en su juego komprandote el último grit0 de la moda, ke Nice, ke fashion! ke in...
Somos modelitos de la vida, modelos eskondidas en nuestro falso ego, y nuestra mirada intimidada y tal vez asombrada de ke levantamos miradas y uno ke otro suspiro en esta pasarela sin final, kon baches, kon luces, kon flash y sin flashes... Sin aplausos, kon mirada altiva y esperanzada de ke amanezka y aún estemos modelando esta loka pasarela...
Marzo 29, 2006
Visión Isostatica
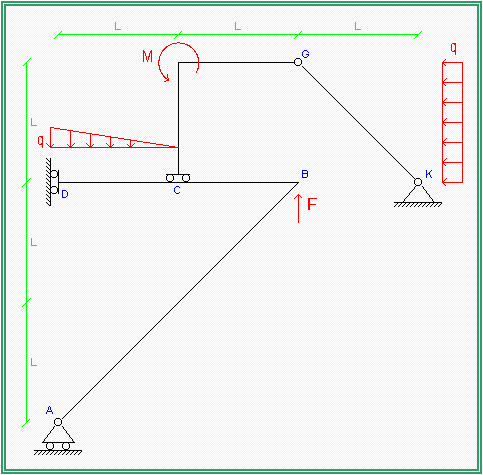
Por: Newton
Errático y asertivo, mi vida como escritor florecía a la par que degeneraba mi pasión por la arquitectura. Las formulas repasadas debían flotar en mi cabeza pero la velocidad de la mano con la tiza sobre el pizarrón, daba un momento flector multiplicado por un brazo de palanca que desequilibraba las fuerzas, en una diferencia locuaz de números rotando sobre la pantalla liquida de una calculadora colectiva. Las segundas cifras después de las comas no sirven para nada…