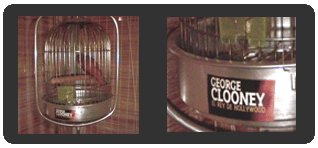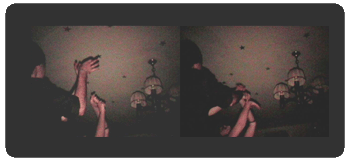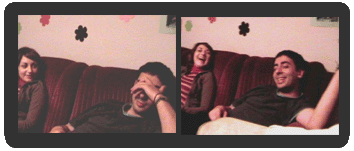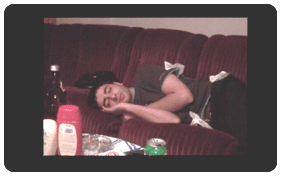« Encuentros en la vigesimocuarta fase. | Main | Declaración muy breve. »
Octubre 11, 2003
Los Tilos y las sombras.
Aprieto el timbre dos o tres veces, y me abre Antoine con aspecto de haber pasado los dos últimos días de ruta turística por los bares de peor calaña de La Palmilla. El piso está oscuro, y no sé si alegrarme teniendo en cuenta los macabros cuadros (pero muy horizontales) que decoran su nuevo piso: retratos del perro Pipín, arlequines pedófilos, pajaritos antropófagos.
Antoine me hace pasar, y al rato aparece Vozenoff desperezándose. Han estado viendo capítulos de Futurama. Me pongo a grabar el loro falso en jaula auténtica que tan hondo me caló la primera vez que visíté el piso. La pegatina de George Clooney sigue ahí. Todo está igual que la última vez que vine, en realidad. El mismo número de colillas en los ceniceros, la misma complicada distribución de los baños, el mismo jabón de manos que huele a caramelo en el lavabo, que no contribuye mucho a que deje de morderme las uñas. Incluso el mismo tipo, el que me ha abierto la puerta.
Encienden velas, apagan las luces y sacan cerveza. Luego hablan de cenar. Hasta ese momento no me había dado cuenta del hambre tan horroroso que tengo.
Sale el tema del burguer Los Tilos; es un sitio en el que, por 3 euros, consigues un campero de medio metro, patatas en abundancia y bebida. Pienso que es una pena que no me vaya a casar nunca, que casi merecería la pena hacerlo, sólo para organizar el banquete allí. Tal vez si me hago excomulgar y luego me reconvierto pueda celebrar allí mi segunda comunión, me digo, esperanzada.
Finalmente llamamos y pedimos tres camperos. Yo pienso que me duele algo pero casi no me doy cuenta con la migraña (regalo genético de la entidad materna) que estoy padeciendo.
La espera se hace interminable. El tipo de los camperos ha debido tener un accidente. Me imagino mi campero despachurrado bajo un autobús. Me da mucha pena. Veo al pobre repartidor exhalando su último aliento en medio de una carretera mal iluminada, muriendo por mi estómago.
Antoine y yo nos fijamos en que con la luz de las velas se pueden hacer sombras chinescas en el techo, y llevamos a cabo una especie de versión para sordomudos de aquella copla de Gavilán o paloma (creo que de Camilo Sesto). Mientras, Vozenoff se tapa la cara y se queja. Es dulce y tierno y el porro que se fumó con Antoine antes de que yo llegase le ha dejado atontado. "Tengo entradas", dice. "A ver, enséñamelas". Se aparta el flequillo y no veo nada especialmente terrorífico, pero él ya ha estado en la farmacia buscando respuestas, las cuales fueron las del farmacéutico calvo: "Pues tengo un amigo que lo ha probado todo y nada".
Los camperos no llegan. Con el hambre nos ponemos un poco apáticos. Me fijo en el pájaro punki del cuadro de la pared de enfrente. Yo sabía que me iba a pasar, y me pasa: me pongo triste. Me da pena que Antoine y Vozenoff estén cansados y con hambre, y creo que este piso tiene un ambiente raro, que de repente parece una casa de muñecas y nosotros somos pedazos de plástico duro y lo que decimos es lo que alguna niña o tipeja rara bajita pone en nuestras bocas. A pesar de todo me río, y descubro que mi risa se parece en algo al campero que vale 3 euros, pero no sé en qué.
Cuando finalmente llega el repartidor Vozenoff dice que no estaría mal darle de propina un tazo de Shin-Chan, pero al final le da el importe del mismo.
Nadie ha comido con tal desesperación un campero de pollo. Cuando Antoine va a por el ketchup a la cocina, Vozenoff le sugiere que se lleve un puñado de patatas para el camino. Comemos como cosacos abstemios, sin hablar, sin respirar, sin mirarnos. Cuando termina, Antoine se trae la caja de galletas danesas de su compañera de piso y se entrega a la gula, ignorando nuestras advertencias.
Luego vemos la tele en silencio, haciendo la digestión. Sin lentillas Tom Hanks me parece menos repulsivo, y veo el doble de cascos verdes de los que salen en la pantalla. Me pongo a criticar la película, comparándola todo el rato con La delgada línea roja (que es mil veces mejor). A ratos vemos un programa de niños repipis sabihondos. El presentador merecería que le cayese un foco en la cabeza y los realizadores hiciesen un "homenaje" a Harry, retrato de un asesino. Pero no ocurre. Los niños hablan como autómatas. Parecen máquinas programadas, y a casi todos se les transparentan las orejas, detalle estúpido que sin embargo me enternece.
Vozenoff se queda dormido. Le tira Antoine papelitos, intentando despertarle. Al final consigue levantarse y me acompaña a mi casa, porque tiene el coche aparcado enfrente. Por el camino decimos muchas incongruencias, pero da igual porque decir incongruencias como las que decimos tampoco es fácil a estas horas de la madrugada. Le digo adiós. Me dice que la semana que viene se pasará. Digo que vale.
Al entrar en mi casa he cometido la estupidez de llamar y despertarte. Se oían ruidos extraños y he pensado que a lo mejor, por fin, te habían hecho las mozas la fiesta sorpresa de pijamas, y que estábais bebiendo coca-cola y pintándoos las uñas y leyendo la superpop. Te he imaginado con una bata roja con lunares blancos y luego con un albornoz rosa. No me he podido dormir cuando me he acostado, porque ¡qué sinsentidos! otra vez estaba triste y esta vez, como tú, no sabía por qué.
Ni 3 euros me quedan-.
Octubre 11, 2003 07:39 AM