Junio 26, 2007
Teoría general del Conocimiento. Un acercamiento fenomenológico
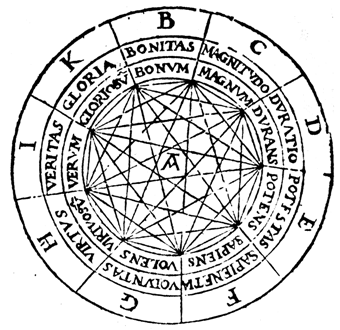
Por: Newton
Lo básico en una teoría que describa la manera como se estructura la realidad y en como tenemos conciencia de las cosas o hechos, debe basarse en una observación detallada del fenómeno al que queremos darle una explicación o interpretación a través de una reflexión de los rasgos esenciales y a veces únicos que distinguen unas realidades de otras. Esta esencia general es lo que se manifiesta con claridad en cada cosa que trate de establecer un corpus que respete tanto lo particular como lo universal dejando de lado el conocimiento atomístico para insertarlo en algo mas fundamental para el sujeto y su representación con forma de objeto.
En algún momento, la aparición de imágenes que tengan una relación donde se manifiesten asociaciones que están mas allá del orden representativo, la imagen del sujeto que se forma a partir del objeto no deja de tener las características mas básicas en la apreciación de los hechos: poder ser aprehensible y dejarse aprehender pareciese una premisa fundamental en la correlación de ambos actores. Sin embargo, este proceso representa dos caras de la misma moneda: así como el sujeto logra capturar al objeto para su análisis, así también el objeto impregna con una “imagen” al sujeto, modificándose unos a otros en un proceso que pudiese llamarse transferencia de conocimiento.
Esta determinación llega a ser bastante notable en el momento que ambos se transcienden para conformar una conciencia racionalmente “pensante” donde los objetos y sujetos se convierten en ideales y/o reales para recrear una experiencia interna/externa que permita tener un pensamiento subjetivo-objetivo acerca de la realidad separándola del pensamiento irracional. Esta contradicción es necesaria para poder establecer márgenes acotados a una correlatividad entre lo que se piensa y lo que se observa. La dualidad contrapuesta entre conocimiento y acción deriva casi siempre en la búsqueda conceptual de la verdad donde la ilusión es una parte minina de un conocimiento de la irrealidad. Si esta imagen no concuerda con lo observado entonces el concepto de conocimiento verdadero no puede ser real.
Sin embargo la certeza de este conocimiento verídico no implica que exista físicamente; solo en la presunción esta verdaderamente la imagen de lo cognoscible, lo observable a través de la duda metódica en una constante evolución que va de lo psicológica pasando por la lógica hasta llegar a lo ontologico. Catastróficamente, ninguna de estas disciplinas asociadas puede dar una explicación satisfactoria de cómo llegamos a comprender los hechos y objetos que nos rodean si no es a través de la experiencia vivencial donde las determinaciones entre sujeto y objeto reaparecen conformados por una especie de conocimiento intuitivo que nos lleva a establecer una duda: ¿Qué clase de criterio desarrollamos en el momento de establecer una imagen de un hecho concreto?
Sobre esta pregunta, llegamos a las posibilidades del pensamiento humano para desarrollar teorías posibles acerca de cómo abordamos el estudio del conocimiento, en donde surgen doctrinas que van desde el dogmatismo hasta su opuesto equilibrante el escepticismo sin llegar ninguna a dar una respuesta concluyente de cómo estructuramos el conocimiento pero que nos permiten saber donde estamos siendo erráticos. Desentrañar la estructura del conocimiento quizás sea un recurso intelectual propio de la curiosidad humana para establecer un principio rector del cual podamos apoyarnos en la historiografía de lo que conocemos a través de lo que ignoramos. En este caso la duda universal sigue teniendo una importancia que va más allá del escepticismo más radical.
La idea de una arquitectura moderna a través del estudio programático de la Bauhaus
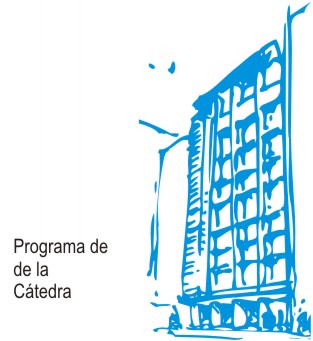
Por: Newton
Ciertamente, la idea de una arquitectura moderna a través de su identidad y significación nunca ha sido un problema para los historiadores/críticos y nadie puede negar que toda modernidad se basa en su oposición a la tradición y los valores que esta esgrime. Así mismo, es la tradición la que de alguna manera, terminaría alimentando filosófica y científicamente esa vanguardia, que a muchos les dio por llamar moderna.
Hay muchas razones para pensar que lo moderno es producto de un tipo de educación (teoría) y una técnica depurada (practica) concluyendo todo en un “asombroso” desarrollo tecnológico donde la historia es incuestionable. Las ideas que se acuñaron sobre una metodología racionalista fundamentada “en el orden de los componentes y la organización en serie de las partes similares”, entre otras ideas con forma de manifiesto, dieron el impulso necesario para que esa pretendida unidad entre arte y técnica, finalmente tuviera su momento cenital en la escuela, casi “mística”, la catedral de acero y cristal, llamada Bauhaus.
La enseñanza de una arquitectura racional a través de la búsqueda de nuevas formas y nuevos procesos funcionales a través de la exploración objetiva de la realidad le trajo muy buenos resultados a la Bauhaus como institución pero no a las corrientes iniciaticas posteriores. El “desencanto“ por la desaparición del componente arte como ambición personal para representar la propia vida, puede llevar a afirmar que el empobrecimiento del vocabulario arquitectónico se logro a través de la exaltación de la sintaxis (relaciones entre elementos arquitectónicos) como exclusión de lo gratuito (adorno) e inclusión de lo imprescindible (formas con un código matemático/geométrico).
Esta analogía utilizada entre vocabulario y sintaxis es particular (objetivamente) porque no se puede “empobrecer” el vocabulario sin destrozar también la sintaxis y viceversa, donde la culpa de que el adorno sea un estorbo no es de la ciencia (en este caso la matemáticas) puesto que precisamente el estudio aplicado a esos conocimientos fue lo que le dio la “estética a esa nueva vanguardia moderna”. La ciencia no es un adorno funcionalista, es un requisito fundamental para llegar a la objetivación racional de las ideas, eso nada tiene de ingenuo y mucho menos falto de contenido.
Ser abstracto o ser racional no tienen porque oponerse en la búsqueda de una legitimación de sus propios valores, que no son mas uno en lo mismo, ya sea en su planteamiento teórico o practico y me parece que considerar una variable tan mutable, como lo es el racionalismo, es tomar el camino más fácil para emitir un juicio de no valor acerca de la realidad en la arquitectura y las ideas implícitas en ella.
En esa línea, la historia (a través de sus investigadores) propone una hipótesis de crisis aguda para explicar la falta de comunicación entre lo moderno y lo racional, teniendo como figura potencialmente sacrificable al grupo de trabajo. Por supuesto, esto se alejo de la realidad, pues esta demostrado que mientras mas anónimo se es, se establecen mas condiciones de cooperación entre las partes, no importa si se llega al resultado porque tengamos la misma formación o porque carecemos de ella (¿estara alli el complemento?)
Acerca del Discurso del Método. Primera parte
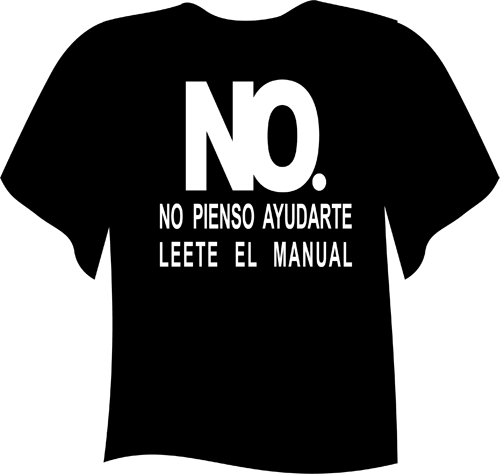
Por: Newton
“El discurso del método” de Rene Descartes (1596-1650) se nos presenta como una obra llena de muchas certezas y máximas presentadas con minuciosa calidad intelectual pero al mismo tiempo nos abre a una novedosa, y casi críptica manera de abordar los acontecimientos, basado principalmente en establecer una duda universal que nos lleve a producir un análisis contextual de los hechos, que en algunos casos no suelen ser tan evidentes como se presentan en la realidad.
¿Dónde reside realmente el aporte del cartesianismo en la esfera filosófica? Quizás habría que buscar esta respuesta en la forma como Descartes desarrollo un pensamiento propio a través del estudio sistemático de múltiples ciencias pero sin un orden ontolôgico o de forma en la estructura de un conocimiento que siendo enciclopédico, no dejaba la libertad suficiente para determinar si realmente lo analizado estaba en el rango de una verdad justa y equilibrada. Este conocimiento solo podía construirse si se lograba fraccionar esa verdad en un conjunto mas simple para tratar de discernir acerca de la profundidad física, moral y teológica (entre otras) de cómo ese conocimiento podía convertirse en una verdad universal sin sufrir resquebrajamiento en su esencia.
Esta esencia tiene su representación en la figura de la evidencia: lo verdadero como aquello que se presenta ante la razón como algo claro y distintivo, sin ambigüedades. Las ideas son existentes en la medida que representen una suposición de la realidad que coexiste fuera de nuestro yo. Un paso importante hacia un idealismo que no desecha la realidad por las ideas sino que las confronta a través del yo teniendo como escenario el universo conocido y como fondo la disertación minuciosa de los elementos en partes simples y diferenciadas.
Esta noción secuencial unida a una construcción del conocimiento es la idea fundamental en Descartes para llegar a la duda metódica más no escéptica; es un procedimiento dialéctico de investigación encaminado a desprender y aislar la primera verdad evidente para llegar a la naturaleza de lo simple universalmente presente en cada ser humano que se considere una sustancia pensante. ¿Lo real cognoscible? Se convierte en la sentencia: pienso, luego soy, siguiendo la formación clásica griega que admitía una metafísica del cogito pero en el caso de descartes este conocimiento tiene la forma de intuición como primer paso hacia el acto de conocer lo verdadero. Una cadena de intuiciones formará otra cadena de deducciones en donde el principal motor es la explicación racional que el hombre pueda tener de si mismo.
He aquí la materia o sustancia central de esta primera parte del discurso: es preciso definir al hombre a través del conocimiento deductivo del Yo para edificar el sistema de valores que regirá las opiniones de él mismo y su sistema de referencias. Es allí donde se definen las intuiciones intelectuales, la esencia y sus consecuentes definiciones. Este buen sentido de las cosas descartes lo resume en una frase: “Y considerando cuan diversas pueden ser las opiniones tocante a una misma materia, sostenidas todas por gente doctas, aun cuando no puede ser verdadera mas que una sola, reputaba casi por falso todo lo que no fuera mas que verosímil”
Definitivamente un conocimiento particular del Yo pareciese que es el camino más certero para llegar a la verdad teniendo la razón como transmisor entre el hombre y sus ideas.