Agosto 02, 2006
Soy un estudiante de arquitectura sumamente vouyerista...

por: Newton
La historia de la arquitectura es uno de los puntales fundamentales en el estudio sistemático de las conformaciones sociales y su percepción acerca de la realidades que definirán el tono “critico” de ciertas entidades, a veces configuradas por la “ideologías” (en general) de “moda”, otras veces como “pensamientos aislados” provistos de una capacidad mas allá de lo profético.
Los historiadores y críticos están insertados en un tiempo histórico que les impide observar con “objetividad” los hechos arquitectónicos, sin alejarse lo suficiente en el tiempo como para que su juicio sea definitorio. Esto se traduce en esquemas que permiten “valorar” (inútilmente) “la total carencia de sensibilidad histórica y entendimiento” (W. Gropius) en contraposición de un “anti historicismo deliberado y de inspiración ideológica” (H. Meyer)
Este sistema implica múltiples prácticas asociadas al acto de proyectar sin tener los fundamentos básicos de las variables sociales y económicas. Tanto así, que la arquitectura se juzga mas por su “aspecto repetitivo” que por su demostrabilidad para justificar esa existencia. Esta verificación solo es posible cuando asumimos aspectos de la obra arquitectónica cuando nos comportamos como “observadores” distraídos. Paradoja de quienes intentamos establecer una delimitacion (¿limitación?) entre historia y critica, como si los ideales arquitectónicos fueran parecido al sexo “…es una cosa de la que se disfruta pero de la que no se habla” (J. P. Bonta)
Esta apreciación de la arquitectura, generalmente a través de textos escritos, no son coincidencias causales, son influencias determinantemente efectivas donde la palabra pierde su relación con la obra arquitectónica, allanando todos los puntos de vista para homogenizar “una interpretación canónica de la obra”. Diseñador(es), significación(es) generan un “visión mediatizada” en la propagación de una idea de “estilo”, validado por esos mismos críticos. Claramente lo expresa J. P. Bonta: “la experiencia verbal no puede sustituir a la experiencia artístico. Pero la experiencia artística puede ser descripta verbalmente, y el análisis verbal puede modificar y de hecho modifica, a la experiencia artística”.
Esta verificación escrita es la única cientificidad disponible dentro del discurso histórico de la critica, mostrándose “desinteresado” ante los estilos y más preocupados por los criterios científicos combinados con actos inconscientemente creativos, cargados de alusiones sin caer en la retórica inventiva. Bruno Zevi es claro: “se debería poder enseñar el arte de expresarse con eficacia y claridad…”. Lastima que èl mismo no lo hace…
Este “trasiego” no solo es instrumental, es una experiencia llena de contenidos y contextos donde la critica se inserta como se dibujaría un proyecto con una morfología metodologica de la critica, entendida como una extensión de la proyectacion y viceversa, destinados a buscar ideas que no sean fácilmente convertidas en mecanismos de alineación para las masas…
Contradictoriamente, la critica se forma en las universidades donde los juicios de valor son superficiales en su manera de enseñarse, ¿y como se produce esta situación genéricamente “insulsa”? Quizás debido a la escasa integración de los grupos de disciplinas que conforman la arquitectura. Desarrollos superfluos donde lo “estéticamente culto” supera a lo “históricamente erudito”, quedando lo “arquitectónicamente critico” en un plano fangoso y degradado, estigmatizado por utilizar un leguaje híbrido donde el código es su propio metalenguaje; verbalizado por la cotidianidad, continuamente entrelazado por la interacción de hechos pasados con juicios y valores presentes, indispensables pero que no son capaces de inducir pensamientos utilizables en un futuro: “una especie de corredor que es necesario atravesar para acceder,pero que no enseña nada sobre el arte de caminar” (R. de Fusco)
Dialéctica contemporánea que se apoya en la experiencia cultural tecnológica, en la esteticidad de la sociología, las teorías de la información y las nuevas hipótesis científicas como si fuesen parte de una metodología funcional del “lenguaje circular”, mágico, lleno de metáforas pero sumamente fascinante. Es un tipo de lenguaje especulativo donde lo experimental es el marco sustancial entre lo intelectual y lo físico, entre la historia y la iconología, ignorando la “modernidad” y dándole forma a lo intangible de la ciudad a través de las palabras, a través de sus “observadores”…
CCS no es una ciudad... menos para caminarla
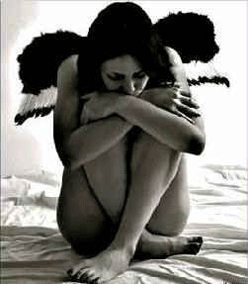
Por: Newton
El objetivo primordial en la arquitectura pareciera mostrar una “realidad cultural” a través de una “realidad física”, sus significados dentro de una sociedad y como esas sociedades logran concretar ciertos procesos en una imagen de ciudad.
Estos organismos biológicos, constituidos por masas edificadas contentivas de seres humanos, son simples conjeturas cargadas de significaciones que van mas allá de la funciones que pueda ejercer el edificio, incluso “habrá opiniones acerca de los valores reflejados en el diseño del edificio, así como su significación histórica y sus connotaciones ideológicas”, alternando realidad y significado en un juego casi neurótico donde la forma expresada por un elemento del edificio no necesariamente contenga una función, y que además, está sea percibida por algún atento observador.
Quizás en un tiempo histórico esto fue una limitación. Pero actualmente, este antagonismo entre realidad y percepción, es un signo de madurez para la obra construida y una entelequia para los que están fuera de ella. Esta divergencia sigue siendo materia de estudio en la arquitectura, pues aunque tenemos infinitas opciones, casi siempre la imagen correctamente elegida para el desarrollo de la obra (materiales, uso, función, forma, etc.) siempre termina siendo culturalmente incorrecta.
Esta “justificación funcional” solo es una ventaja cuando la forma expresa su función pero no cuando debe hacerse un gasto adicional para validar un significado netamente espacial. Hay que entender que las formas no son más o menos funcionales, son llanamente formas que se adhieren a una actitud social que les asigna un significado que incluye aspectos personales de una sociedad. Es así como el prisma se convirtió en la imagen de la prosperidad y economía que tanto adoraban las personalidades sin expresión, vacíos por su tamaño extravagante pero “estéticamente sugestivos”. Este sistema no excluye la verdad científica pero tampoco contribuye a una búsqueda correcta de la misma…
Esta simbolización tendrá su punto álgido en el Estilo Internacional; panacea de lo funcional pues su obras solo comunicaban “ideales sociales y técnicos”, que no tardarían en convertirse en un agradable (para los detractores) “mito”, pues toda la arquitectura moderna siempre había constituido un conjunto de valores que era sustituido por otros. Esta claro que si algo no quiere significar Algo no puede significar Nada que no sea su finalidad de no significar algo en lo absoluto: “…el ideal de una arquitectura libre de significado es inconsistente de principio”. Es decir, no es una paradoja significativa, ni una contradicción semiótica, es un absurdo irracional…
En esto de obtener una significación de si misma, la “arquitectura perfecta” paso de ser una forma con significado a un “comportamiento totalmente científico en el acto de diseño”. El mito se transfigura de un producto arquitectónico a un proceso proyectual libre de valores. Pero… ¿es un valor universal algo que no tiene un significado único? Quizás lo único seguro sea el cambio universalmente constante…