Agosto 15, 2006
El museo judío de Berlin. Un problema de Fe
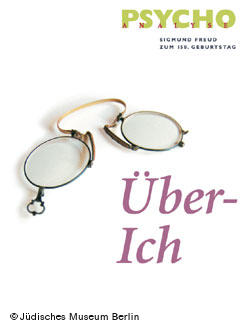
Recopilacion e interpretacion: Newton
Desde su inauguración en el año 2001 el Museo Judío de Berlín se ha convertido en una de las instituciones más destacadas del paisaje cultural europeo. Sus exposiciones, su colección permanente, su trabajo pedagógico y su programa de actividades hacen del Museo un centro vital para la difusión de la historia y la cultura judeoalemanas. Pero ademas es conocido por la polemica que causo en su momento, al referirse muchos articulistas de la prensa mundial, a la supuesta “rentabalidad del horror“ que muchos arquitectos (en combinacion con lo entes politicos) habian descubierto como una potencial mina de oro turistica
Esto no impidio que el emplazamiento elegido fuese uno de los mas privilegiados por su ubicacion en un contexto donde cohabitan desde el palacio imperial de los Hohenzollern, construido por los reyes prusianos en el siglos XVIII pasando por el legendario Hotel Adlon donde a comienzos del siglo XX se daban cita los nobles y famosos, hasta varios edificios representativos de la RDA, cuya estética socialista parece manchar la visión de Berlín como la capital de la unidad y del futuro. El 9 de setiembre del 2001 se inauguró el nuevo Museo Judío de Berlín, bajo su cubierta de zinc y a través de sus salas de exposiciones, el nuevo museo representa los últimos dos mil años del pueblo de Israel, desde sus primeras huellas en tierras alemanas, a través de 3.900 objetos, pasando por antiquísimas Torah hasta los tubos de ensayo de Mendelssohn. Situándose en el concurrido barrio de Kreuzberg, el museo presenta una curiosa planta en forma de estrella de David deformada. Según dice el mismo arquitecto: “Construí una matriz irracional que adoptaba la forma de una sistema de triángulos entrelazados y que hacia referencia al emblema de una estrella comprimida y distorsionada”. Esa estrella amarilla que seria símbolo de muerte entre los judíos de la segunda guerra mundial.
Durante el heroico Levantamiento del Ghetto de Varsovia, una de las preocupaciones centrales de los combatientes era el deseo de que perduraran testimonios de lo que allí estaba aconteciendo. Ya no les importaba su muerte, sino que no desaparecieran las evidencias del exterminio, y lo que es más importante aún, que quedaran para la posteridad evidencias de la rica y polifacética vida judía de preguerra con su enorme bagaje cultural y tradicional, así como testimonios de la resistencia y del combate desigual que los judíos habían emprendido para salvar el honor y la dignidad del pueblo, cuando ya percibían signos inequívocos de que la vida judía estaba condenada a su impiadosa y cruel destrucción. Cuando tuvieron la certeza de la inminencia del fin de sus días, los jóvenes combatientes apostaron a la continuidad del pueblo, merced a la transmisión de la razón y el motivo de la lucha.
Este combate adquiere entonces el sentido de una metáfora esencial: toda resistencia contra los perpetradores persigue el sagrado objetivo de preservar la continuidad del pueblo judío. Si la vida de los judíos estaba ya pérdida, quedaba sólo la valentía y la dignidad de una lucha a muerte por la transmisión de los valores que los nazis querían erradicar. Dado que el objetivo del régimen era exterminar a todo un pueblo por el mero hecho de considerarlo portador de la Palabra y la Ley, de lo que se trataba pues era de preservar esa misma cultura y su ética, que debían sobrevivir aún a la desaparición física de toda una generación.
Esto se convirtió en uno de los aspectos fundamentales del proyecto: esos mismos personajes que confabulaban una singular situación traducida a lo constelación urbana y cultural de gran parte de la historia judía. Una estrella de David desgarrada que se abre en laberintos y aristas metálicas, es el escenario para rescatar 2000 años de historia judeoalemana. El mayor Museo Judío de Europa se había convertido para el arquitecto Daniel Libeskind (1946), un polaco Nacido en Lodz, en la Polonia de la post-guerra, en un desafío de presentar una cultura irrecuperable que no podía quedar cubierta por el manto indeleble del Holocausto.
A partir del iluminismo en el Siglo XVIII, los judíos realizaron una contribución muy importante a la cultura alemana y europea. Las raíces de Europa no solo estaban el cristianismo, también pertenecían a ella la cultura judía. Y es justo en donde mas prosperó este tipo de vida.
El régimen nacionalsocialista de los años 30 había hecho destruir el museo original después de las disposiciones arbitradas tras el incendio del Reichstag y, desde entonces, la amplia cultura hebrea de la capital no había tenido un centro dedicado a tal fin, pese a la idiosincrasia hebrea del viejo y mejor Berlín del siglo XIX y a la impronta mundial que han tenido después de la destacada labor de algunos célebres judíos alemanes.
El Museo intenta mostrar como en 2.000 años de historia es inevitable que figure un lugar destacado a la destrucción, la ruptura. La destrucción del judaísmo alemán es el doloroso subtexto de las exposiciones allí contenidas. El Museo propone a los visitantes un espejo que no solo ofrece los 3.900 objetos que exhibe sino también una rica enseñanza imposible de encontrar en otro lugar.
Para Libeskind el Museo no solo es un símbolo sino también un síntoma: "un síntoma de la nostalgia por lo perdido, o con mayor precisión, por los judíos aniquilados. Es el síntoma de una historia enferma". Organizado en 13 segmentos históricos, con objetos, réplicas, elementos interactivos y de sonido, el Museo Judío de Berlín promete no ser elitista ni caer en la superficialidad. Algunos elementos arquitectónicos —como la torre del Holocausto (un espacio de hormigón que hace sentir al visitante el vacío dejado por la extirpación del pueblo de Israel), o las habitaciones vacías, los Voids— hablan por sí solas, igual que las instalaciones "Hojas caídas" (Shalechet), de Menashe Kadishman, y la "Galería de los desaparecidos" de Via Lewandowsky. Entre las 3900 piezas exhibidas hay 1646 originales y algunos préstamos importantes. Entre ellos se cuenta un documento del año 321, propiedad de la Librería Apostólica del Vaticano, referido a la comunidad judía de Renania.
El arquitecto Daniel Libeskind ha creado un diseño insólito para el nuevo museo, que según los críticos se caracteriza por líneas irregulares, fragmentos y desplazamientos que dan la sensación de una obra que no ha sido acabada, especie de sinfonía arquitectónica inconclusa, influenciado por la música de Arnold Schonberg, “la verdad revelada e impredecible y la verdad oralmente transmitida a las masas”
Concebido este museo por Daniel Libeskind (1946), hombre versado en la música (estudió en Israel y en Nueva York, y llegó a ser un intérprete virtuoso. No obstante, decidió abandonar la música y dedicarse a la arquitectura.) e impulsado por “conocer los nombres de las personas que fueron deportadas de Berlin durante aquellos años nefastos del Holocausto” emprendió el proyecto de esta obra (previo concurso) a un costo de 61,3 millones de euros y lo que fue calificado en su momento como un "monumento pretencioso" por la prensa berlinesa, materializándose en una secuencia continua de 70 secciones situadas a lo largo de un esquema en zig-zag (basado en la obra de Walter Benjamín “One way street”) donde se traza el pensamiento rector de la obra: una línea es recta y se rompe en fragmentos, la otra es una línea zigzagueante que continua indefinidamente conformando entre ellas un espacio vacío discontinuo que atraviesa todo el museo. El proyecto pretende establecer una sincronía común entre la ciudad y sus espacios a través del encuentro entre el edificio principal y la ampliación hecha bajo tierra.
Por supuesto, uno de los mayores entusiastas del Museo es el padre de la obra: el arquitecto Daniel Liebeskind. En un articulo publicado en Neewsweek como complemento de un extenso reportaje sobre la Berlin renovada, dice Liebeskind: "Yo siempre creí que el Museo Judío debía ser no solo expresión de su turbulento pasado sino también de su futuro imprevisible. De hecho, después de la guerra el futuro de Alemania estuvo radicado en su disposición a enfrentar el pasado y asumir la responsabilidad por el. Yo diseñe el Museo alrededor de una serie de ‘vacios’ físicos, espacios abiertos desprovistos de luz o de una forma regular, representando el silencio dejado por el Holocausto. Pero también pretendí celebrar las alturas alcanzadas por la cultura judía-alemana antes de la guerra. Yo quise que los visitantes pudieran apreciar la singularidad de esta historia, no como algo abstracto y teórico, sino como algo vivo y vigente, con hondas raíces tanto físicas como espirituales. …"Casi medio millón de habitantes visita el Museo Judío cuando este aun estaba vacío y no había ni artefactos ni exposiciones. Ellos vinieron para reafirmar su esperanza de que era posible exhibir el pasado a la luz del futuro y el futuro a la luz del pasado. El Museo Judío representa la lucha para que la gente no sףlo conozca a los berlineses más famosos, los Einstein, Liebermann, Schoenberg, Benjamin, Lang, Mendelssohn o Wilder, sino también todos esos berlineses desconocidos que están hondamente ligados a la identidad de esta ciudad. Creo que el nuevo Museo Judío en Berlin brindara el marco para que el público se familiarice con una cultura judía, que a pesar de los trágicos acontecimientos del pasado, sigue teniendo un lugar especial en la capital de Alemania. Es un símbolo de esperanza."
Los museos son antirrevolucionarios porque no permiten que el pasado sea olvidado. No desean destruir lo que ocurrió, al contrario lo preservan y señalan cuál es la manera de construir nuevamente a base de lo que fue, y, al mismo tiempo, dibujan el horizonte posible. Tercamente recuerdan los errores y las atrocidades de otras épocas porque muchos objetos y reliquias dan testimonio de la crueldad y la venganza, de las matanzas que “depuraron” a la humanidad y no permitieron que individuos de talentos excepcionales dejasen vestigio para el futuro. No permiten que se borre, más bien destacan los logros y alcances de otras generaciones, aquellos hechos y tendencias, realidades y procesos que demuestran el hilo de continuidad y desarrollo en el quehacer humano. Desnudan a la vista de todos, cuáles son las bases artísticas e intelectuales, las ideas e ideales sobre los cuales reposa eso que llamamos cultura y civilización.
Ahora bien, ¿cuál puede ser la razón, o tal vez la justificación, para crear un museo judío en la ciudad de Berlín? Quizás era mostrar la invisibilidad del vacío donde lo innombrado permanece en los nombres inmóviles, como una ausencia de la propia existencia marcado por el zigzaguear del nervio estructural constituido por ese vacío articulador de una vida dentro de un núcleo inexistente, en torno a algo no visible como un tesoro, que en la actualidad solo es posible ver a través de un material físico casi desaparecido. ¿Cómo se puede “curar” los efectos psicológicos y letales producidos por los campos de exterminio, herida que tomará generaciones para cicatrizarse, pero cuyo recuerdo perdurará?
La presencia de un Museo Judío, una extensión del Museo de Berlín, interfiere con el deseo de quienes afirman que es tiempo de olvidar lo que ocurrió, se alega que es hora de escribir nuevos capítulos acerca de la relación con los judíos. Ello explica la actitud conciliadora y de apoyo internacional que Alemania ha mantenido frente a Israel en los diferentes foros internacionales, actitud que está cambiando últimamente, porque está dejando de diferenciarse de otros países europeos en los cuales aflora un antisemitismo rejuvenecido, estimulado y alimentado esta vez por algunos integrantes de sus poblaciones musulmanas, a su vez instigados por grupos fundamentalistas de sus países de origen.
El primer Museo Judío de Berlín abrió sus puertas en enero de 1933, días antes de que asumiera el poder Adolfo Hitler. Las primeras exhibiciones que se presentaron dieron testimonio de la integración del judío a la sociedad alemana y, sobre todo, su contribución concreta en la evolución del arte y la cultura. Las exposiciones que se presentaron en el museo se convirtieron en un reto a la teoría de los nazis que consideraba al judío como un intruso, un cáncer dentro de la raza aria que debía expulsarse junto con otros elementos ajenos y nocivos que la viciaban con impurezas.
La reciente creación del Museo Judío presenta numerosas dificultades de definición y naturaleza. ¿Puede acaso calificarse como arte judío la producción de un artista de origen judío sin tomar en cuenta la naturaleza del tema de su arte? Más aún, ¿acaso existe el arte judío?
Está claro que para los nazis la noción de un museo judío era una aberración que contradecía su hipótesis que el judío era un elemento extraño, que no podía ser asimilado por la sociedad. En particular sostenían que la raza aria debía mantenerse limpia para liderizar la humanidad en el proceso de depurarla de los elementos dañinos: judíos, gitanos y homosexuales. Dentro de este concepto no podía admitirse la validez de la producción artística del judío quien debía ser segregado y expulsado de la sociedad, según su torcida teoría y visión de la humanidad.
Más escultura que espacio (según sus detractores), la sede del Museo Judío es un edificio deconstructivista lleno de pasillos cortados, geometrízados dolororasamente bajo una estética futurista (comic) pero sobria, donde según los críticos se muestran los desastres como oportunidades para crear algo semejante a los parques temáticos. De hecho, los museos que conmemoran a las víctimas del Holocausto son lugares que combinan lo sagrado y lo económico. El economista David McWilliams cita el Museo Judío de Daniel Libeskind en Berlín como el mejor ejemplo de arquitectura conmemorativa que genera poder blando, que por contraste con el poder duro de las armas y la industria, busca plasmar la marca-imagen de la ciudad y persuadir, seducir y atraer el dinero de los visitantes. En sus primeros dos años y medio atrajo a más de dos millones, colocándolo entre los tres museos más visitados en la capital alemana. El arte transforma el desastre en fuente de creatividad, que para los gurús del desarrollo cultural urbano como Charles Landry, es el recurso fundamental de la competitividad entre las "ciudades de la nueva economía" (Castells). Pero la conmemoración de lugares de genocidio y desastre es un caso especial y peculiar del recurso de la cultura. Por una parte, el ser humano tiene necesidad de duelo; por otra, lo provoca el lado oscuro del espíritu humano que impulsa a transformar estos acontecimientos en escenarios no sólo de conmemoración sino de consumo y rentabilidad escenificándose como tendencia arquitectónica, bajo una doble o triple cara de los memoriales (conmemoración, lucro y espectáculo) de factura reciente y con señales de seguir propagándose a través del Museo Judío de Libeskind, que alegoriza la desaparición efectuada en el Holocausto, emulando una experiencia de temor, asombro y respeto, en el sentido de la palabra Ehrfurcht, que Kant usa para describir el efecto de lo sublime en su "Crítica del juicio".
Esta creación de desplazamientos y vacíos en el Museo Judío conducen a una perplejidad ante la inmensidad, que a su vez produce un sentimiento aplastante de temor y de respeto. Para Kant, esta experiencia de lo sublime es acompañada por una intuición de la ley moral; pero es justamente esa intuición lo que se transforma cuando lo sublime se mercantiliza y los visitantes andan en busca de una nueva experiencia exótica. De ahí que la sociedad del espectáculo y los visitantes convertidos en consumidores, exigen cada vez más la dosis de sublime que aporta el desastre.
El gran desafío del memorialismo es, pues, reconectar la experiencia de lo real con algún horizonte moral, no el del fundamentalismo religioso que proporciona, como la otra cara del consumismo, una dosis de sublime, pero tampoco el discurso burocratizado de los derechos humanos ni el del fácil entretenimiento pedagógico.
Daniel Libeskind estudió primero en la Cooper Union for the Advancement of Science and Art en Nueva York, y obtuvo posteriormente un título de post-graduado en la Universidad de Essex, en Inglaterra. A los 21 años Libeskind adquirió la nacionalidad norteamericana.
En 1990 estableció su estudio en Berlín al ser el ganador del concurso convocado para diseñar el Museo Judío. Desde entonces, el despacho ha realizado proyectos de grandes museos, centros culturales y edificios comerciales alrededor del mundo.
Libeskind ha dado clases y seminarios en numerosas universidades de diferentes países, entre ellas las de Pennsylvania, Karlsruhe y Toronto. Ha recibido varios premios y distinciones importantes, y ha sido nombrado doctor honoris causa por diversas universidades, entre ellas las de Berlín, Edimburgo y Chicago.
En 2003 Libeskind, con su Torre de la Libertad, resultó ganador del concurso convocado para diseñar el plan de reconstrucción de la llamada "Zona 0" en Nueva York, lugar donde se encontraban las dos Torres Gemelas que quedaron destruidas en septiembre de 2001. El diseño original sufrió modificaciones por razones de seguridad.
Obras representativas
· Museo Judío Danés (Copenhague)
· Ampliación del Museo de Arte (Denver, Colorado)
· Ampliación del Museo Victoria and Albert (Londres)
· Museo Felix Nussbaum (Osnabrück, Alemania)
· Museo Imperial de la Guerra (Londres)
· Museo Judío (San Francisco)
· Centro de Post-Graduados, Universidad Metropolitana (Londres)
· Centro de Convenciones Maurice Wohl, Universidad Bar-Ilan (Tel Aviv, Israel)
· Estudio Weil, Galería Privada (Port Andratx, Mallorca)
· Museo Judío (Berlín)
· Centro Comercial WestSide (Berna, Suiza)
· Ampliación del Museo Real de Ontario (Toronto, Canadá)
· Sala de Conciertos de la Filarmónica (Bremen, Alemania)
· Rediseño de la plaza Alexanderplatz (Berlín)
· Rediseño de la plaza Potsdamer Platz (Berlín)
Los "creadores" de interpretaciones siempre son canónicos...

Por: Newton
La interpretaciones canónicas (según J. P. Bonta) suelen tener consistencias internas que las hacen visibles solo cuando un grupo académico prestigioso logra darle un cuerpo teórico a “una cierta cantidad de categorías” enlazadas por una lógica interna, en un proceso histórico donde se necesita reavivar una dialéctica. Estas disertaciones contenían alegatos que iban mas allá del espacio-tiempo donde las discontinuidades de contenido se estandarizaban bajo una “forma arquitectónica”. Es obvio que la literatura critica se vería en la obligación “forzosa” de crear categorías para poder construir “una anatomía del proceso de interpretación”
J. P. Bonta clasifica secuencia, desde la ceguera inicial hasta la clasificación de un edificio, como un estilo o corriente arquitectónica, sabiendo que son los críticos y no las masas (están no la reconocen por su supuesta falta de sensibilidad) los que ignoran olímpicamente ciertos edificios bajo extrañas e incomprensibles circunstancias. Estas “omisiones” abren una puerta difícil de franquear: ¿Por qué un edificio tan importante y perfecto (hasta hoy) es “descubierto” gloriosamente después de una existencia en el pasado casi ignominiosa? Porque toda la arquitectura del siglo XX hasta nuestros días ha estado manipulada por la inescrupulosa “capacidad” analítica de los críticos para verbalizar lo que una “interpretación por una minoría demando un par de semanas” y “el establecimiento de nuevos cánones de interpretación” (con su respectiva difusión) tardaron mas de 30 años en hacerse del dominio “académico”. Parece ser que en un momento de lo años sesenta, muchos “arquitectos sensibles” se dieron cuenta de la importancia magnánima de ciertas obras. Uno de ellos es el pabellón de Barcelona (1929) de Mies v. Rohe
Es asombroso ver la cantidad de “inspiradas conjeturas” y sentencias maduras que circularon bajo el amparo de una comunidad académica sencillamente complaciente, interpretando diferencias que no tenían forma pero si un poderoso marco social. Tentativas o definitivas, las significancias solo tienen un valor si es una comunidad o autoridad individual las que emiten dichas sentencias “inmutables”. Estos juicios canónicos suelen disfrazarse como valores exploratorios, llenos de explicaciones marcadas por el antagonismo de sus conceptos, distorsionando el pasado de manera “juguetona” para darle una imagen asociada que valide ese concepto para que el observador pueda ubicarlo mas fácilmente dentro de su contexto cultural.
Se diferencian aquí las interpretaciones creativas de las significadas. Las primeras estimulan la imaginación, intuición y libertad en la búsqueda de un significado. En las segundas solo se debe aprender su significado, no su forma. Con el tiempo las relaciones iniciales se pierden, y es ahí cuando no es necesario experimentar ni la forma ni el espacio porque ya están determinados. Algo donde el significado potencial de una forma no tiene estabilidad y mucho menos continuidad. Eso es lo que se enseña literalmente en nuestras facultades de arquitectura…
Dando como resultado que muchos aspectos del edificio quedasen desapercibidos y se lograran establecer parámetros de “filtración” que consideraban una transgresión todo aquello que no fuese canónicamente aceptado por la critica con el fin de formar un publico que funcionase como un interprete ilustrado. Interpretando edificios y clasificándolo por estilos para definir una autoridad sobre las masas. Es como si realmente tratásemos de evaluar el entorno físico de una autopista sin movernos a través de ella…
¿Quien quiere ser J.P. Bonta?
La historia de las citas
x Alfonso Corona Martínez
Por: Newton
¿Realmente existe una naturaleza sistémica para darle una significación al hecho arquitectónico?
Objetivamente, creo que existen sistemas creados por el hombre de “naturaleza artificial” donde cada elemento a evaluar puede y debe asumir significados diversos, dado el origen disímil de cada sistema.
Estas interpretaciones son manejadas bajo una lectura precedente sobre varias consideraciones antagónicas de aspecto ingenuo: ornamento y no-ornamento, horizontal – vertical y así sucesivamente, estableciendo paradigmas con la psicología de la percepción y demostrando que “los sentidos no reaccionan ante el valor absoluto de los estímulos, sino ante su valor relativo…” como si el concepto de significación arquitectónica no fuese también psicológico donde lo contextual no es importante porque la forma (¿presente o no?) siempre estará junto a la ¿Forma?...
Increíblemente, el autor (J. P. Bonta), da una explicación circular (poco convincente son sus libros) de como los sistemas tienden a alternarse cuando son contrastados unos con otros, degenerando en una explicación de que lo significado “no es un atributo real de la forma, sino tan solo una creencia en ella”.
Es lógico pensar que los sistemas enfrentados sobre una creencia conllevan a resultados incompatibles, sino veanse las múltiples divergencias que se han originado a lo largo de siglos por la Fe ciega en un Dios, que a pesar de estar mas allá de toda clasificación sistémica, es objetivo de muchas interpretaciones obviamente infinitas de acuerdo al contexto cultural.
¿Es acaso importante establecer una clasificación rígida de la arquitectura cuando hay problemas de “fondo” más apremiantes que una simple caracterización estilística?
¿No es más importante actuar sobre el contexto a través de la arquitectura para darle un significado valorativo a nuestro entorno?
El significado “natural” de la arquitectura quizás este orientado a no tener sistemas de clasificación de estilos pero si un sistema jerárquico que vaya de lo estructural a lo cultural pero sin caer en lo superfluo o…