Marzo 01, 2007
Poderes del acúsmetro [*]

En torno a la voz y la acusmática. Lacan, Chion y Zizek
Gustavo Costantini [1]
El teórico del psicoanálisis Slavoj Zizek[1] encuentra en la relación audiovisual la posibilidad de desarrollar los planteos lacanianos relativos a la mirada y a la voz como objetos del psicoanálisis. Y para acometer esta aproximación, parte de las teorías de Michel Chion sobre la audiovisión. La audiovisión no es la simple suma de imágenes y sonidos dentro de una sucesión temporal, sino una compleja estructura perceptiva —única e indivisible— que permite reconocer determinadas estructuras de producción de sentido que escapan a los abordajes tradicionales. Siendo uno de los campos menos trabajados dentro del cine y de la estética en general, la impronta de los sonidos (voces, música, ruidos) merece una atención más precisa y ambiciosa que las intuitivas y limitadas aproximaciones conocidas.
La incorporación del sonido a la imagen —devenida ésta audiovisual— ha suscitado diversos problemas teóricos. No sólo por cuestiones generadas por las nuevas técnicas del registro de imágenes con sonidos sino principalmente por la dificultad de pensar en sonidos y de dar cuenta del carácter de su producción de sentido. Pero ¿qué es esto de pensar en términos sonoros?
El compositor e investigador Pierre Schaeffer desarrolló su Traité des objects musicaux [2] para establecer la primera clasificación de los sonidos de la historia. No una clasificación en cuanto a lo ya cuantificado en la acústica o en la psicoacústica, o aún en la música, con nociones como altura, intensidad o timbre. Schaeffer realizó una compleja y completa clasificación a partir de la misma materialidad de los sonidos y no cayendo en la trampa de la referencia a la fuente que los produce. Para llevar a cabo su cometido, reflotó la noción griega de acusmática, que refiere a la audición de una fuente invisible (en el sentido de “escuchar sin ver la causa”). La acusmática, como disciplina derivada de la psicoacústica [3], se ocupa justamente de los sonidos resultantes (en fin, los sonidos en sí mismos), prescindiendo de la fuente real que los produce (o la que se cree que los produce). La acusmática fue mucho más allá que lo que se propuso originalmente. Entendió la materia sonora y las formas que ésta es percibida a través del oído, determinando las condiciones de la escucha o, mejor dicho, de las escuchas.
Los términos franceses permiten definir cuatro actitudes de escucha: ouïr, entendre, écouter, comprendre [4]. En castellano, tres de estas escuchas son claras, pero más allá de la cuestión terminológica, puede entenderse a qué se refieren: a la simple activación del sentido del oído, al acto consciente de escuchar algo (escucha causal), a la escucha que se basa en el entendimiento y la atención (escucha semántica, la escucha del lenguaje verbal o de los códigos sonoros como el morse) y por último, la escucha que repara en las características intrínsecas del sonido en cuanto tal, la materia sonora en sí misma (escucha reducida). Respecto de las fuentes, puede señalarse que a través de la escucha causal se puede reconocer a una fuente; cuando esto ocurre, podemos decir que el sonido que denuncia transparentemente la causa que lo produce es un índice. Cuando el sonido no es claro a la escucha causal, el sonido es ambiguo y él mismo desplaza la audición hacia la escucha reducida, hacia su aspecto material, hacia aquello que no puede adquirir un significado preciso y que sólo se conforma a partir de la sensorialidad que el sonido pueda despertar.
Michel Chion, discípulo de Schaeffer, ha abordado y contribuido significativamente a lo aportado por su maestro. En su Guide des objects sonores, se ocupa de construir una suerte de diccionario para el abordaje del Traité; en su reciente El sonido [5], trabaja desde el campo teórico todo lo que puede decirse del sonido en cuanto a descripción y su aparición en la música, el cine o (como referencias y alusiones a) la literatura. Pero es en La audiovisión[6] y en La voix au cinéma [7], donde realiza un desplazamiento de la acusmática al campo del cine. Aquí es importante retomar el poder que el sonido tiene, su capacidad de confundir al oyente espectador con su presencia invisible y sin mediaciones, su posibilidad de remitir y evocar inmediatamente un cúmulo de sensaciones imprecisas y materiales. Pero también considerar qué es lo que el oyente atribuye a aquello cuyo sonido percibe pero cuya fuente no ve.
El sonido hace que la imagen cinematográfica se vuelva más realista y más natural a través de la conexión lógica de los objetos y los sonidos que éstos producen a partir del sincronismo. Esta imantación que se produce entre rostros y voces, objetos y ruidos, etc., hace que la noción de banda sonora sea sólo verdadera en el aspecto técnico, ya que los sonidos parecen asociarse mucho más a las posibles fuentes localizadas en la imagen que a asociarse entre sí en un grupo homogéneo. El sonido —que sólo puede existir en el tiempo— siempre genera una temporalización de las imágenes, ya sea bajo la forma de una simple animación temporal (imágenes fijas o móviles acompañadas de sonidos ambiente), una linealización (ilusión de continuidad y contigüidad entre distintos planos unidos en una línea por un mismo conjunto de sonidos) o una vectorización (animación temporal de imágenes fijas a través de sonidos complejos: aterrizaje o despegue de un avión, llegada y estacionamiento de un automóvil, en fin, sonidos que en sí mismos cuentan una pequeña historia no visualizada). A su vez, y dada la posibilidad de portar reverberaciones, diferencia de intensidades y diferencia de perspectiva sonora entre distintas fuentes, el sonido genera una sensación de espacio y de dimensión que contextúa a la imagen en un marco espacio–temporal determinado. Es decir, que el sonido ha contribuido notablemente con la concreción de una mayor y más eficaz impresión de realidad a las imágenes cinematográficas.
Pero también, el sonido puede oponerse —dice Zizek— a ese proceso de naturalización a través de los sonidos acusmáticos, aquellos sonidos que se ubican en algún lugar de la diégesis pero cuya fuente no se ve en pantalla. El sonido acusmático está en una región imprecisa entro lo diegético y lo extradiegético. Una voz acusmática está en un territorio preciso y perturbador: no es la voz de un narrador —voice–over— ni tampoco es la voz de un personaje que se ve en pantalla. Es una voz que circula en la obra y que por momentos se independiza de su fuente (visualizable). Incluso su uso puede producir un dejà–là (en lugar de un dejà–vu): la imagen nos muestra una escena pero de algún lugar más allá del alcance de la cámara irrumpe una voz que nos revela que algo o alguien ya estaba allí —y no necesariamente escondido, como sería esto posible en una escena teatral—.
Zizek nos pide que renunciemos al sentido común que nos señala que imagen y sonido conviven armoniosamente en una relación simplemente referencial. Cuando entramos en el orden simbólico, se crea una brecha entre esa voz y el cuerpo a la que (ya no) pertenece. Esa separación, aún cuando se trata de un recurso técnico frecuente (no ver el cuerpo de una voz que habla) no deja de manifestar un espacio que corta esa relación de pertenencia. En sus Lecciones de Estética, Hegel habla de una estatua egipcia que cada atardecer producía un profundo sonido reverberante que venía de su interior. Ese objeto inanimado interior que mágicamente resuena es para Zizek la mejor metáfora del nacimiento de la subjetividad. La resonancia —aún en el campo de la acústica— siempre se produce en un vacío, un espacio en el cual el sonido se propaga y reverbera. Por lo tanto, hay que pensar en la relación que Lacan establece entre voz y silencio como una relación equivalente a la de figura y fondo. Pero no para decir que la voz es figura y el silencio fondo, sino exactamente lo contrario: la voz se articula sobre el silencio y ese silencio —ese espacio, esa brecha de separación— se actualiza, se hace presente, se hace figura de una ausencia. Para Zizek —siguiendo a Lacan— ese sonido que proviene de un vacío, ese sonido que detenta una brecha, constituye una remisión al lamento por un objeto perdido. El objeto está aquí siempre y cuando permanezca inarticulado: cuando se articula, se separa y por tanto, hace percibir ese vacío del cual se recorta, dando nacimiento a S tachado, el sujeto que lamenta la pérdida. Esa voz que circula acusmatizada, que elude nuestra mirada, nos acerca una distancia, nos introduce en esa brecha regulada por una pérdida esencial. La voz se dirige hacia la brecha que la separa de su imagen (su fuente visible), hacia esa dimensión que elude nuestra mirada. Esa voz, para Zizek, es la constatación de la noción de voz qua objeto a la que Lacan alude. La relación audiovisual está mediada por una imposibilidad: en última instancia, oímos porque no podemos verlo todo.
La imagen que se ubica en el lugar opuesto de esta voz que carece de imagen es la que presenta una voz no articulada, una voz atascada en la garganta: El grito de Edvard Munch es por definición, silencioso. Oímos el grito a través de los ojos. Pero de todas maneras, y siguiendo una vez más a Zizek, el paralelismo no es perfecto, dado que oír lo que no vemos no es igual a ver lo que no oímos. Voz y mirada se relacionan aquí como vida y muerte: la voz vivifica donde la mirada mortifica. Por esta razón, Derrida ha señalado que la experiencia de oírse a uno mismo hablar, es la matriz fundamental de la misma experiencia del individuo como ser vivo, mientras que su contraparte visual “verse a uno mismo viendo” se plantea en un lugar imposible y por tanto, en la muerte. No en vano, el siniestro encuentro con el doble (Doppelgänger), presenta a sus ojos escapando de nuestra mirada.
Un interesante juego con estas situaciones puede observarse en el film de David Lynch, Carretera perdida (Lost Highway) en la cual el paranoico protagonista —un saxofonista que sospecha que su mujer lo engaña— se encuentra en una fiesta con un hombre misterioso que dice conocerlo. Ante la negativa, el hombre insiste diciéndole que se han visto en su propia casa y que, de hecho, él estaba ahí en ese mismo momento. En lo que constituye una de las escenas más terroríficas pensables, el personaje le sugiere que llame por teléfono a su casa, desde la cual atiende la voz de la persona que él está observando frente de sí: _Le dije que estaba aquí...
La figura más interesante de la teorización de Michel Chion respecto de las posibilidades de los sonidos acusmáticos es la del acúsmetro (horrible traducción al castellano del término acusm–être, o ser–acusmático). Los griegos hablaban de acusmática para referirse a quien hablaba a sus discípulos sin hacerse ver, reduciéndose a una voz. Esta especie de antecedente del psicoanalista o del confesor, figuras que descansan en el poder que les confiere ser una voz invisible, una voz que carece de cuerpo, que no se somete a las precariedades de la dimensión humana. No hay que olvidar que en el principio era el Verbo y que justamente, la idea de una voz sin cuerpo, nos lleva a la asociación con lo divino o todopoderoso (el Verbo judeocristiano o, en Grecia, “Agamenón, tu rey que te despierta”, para recordar un pionero uso de la acusmática en el teatro).
El acusmêtre es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es omnisciente porque su circulación en el espacio audiovisual de manera casi total y libre le confiere rasgos de conocimiento absoluto. La madre de Norman Bates en Psicosis, de Hitchcock, le habla a su hijo pero parece saber muy bien de qué es culpable el personaje de Marion que la escucha desde su habitación del motel. La simetría es interesante: Marion cree escuchar a su propia conciencia culposa al escuchar la voz de Norman haciendo de voz de su madre. Y si llevamos al extremo el argumento, debemos decir que la razón por la que Norman ha matado a su madre es la misma por la que Marion va a morir: así como Norman encontró a su madre con otro hombre que no era su padre —ni él mismo, por supuesto— Marion ha sido presentada como una mujer que se acuesta con un hombre casado, transgresión a la que suma el hecho de robarse el dinero que se destinaría a regalarle un hogar a una mujer que iba legítimamente a casarse.
Por la misma circulación que mencionábamos el acúsmetro es omnipresente. Hal 9000 la computadora de 2001, Odisea del espacio, de Stanley Kubrick, está en todas partes. Allí, no es casual que la identificación de la procedencia de la voz de la computadora, se haga con alguno de los ojos electrónicos por los que Hal ve (!): una vez más es lo que mira o lo que remite a lo visual lo que se interpreta como la fuente de la que procede esa voz. No se ven parlantes y de verlos, el espectador en ningún momento los confundiría con el “cuerpo” de Hal. Hal —una voz— es solamente un ojo que habla. Pero un ojo que a todo accede, que todo ve, que todo escucha. Lo mismo para el Dr. Mabuse de Fritz Lang, cuyos poderes alcanzan a dominar a sus súbditos. O la voz grabada de Marlon Brando en Apocalipsis ahora, de Francis Ford Coppola, que parece llegar a la conciencia de Willard aun a través de este mecanismo indirecto.
Por último, el acúsmetro es omnipotente. O al menos, su construcción como presencia sonora le quita la vulnerabilidad que un cuerpo posee y radicaliza la brecha a la que antes se hacía referencia. Es el espectador el que le confiere los poderes a partir de una tajante actualización de la separación entre voz e imagen. Y está en el realizador, cinematográfico o teatral, saber aprovecharse de ellos a los fines de la narración o, por el contrario, no conferirle a un personaje poderes de acúsmetro. El proceso de desacusmatización corresponde a la devolución del cuerpo a esa voz invisible. Lo que se desacusmatiza es el cuerpo, no la voz, pero la voz atrapada en un cuerpo —es decir, cuando ha dejado de ser pura sonoridad— pierde todos sus poderes. La madre de Norman Bates en Psicosis, es atrapada inmediatamente después de que es visualizado su cuerpo. Mientras tanto, el Coronel Kurtz, de Apocalypse Now, que se manifiesta al espectador como una voz grabada que parcialmente va revelando a través del registro fragmentario de sus máximas y sentencias, nos da una lección del destino del acúsmetro: Willard debe encontrarse con Kurtz allí, en el corazón de las tinieblas. Y una vez allí, a Willard no le es revelado en su totalidad el cuerpo de Kurtz: sólo vemos una cabeza rapada, entre penumbras y un rostro que se cubre parcialmente con sus manos. ¿Por qué? Porque a partir de que el cuerpo completo de Kurtz es totalmente revelado, Kurtz tiene los minutos contados (literalmente). La omnipotencia de Kurtz se desvanece cuando reconocemos que no es más que un cuerpo humano. La desacusmatización equivale a su desaparición como personaje o a su inminente muerte, a su probable ejecución o sacrificio. ¿Y no fue ése acaso el destino del Verbo cuando se hizo carne?
[1] Zizek, Slavoj (editor junto a Renata Salecl), Gaze and Voice as Love Objects. Verso, Londres, 1997.
[2] Se conocen dos versiones: una versión en varios tomos y una abreviada, cuya traducción como Tratado de los objetos musicales, está publicada en Madrid por la Editorial Alianza.
[3] La psicoacústica no es otra cosa que una rama de la acústica que se ocupa de lo percibido por un oyente y no de la señal física mensurable que porta eso que es oído. Dicho de otra manera, mientras la acústica se ocupa de la materia sonora, la psicoacústica se ocupa de la sensación que esta produce en un ser humano. Lo psicológico de la psicoacústica no refiere más que a la elaboración de respuestas auditivas y representaciones mentales de las señales sonoras; nada tiene que ver esto con dimensiones psicoanalíticas, aunque sí puedan ser tomadas estas cuestiones de psicología general como un punto de partida para pensar en derivaciones más profundas.
[4] En castellano, podría hacerse una traducción inexacta ya que no poseemos tantos términos para explicar las diferentes clases de escucha. Ésta podría ser: oír, atender, escuchar, reconocer. Oír, como el simple sentido del oído; atender, como una actitud activa de la audición, la que permite establecer la causa de un fenómeno sonoro; escuchar, como la audición dirigida específicamente a un fenómeno sonoro recortado claramente de los demás o la escucha reducida, que permite sensibilizarse al timbre y a los aspectos materiales y estéticos de estructuras sonoras como la música; reconocer, o comprender lo escuchado, como la decodificación semántica de un mensaje sonoro (la escucha de las palabras dentro del lenguaje verbal o códigos como el morse, etc., donde interviene una dimensión lingüística y no puramente sonora).
[5]Chion, Michel, El sonido. Madrid, Paidós, 1999.
[6] Chion, Michel, La audiovisión. Madrid, Paidós, 1993.
[7] De este libro es interesante recurrir a la reciente edición norteamericana que incluye un capítulo del autor escrito especialmente para esta versión —el original francés data de 1982— y que repasa el uso de la voz en el cine de los ochenta y noventa. Chion, Michel, Voice in cinema. New York, Columbia University Press, 1999.
[*] Del libro: “Lacan: la marca del leer” - Editorial Anthropos
[*] Licenciado en Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Doctorado en curso. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Becario de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA en las categorías de Estudiantes (1991-1993) e Iniciación (1991-1996), integrante del proyecto de investigación del programa UBACYT 1994-1997 sobre Análisis auditivo de la música (dir. María del Carmen Aguilar), titular de las cátedras de Movimientos estéticos de la música y del Seminario de diseño de sonido y musicalización de la Universidad del Cine e integrante de las cátedras de Introducción al lenguaje musical y Música argentina y latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente realiza su doctorado bajo la dirección de Oscar Traversa y Michel Chion.
E-mail: gcostantini@hotmail.com
Febrero 27, 2007
De la ciudad concebida a la ciudad practicada
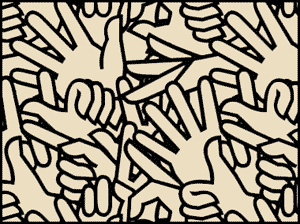
Por: Manuel Delgado
A la memoria de Isaac Joseph
La relación entre cultura urbana -el conjunto de maneras de vivir en espacios urbanizados- y cultura urbanística -asociada a la estructuración de las territorialidades urbanas- ha sido crónicamente polémica. Los arquitectos urbanistas trabajan a partir de la pretensión de que determinan el sentido de la ciudad a través de dispositivos que quieren dotar de coherencia a conjuntos espaciales altamente complejos. La labor del proyectista es la de trabajar a partir de un espacio esencialmente representado o, más bien, concebido, que se opone a las otras formas de espacialidad que caracterizan la practica de la urbanidad como forma de vida: espacio percibido, vivido, usado... Su pretensión: mutar lo oscuro por algo más claro. Su obsesión: la legibilidad. Su lógica: la de una ideología que se quiere encarnar, que aspira a convertirse en operacionalmente eficiente y lograr el milagro de una inteligibilidad absoluta.
La labor del urbanista es la de organizar la quimera política de una ciudad orgánica y tranquila, estabilizada o, en cualquier caso, sometida a cambios amables y pertinentes, protegida de la obcecación de sus habitantes por hacer de ella un escenario para el conflicto, a salvo de los desasosiegos que suscita lo real. Su apuesta es a favor de la polis a la que sirve y en contra de la urbs, a la que teme. Para ello se vale de un repertorio formal hecho de rectas, curvas, centros, radios, diagonales, cuadrículas, pero en el que suele faltar lo imprevisible y lo azaroso. En su vocación demiúrgica, buen número de arquitectos y diseñadores urbanos se piensan a sí mismos como ejecutores de una misión semidivina de imponerle órdenes preestablecidos a la naturaleza, en función de una idea de progreso que considera el crecimiento ilimitado por definición y entiende el usufructo del espacio como inagotable. Asusta ante todo que algo escape a una voluntad insaciable de control, consecuencia a su vez de la conceptualización de la ciudad como territorio taxonomizable a partir de categorías diáfanas y rígidas a la vez -zonas, vías, cuadrículas- y a través de esquemas lineales y claros. Espanta ante todo lo múltiple, la tendencia de lo diferente a multiplicarse sin freno, la proliferación de potencias sociales percibidas como oscuras. Y, por supuesto, se niega en redondo que la uniformidad de las producciones arquitectónicas no oculte una brutal separación funcional en la que las claves suelen tener que ver con todo tipo de asimetrías que afectan a ciertas clases, géneros, edades o etnias.
En los espacios urbanos arquitecturizados -edificios o plazas- parece como si no se previera la sociabilidad, como si la simplicidad del esquema producido sobre el papel o en maqueta no estuviera calculada nunca para soportar el peso de las vidas relacionadas que van a desplegar ahí sus iniciativas. En el espacio diseñado no hay presencias, lo que implica que por no haber, tampoco uno encuentra ausencias. En cambio, el espacio urbano real -no el concebido- conoce la heterogeneidad innumerable de las acciones y de los actores. Es el proscenio sobre el que se negocia, se discute, se proclama, se oculta, se innova, se sorprende o se fracasa. Escenario sobre el que uno se pierde y da con el camino, en el que espera, piensa, encuentra su refugio o su perdición, lucha, muere y renace infinitas veces. Ahí no hay más remedio que aceptar someterse a las miradas y a las iniciativas imprevistas de los otros. Ahí se mantiene una interacción siempre superficial, pero que en cualquier momento puede conocer desarrollos inéditos. Espacio también en que los individuos y los grupos definen y estructuran sus relaciones con el poder, para someterse a él, pero también para insubordinarse o para ignorarlo mediante todo tipo de configuraciones autoorganizadas.
La utopía imposible que el proyectador busca establecer en la maqueta o en el plano es la de un apaciguamiento de la multidimensionalidad y la inestabilidad de lo social urbano. El arquitecto puede vivir así la ilusión de un espacio que está ahí, esperando ser planificado, embellecido, funcionalizado..., que aguarda ser interrogado, juzgado y sentenciado. Se empeña en ver el espacio urbano como un texto, cuando ahí sólo hay textura. Tiene ante sí una estructura, es cierto, una forma. Hay líneas, límites, trazados, muros de hormigón, señales... Pero esa rigidez es sólo aparente. Además de sus grietas y sus porosidades, oculta todo tipo de energías y flujos que oscilan por entre lo estable, corrientes de acción que lo sortean o lo transforman.
De ahí esa fundamental distinción entre la ciudad y lo urbano debida a Henri Lefebvre1. La ciudad es un sitio. Lo urbano es algo parecido a una ciudad efímera, "obra perpetua de los habitantes, a su vez móviles y movilizados por y para esa obra"2. Lo urbano es una forma radical de espacio social, escenario y producto de lo colectivo haciéndose a sí mismo, un territorio desterritorializado en el que no hay objetos sino relaciones diagramáticas entre objetos, bucles, nexos sometidos a un estado de excitación permanente. Su personaje central -el animal urbano- es "polivalente, polisensorial, capaz de relaciones complejas y transparentes con 'el mundo' (el contorno o él mismo)"3. Su asunto, relaciones sociales hechas de simultaneidad, dislocación y confluencia. Su espacio -el espacio de y para lo urbano como "lugar de deseo, desequilibrio permanente, sede de la disolución de normalidades y presiones, momento de lo lúdico e imprevisible"4- no es un esquema de puntos, ni un marco vacío, ni un envoltorio, ni tampoco una forma que se le impone a los hechos... Es una actividad, una acción interminable cuyos protagonistas son esos usuarios que reinterpretan la obra del diseñador a partir de las formas como acceden a ella y la utilizan al tiempo que la recorren. Esa premisa desactiva cualquier pretensión de naturalidad, de inocencia, de trascendencia o de transparencia, puesto que el espacio urbano es, casi por principio, indiscernible. Ese espacio no es el resultado de una determinada morfología predispuesta por el diseñador, sino de una articulación de cualidades sensibles que resultan de las operaciones prácticas y las esquematizaciones tempo-espaciales en vivo que procuran los viandantes, sus deslizamientos, los estancamientos, las capturas momentáneas que un determinado punto puede suscitar. Dialéctica ininterrumpidamente renovada y autoadministrada de miradas y exposiciones.
Es posible leer, es cierto, una ciudad, al menos en cuanto estructura morfológica. Pero, ¿podríamos decir lo mismo de esas sociedades que despliegan su actividad casi estocástica en sus aceras o plazas? Lo que se da a leer es siempre un territorio que se supone sometido a un código. Es más, los territorios en que una ciudad puede ser dividida han sido generados y ordenados justamente para posibilitar su lectura, que es casi lo mismo que decir su control. El espacio urbano, en cambio, no puede ser leído, puesto que no es un discurso sino una pura potencialidad, posibilidad abierta de juntar, que existe sólo y en tanto alguien lo organice a partir de sus prácticas, que se genera como resultado de acciones específicas y que puede ser reconocido sólo en el momento en que registra las articulaciones sociales que lo posibilitan. Es, como la naturaleza en Marx, como el sentido en semiótica, un mito o más bien un horizonte que nos huye, tan sólo la materia prima inconcebible sobre la que operan las potencias de lo social. Afirmar cualquier cosa del espacio urbano en términos de linealidad es reconocer en él las marcas y los rasgos de un lenguaje, de un sistema de referencias que ha disuelto su espacialidad para conformar un territorio. En cambio, lo que ese espacio dice no puede reducirse a unidad discursiva alguna, por la versatilitad innumerable de los acontecimientos que lo recorren, por su estructura hojaldrada, por la mezcla que constantemente allí se registra entre continuidad y ambigüedad. Lugar que se hace y se deshace, nicho de y para una sociabilidad holística, hecha de ocasiones, secuencias, situaciones, encuentros y de un intercambio generalizado e intenso.
El espacio urbano no es un presupuesto, algo que está ahí antes de que irrumpa en él una actividad humana cualquiera. Es sobre todo un trabajo, un resultado o, si se prefiere -evocando con ello a Henri Lefebvre y, con él, a Marx- una producción. O, todavía mejor, como lo había definido Isaac Joseph: una coproducción5. Esa comarca puede ser objeto de apropiación -puesto que es apropiable en tanto que apropiada, esto es adecuada-, nunca de propiedad, en la medida en que en modo alguno puede constituirse en posesión. Dominio en que la dominación es -o debería ser- impensable. En el espacio urbano existe, es cierto, una coherencia lógica y una cohesión práctica, pero éstas no permitirían algo parecido a una "lectura" o a una "interpretación", a la manera en las que propiciaría la existencia de una suerte de mensaje o información, algo que respondiera a un único código y estuviera en condiciones de ser reconocido como "diciendo alguna cosa". En el espacio urbano no existe nada parecido a una verdad por descubrir, lo que hace inútil aplicar sobre él exégesis o hermeneútica alguna. Flujo de sociabilidad dispersa, comunidad difusa hecha de formas mínimas de interconocimiento, ámbito en que se expresan las formas al tiempo más complejas, más abiertas y más efímeras de convivialidad: lo urbano, entendido como la ciudad menos su arquitectura, todo lo que en ella no se detiene ni se solidifica. Un universo derretido.
En relación con todo ello, hay que recordar que la asociación de lo público a aquello cuya titularidad corresponde al Estado introduce un elemento de malentendido a la hora de definir un espacio como público, puesto que de algún modo cuestiona la propia dimensión abierta y accesible a todos que se acepta como su primera cualidad. Considerar que ha de estar supeditado a las instituciones estatales equivale a afirmar que el espacio público no es del público, sino de un orden político que se ha autoarrogado la función de fiscalizarlo e imponerle sus sentidos. En este caso, el espacio público ve desmentida su propia condición de tal, en tanto es concebido y reconocido como propiedad privada de un poder político centralizado. Si, al pie de la letra, su eventual condición pública debería hacer de un espacio dado un ámbito para las apropiaciones transitorias y en filigrana, su naturaleza legal lo postula como dependiente de una instancia de control que se considera autorizada a administrar sus empleos, restringir su acceso y distribuir significados afines a su ideología.
Es en tanto que patrimonio de la administración centralizada sobre la ciudad -la polis- que el espacio público está sometido a una casi obsesiva voluntad clarificadora. Desde esa perspectiva, las principales funciones que debe ver cumplido ese espacio público se limitan a: 1), asegurar la buena fluidez de lo que por él circula; 2), servir como soporte para las proclamaciones de la memoria oficial -monumentos, actos, nombres..., y 3), últimamente, ser sometido a todo tipo de monitorizaciones que hacen de sus usuarios figurantes de las puestas en escena autolaudatorias del orden político o que los convierten en consumidores de ese mismo espacio que usan. Para tales fines, la Administración trata de mantener el espacio público en buenas condiciones para una red de encuentros y desplazamientos lo más ordenados posible, así como de asegurar unos máximos niveles de claridad semántica que eviten a toda cosa tanto la ambigüedad de su significado como la tendencia que nunca deja de experimentar a embrollarse, es decir, a una exuberancia perceptual y simbólica que lo hace ininterpretable en una sola dirección. Esta preocupación por la legibilidad del espacio público es la que se traduce en todo tipo de iniciativas urbanísticas que pretenden arquitecturizarlo, que lo fuerzan a asumir esquematizaciones provistas desde el diseño urbano, siempre a partir del presupuesto de que la calle y la plaza son -o deben ser- textos que vehiculan un único discurso.
Frente a esa definición del espacio público como texto unitario se reproducen las evidencias de una apropiación ora microbiana, ora tumultuosa de ese mismo espacio por parte de sus practicantes, su condición de escenario para el incansable trabajo de la sociedad sobre sí misma. Si el espacio público politizado -en el sentido de sometido a la polis- vive bajo la obcecación por hacer de él lo que ni es ni nunca ha sido ni seguramente será -una superficie nítida, pacificada, sumisa-, el espacio público socializado asume una naturaleza permanentemente intranquila, escenario activo que es para lo inesperado, proscenio en que la excepción es casi norma y marco para una sociedad autogestionada que se pasa el tiempo tejiendo y destejiendo tanto sus acuerdos como sus luchas.
Poner el acento en las cualidades permanentemente emergentes del espacio público urbano implica advertir que éste no puede patrimonializarse como cosa ni como sitio, puesto que ni es una cosa -un objeto cristalizado-, ni es un sitio -un fragmento de territorio dotado de límites y marcas. De hecho, bien podríamos decir que es cualquier cosa menos un territorio. Sería antinómico y no puede concebirse algo a lo que llamar territorio público. El espacio público es -repitámoslo- sólo la labor de la sociedad urbana sobre sí misma y no existe -no puede existir- como un proscenio vacío a la espera de que algo o alguien lo llene. No es un lugar donde en cualquier momento pueda acontecer algo, puesto que ese lugar se da sólo en tanto ese algo acontece y sólo en el momento mismo en que acontece. Ese lugar no es un lugar, sino un tener lugar. Puro acaecer, el espacio público sólo existe en tanto es usado, que es lo mismo que decir atravesado, puesto que en realidad sólo podría ser definido como eso: una mera manera de pasar por él.
------------------------
1. H. Lefebvre, Espacio y política, Península, Barcelona, 1972, pp. 70-71
2. H. Lefebvre, El derecho a la ciudad, Península, Barcelona, 1978, p. 158
3. Ibidem, p. 126.
4. Ibidem, p.100
5. I. Joseph, Erving Goffman y la microsociología, Gedisa, Barcelona, 1999, p. 87.
Manuel Delgado es autor de El animal público, editado por Anagrama (Barcelona, 1999), reseñado en el número 39 de Archipiélago.
Ladillos:
"La labor del urbanista es la de organizar la quimera política de una ciudad orgánica y tranquila, estabilizada"
"En los espacios urbanos arquitecturizados -edificios o plazas- parece como si no se previera la sociabilidad"
"lo urbano, entendido como la ciudad menos su arquitectura, todo lo que en ella no se detiene ni se solidifica. Un universo derretido"
"el espacio urbano real -no el concebido- conoce la heterogeneidad innumerable de las acciones y de los actores"