Agosto 21, 2005
Caracas. El valle del silicone. Cap. #10
Estrechez de corazón

Novela escrita por: Newton
Mi apartamento tipo estudio era realmente de bolsillo. Consistía en un cubo de 3x3x3 metros y estaba adosado a un edificio de corte arquitectónico netamente metabolista, construido durante la ultima revolución tecnológica por allá en los 70. A pesar de lo pequeño, conservaba todas las comodidades modernas: un baño hidro-tubo con limpiador automático en la ducha, una cama de fibra-óptica con holovideo incorporado y una auto-cocina con parrillera digital incorporada. Al lado de la cocina había una repisa retráctil que hacia las veces de escritorio y sobre la cual estaba una enorme pila de papeles del trabajo, mi colección de aerolitos y varios recorte s de periódico con todo tipo de noticias sobrenaturales. Debajo de la tabla retráctil, había una nevera ejecutiva con un secador de manos automático justo al lado del modesto lavaplatos y colocado lateralmente a la única silla con vibra-call de la ya saturada estancia. Todo esto mezclado con mis libros de astrofísica y mi computadora portátil.
Cuando entramos a la habitación, AVON (un software inteligente instalado en mi PC) activó una coctelera roja que pendía del techo (para dar aviso de alarma en caso de que penetraran intrusos), logrando arrancarle un sonoro grito a Rita. Logre calmarlos a los dos; primero a mi PC proporcionándole mi voz para que me reconociera y luego a ella dándole de comer un ajoporro deshidratado que saque del bolsillo de mi chaqueta.
Ya más tranquila, la jeva miro hacia todos lados y exclamo:
- Es bastante intimo
- Si – conteste- incluso conserva el mismo ambiente de intimidad cuando doy fiestas
- Coñoo, ¿y viene un gentío?
- Mas o menos, pero siempre terminamos en las escaleras
- Me agradan estos ambientes calidos e íntimos – repitió Rita estirando los brazos hacia arriba
Echo de nuevo un vistazo sobre el cuarto y pregunto:
- Por cierto, ¿Dónde voy a dormir?
La mire de soslayo observando su ropa semi-rota, y sabiendo que yo solo tenia una cama individual, comprendí que la situación era un poco comprometedora.
- Bueno, espero que no te importe si compartimos la única cama. Como no tengo un sillón, ni sofá, solo puedo decirte que quizás pudiese dormir encima de la poceta o en la silla vibradora pero debes comprender que eso seria muy incomodo
Ella hizo un gesto de desagrado, pero vi con regocijo, que no llegaba al punto de disgusto.
- ¿Puedo decirte algo? – dijo
- Si, de bolas – respondí eufórico de entusiasmo
- ¿Podríamos colocar tu tabla-escritorio entre los dos? De esa forma no nos molestaremos durante la noche
Comprendí sus razones; apenas nos conocíamos y era explicable que una mujer decente sintiera desconfianza por un tipo que trabajaba a destajo para la policía y además le gustaba coleccionar pornografía. Sin responderle, me dirigí a cumplir sus deseos colocando la tabla bien firme en el medio de la cama.
- Listo, un colchón 2x1 – dije mostrándosela con la mano extendida
- Bien – respondió – ahora apaga la luz, debemos descansar. Mañana temprano debo recoger algo de ropa y algunas cosas de mi casa
Asentí con una sonrisa de resignación y di la voz de mando para que AVON apagara la luz. Lentamente la luz fue declinando hasta quedar todo en penumbra. Ella se quito los jirones que tenia como ropa y se acostó desnuda. Bebí un vaso de agua y me desnude entre las sombras.
Al recostarme, la tensión me hizo sentir el calor de su cuerpo fluyendo a través de la tabla, hasta dejarme llevar por el cansancio y la fantasía. 5 minutos más tarde, volaba suavemente en la nave vaporosa de los sueños. La memoria inconsciente de mi computadora orgánica, iba tomando datos de manera aleatoria y los proyectaba en el inframundo intangible de mi psiquis. En la función continuada de la primera tanda pude ver como Mutabaruca se lanzanba en benji con un tabaco de marihuana en la boca desde el hotel Humbolt, mientras abajo lo recibía el comisario Rausseo echándole unos tiros…
-------------------------000--------------------------
Por la mañana, cuando los primeros fotones de luz penetraron por la ventana y me dieron en el rostro, pensé que un infeliz alienígena me disparaba con una pistola de rayos paralizantes. Del susto pegue un brinco y caí e posición de combate. Por suerte, el extraño visitante solo era u sueño, pues de lo contrario hubiese sido destrozado. Afortunadamente, todo ese alboroto no despertó a Rita, lo cual me hizo pensar que era una persona dura para despertarse.
Sin previo aviso, y en voz baja, le ordene a mi PC que aplicara una pequeña descarga eléctrica a la cama, con la terrible suerte de que mi portátil estaba un poco celosa.
Dando un salto rita gruño muy molesta:
- No joda, ¿Por qué coño hiciste eso?
- No fui yo, fue ella… - mire señalando a mi PC
- Verga panita, dile a esa mierda que no lo vuelva a hacer – me dijo mirándome entre incrédula y furiosa
- Bueno, bueno, no te arreches. Además, son casi las 9 y tienes que buscar tus cosas. Mientras tanto, yo tengo que ir a visitar la fabrica de aceites vegetales
- ¿Una fabrica de aceites vegetales? – inquirió extrañada
- Si, tengo una nueva pista – le dije sin mirarle al rostro mientras me abrochaba la camisa
- ¿Por qué no me acompañas antes a mi casa? – pregunto ella
- ¿No puedes ir sola?
- Tengo miedo de que mis perseguidores me tiendan una emboscada. Luego yo te acompaño
La mire unos segundos y dándole la espalda para irme a lavar la cara, hice un gesto de asentimiento. Después de todo, la propuesta me pareció bastante razonable.
3 horas más tarde, luego de consolidar la improvisada mudanza de Rita a mi departamento, cruzábamos raudos la carretera en un auto de la policía secreta que nos había facilitado el comisario Rausseo con dirección hacia la fábrica de grasas vegetales situada en las afueras de la ciudad. Un sol esplendoroso bañaba las copas verde-esmeralda de los árboles que se levantaban a cada lado de la estrecha carretera rural, acariciando mi vista con sus colores vivos y brillantes. No obstante, tanto brillo matutino sobre la peligrosa vía, lo confuso de las pistas que poseía y las extravagancias que gravitaban sobre la muerte de Maribarbola Lugo, hacían que al empezar un nuevo día, esté se me convirtiera en la imagen de una caverna habitada por terribles bestias de procedencia diabólicamente cósmicas. A medida que nos acercábamos, poco a poco, una gran incertidumbre comenzó a llenar todo mi espíritu.
En el próximo capitulo: Una industria grasienta (Cap. # 11)
Agosto 19, 2005
¿QUIÉN PUEDE SER “INMIGRANTE” EN LA CIUDAD?

Manuel Delgado Ruiz
Universitat de Barcelona.
Institut Catalá d´Antropología
1. El inmigrante imaginario
Entre los méritos que conviene atribuir a la escuela de Chicago destaca el de habernos hecho notar que, finalmente, una metrópoli no puede estar hecha de otra cosa que de gente de toda clase, llegada de cualquier parte. Aquello que los Thomas, Burgess, Wirth, Park, etc, nos mostraron fue que la heterogeneidad generalizada y la amalgama de formas sociales que conocen las ciudades del mundo industrializado no sólo eran posibles, sino que resultaban estructuralmente estratégicas, en la medida que obligaban a cooperar y mantener relaciones de interdependencia en comunidades humanas que habían desarrollado cualidades y habilidades diferenciadas. Esta condición, que los de Chicago llamaron heterogenética, de las ciudades se debía preferentemente a los movimientos migratorios que las habían elegido como su desembocadura, y que eran la materia prima de aquel cosmopolitismo en el que las urbes encuentran su marca de singularidad. Diciendolo con las palabras de Louis Wirth: “Dado que la población de la ciudad no se reproduce a sí misma, ha de reclutar sus inmigrantes en otras ciudades, en el campo y en otros países. La ciudad ha sido así una mezcla de razas, pueblos y culturas y un vivero propicio de híbridos culturales y biológicos nuevos. No solamente ha tolerado las diferencias individuales, sino que las ha fomentado. Ha unido a individuos procedentes de puntos extremos del planeta porque eran diferentes y, por ello, útiles mutuamente, más que porque fueran homogéneos y similares en su mentalidad.” (Wirth, 1988 [1938]: 45).
Esta visión, que hacía depender las sociedades urbanas de su capacidad de atraer a trabajadores jóvenes, era parte de una concepción de la ciudad en tanto que ecosistema, organización viva escenario de una red immensa de vínculos de simbiosis territorialmente determinados, que se producen entre elementos funcionalmente diversificados. Los pioneros de las ciencias sociales de la ciudad hicieron suya la noción darwiniana de naturaleza animada como aquello que constituye la trama misma de la vida. Desde esta óptica, las unidades que convivían en los nichos urbanos establecían formas de cooperación automática, no muy diferentes de las que las especies animales y vegetales mantienen entre sí en función de su posición ecológica y que, en el campo de la sociedad humana, implicaban vínculos de colaboración impersonal y no planificada.
Parece claro que los primeros socio-antropólogos urbanos supieron ver en las palabras finales del origen de las especies una imagen nada distinta de la que ellos podían captar contemplando la exuberancia humana que se desplegaba en cualquier gran ciudad norteamericana de principios de siglo: “Es interesante contemplar un montículo, cubierto de muchas plantas de diferentes clases, con pájaros cantando entre los matorrales, con insectos variados revoloteando por encima, con gusanos arrastrándose por la tierra húmeda y reflexionar que estas formas construidas con cuidado, tan diferentes entre sí, dependientes las unas de las otras de una manera tan compleja, han sido todas producidas por leyes que actúan en nuestro entorno...” (Darwin, 1988 [1859]: 412). Y es que la história natural de las ciudades, por así decirlo, era contemplada proyectando sobre ellas lo mismo que Darwin había entendido que era la evolución, es decir, un proceso de diferenciación y especialización hacia una complejidad cada vez mayor, en la que cada etapa venía marcada por la invasión de una nueva especie, en este caso por una nueva oleada migratória, que habría de convertirse en un nuevo ingrediente asociativo para un sistema esencialmente biótico y subsocial: la metrópoli.
Los posteriores desarrollos de las ciencias de la vida no han desmentido, más bien lo contrario, este principio de la dependencia de la ciudad respecto a su capacidad de agenciarse inmigrantes. Cuando los actuales teóricos de los sistemas complejos y activos han renunciado a los supuestos que otorgaban al equilibrio un lugar central en los cambios morfológicos, dandole la razón más a Carnot que a Darwin, el papel fundamental de las multitudes incesantes e incontroladas de poblaciones llegadas a la ciudad desde fuera ha quedado plenamente confirmado. ¿Qué mejor ejemplo del orden de fluctuaciones del que hablan los investigadores de la termodinámica no-lineal que los que afectan a un ser vivo tan lejos de la estabilidad, tan caótico y tan autoorganizado como es la ciudad, resultado directo de movimientos migratorios que el lenguaje corriente no duda en designar acertadamente como olas, corrientes o flujos? Prigogine y Stengers, tal vez los portavoces más emblemáticos de estas tendencias de la física actual, han explicitado esta idea: “...Si examinamos una célula o una ciudad, la misma constatación se impone: no es únicamente que estos sistemas estén abiertos, sino que viven de este hecho, se alimentan del flujo de materia y energía que les llega del mundo exterior. Queda excluido que una ciudad o una célula viva evolucione hacia un equilibrio entre los flujos entrantes y salientes. Si quisieramos, podríamos aislar un cristal, pero la ciudad y la célula, apartadas de su medio ambiente, mueren rápidamente; son parte integrante del medio que les alimenta, constituyen una suerte de encarnación, local y singular, de los flujos que no dejan de transformar” (Prigogine y Stengers, 1985: 165)
En cualquier caso, la publicación por William Isaac Thomas y Florian Znanieckil, en 1918, del primer volumen de The Polish Peasant in Europe and America, una de las obras claves de la Escuela de Chicago, fue el inicio de una mirada sobre el inmigrante que, a la luz de la asimilación de la ciudad a un sistema vivo basado en el intercambio y la cooperación entre las unidades copresentes, lo establecía como demográfica y funcionalmente indispensable para la viabilidad, la renovación y la continuidad de toda sociedad urbano-industrial. Esto es simplemente un hecho. Y es por este hecho por el que una ciudad puede ser entonces pensada como un colosal mecanismo caníbal, cuyo mantenimiento básico son estos inmigrantes que atrae en masa, pero que nunca acaban de satisfacer su apetito. Es por ello, por lo que en la ciudad nadie debería ser considerado intruso, básicamente porque no existe nadie que no lo sea. Todo el mundo es inmigrante, o hijo, o nieto de inmigrantes, todos vinieron de fuera alguna vez. Este papel de las migraciones como requisito ineludible para que nuestras ciudades puedan persisitir y prosperar fue el tema central en torno al cual el Centro de Cultura Contemporanea de Barcelona invitó a pensar y hacer pensar a sociólogos, antropólogos, urbanistas, demógrafos, filosófos y economistas, con ocasión de la edición de 1997 de su anual Debate de Barcelona, celebrado los días 8 y 9 de noviembre. Las intervenciones que se produjeron son las que aparecen recogidas en este volumen, que ha respetado la organización por epígrafes y el orden en que tuvieron lugar. Como se verá, todas coinciden a la hora de evocar la deuda que las metrópolis tienen contraída con todos los inmigrantes que llegaron, y llegan por suerte aún, a sus puertas, reclamando lo que a todas luces les corresponde: aquello que Henri Lefebvre llamó ya hace años el derecho a la ciudad.
Ahora bien, hay un aspecto que no aparece reflejado más que de una forma implícita en las contribuciones de los especialistas convocados y que recoge este volumen. En los debates que cada intervención propiciaba, y de los que el protagonista era un público en gran medida constituido por personas vitalmente implicadas en el asunto que nos reunía, se suscitó una cuestión que de alguna forma debería quedar esbozada en esta presentación de los materiales del Debate. Se trata de lo siguiente.
Estamos hablando de inmigrantes, y son ellos los actores principales de nuestros análisis y, más allá, de una presunta problemática pública que parece preocupar a todo el mundo. Ahora bién, ¿de dónde nos proviene la absoluta certeza que demostramos a la hora de dibujar el perfil de aquél al que titulamos después inmigrante?
Definida por la condicción heteróclita e inestable de los materiales humanos que la conforman, consciente como es, a su manera, de la naturaleza permanentemente alterada de las estructuras que la hacen posible, una sociedad urbano-industrial sólamente debería percibir como inmigrantes a aquellos que acaban de llegar después de haber cambiado de territorio. Immigrante sería, si acaso, aquél que justo acaba de descender al andén, una figura por fuerza efímera, destinada a ser reconocida, examinada y, más pronto o más tarde, digerida por un orden urbano del que constituye el alimento básico, al mismo tiempo que una garantía de renovación y continuidad. Pero si realmente es así, si las ciudades dependen en tantos sentidos de estas aportaciones humanas que la nutren, ¿qué justifica entonces un discurso que, contradiciendo toda evidencia, se empeña en plantear la presencia de inmigrantes en las ciudades de Europa como una fuente de inquietud, como una amenaza o como una difícil cuestión que hay que resolver? Es más, ¿a qué viene esta insistencia en mostrar como un problema lo que en realidad ha sido una solución, la única, para asegurar la supervivencia misma de las sociedades urbanas? En paralelo a todo esto, si, como proclamabamos, todo urbanita debería reconocerse a sí mismo como el resultado más o menos directo de una migración, ¿qué es lo que nos permite designar a alguien como “inmigrante”, mientras que se dispensa a otros, que lo merecerían plenamente, de tal calificativo? ¿Quién, en la ciudad, merece ser designado como inmigrante? ¿Y por cuanto tiempo?
He aquí el tipo de preguntas que, de hecho, nunca nos hemos planteado, pues formularlas implica arriesgarse a que el personaje que hemos decidido colocar en el centro de nuestra reflexión, y que las instancias políticas y mediáticas llevan tiempo sometiendo a la luz de sus focos, acabe desdibujándose, desvaneciéndose hasta difuminarse completamente, desvelando así su naturaleza en última instancia ectoplasmatica, producto de una superstición cuya génesis es inequivocamente ideológica.
Delatar que aquél al que llamamos inmigrante no es una figura objetiva, sino más bien un personaje imaginario, no desmiente sino, al contrario, intensifica su realidad. Diciéndolo de otra forma, es cierto que hay inmigrantes, pero aquello que hace de alguien un inmigrante no es una cualidad, sino un atributo, y un atributo que se le aplica desde fuera, como un estigma y un principio negativo. El inmigrante sería, sin duda, un exponente perfecto de aquello que Gilles Deleuze llama un “personaje conceptual”. El inmigrante es aquél que, como todo el mundo, ha recalado en la ciudad despues de un viaje, pero que, al hacerlo, no ha perdido su condición de viajero en tránsito, sino que ha sido obligado a conservarla a perpetuidad. Y no únicamente él, sino incluso sus descendientes, que deberán arrastrar como un condenado la marca de desterrados heredada de sus padres y que hará de ellos aquello que, contra toda lógica semántica, se acuerda llamar “inmigrantes de segunda o tercera generación”.
Lejos de la objetividad que las cifras estadísticas le presumen, el inmigrante es una producción social, una denominación de origen que se aplica, no a los inmigrantes reales, sino únicamente a algunos de ellos. A la hora de establecer con claridad qué es aquello que hay que entender como inmigrante, lo primero que se aprecia es que, como decíamos, tal atributo no se aplica a todo aquél que en un momento dado llegó procedente de fuera. En el imaginario social en vigor, inmigrante es un calificativo que se aplica a individuos percibidos como investidos con determinadas características negativas. El inmigrante ha de ser considerado, de entrada, extranjero, “de otro lugar”. Además, de alguna forma es un intruso, ya que se entiende que no ha sido invitado. Con esto se invita a olvidar que si el llamado inmigrante ha venido no ha sido, como se pretende, por causa de alguna catastrofe demográfica o por la miseria reinante en su país, sino sobre todo por las necesidades de nuestro propio sistema económico y de mercado de disponer de un ejercito de trabajadores no cualificados y dispuestos a trabajar en cualquier cosa y a cualquier precio. El inmigrante ha de ser, además, pobre. El término inmigrante no se aplica nunca a empleados cualificados procedentes de países ricos, incluso de fuera de la CEE, como Estados Unidos o Japón, y mucho menos a los miles de jubilados europeos que han venido a instalarse ya de por vida en las zonas costeras de España. Inmigrante lo es únicamente aquél cuyo destino es ocupar los peores puestos del sistema social que le acoje.
Además de ser “inferior” por el lugar que ocupa en el sistema de estratificación social, el inmigrante lo es asimismo en el plano cultural, puesto que procede de una sociedad menos modernizada -el campo, las regiones pobres del mismo Estado, el llamado Tercer Mundo...- Es, por tanto, un atrasado, civilizatoriamente hablando. Tenemos aquí, porque los inmigrantes dan pié a aquello que se presenta como minorias étnicas, lo que nunca ocurre con los que siendo también inmigrantes no pasan nunca por tales, en la medida en que proceden de países ricos. Éstos no son inmigrantes sino residentes extranjeros, y no conforman ninguna minoria étnica sino colonias. No hace falta decir que el calificativo étnico sirve para ser asignado únicamente a producciones culturales consideradas pre- o extra-modernas: un danza sufí o un restaurante peruano son “étnicos”, un vals o una pizzeria, no. Los gitanos o los senegambianos son “étnias”, los catalanes o los franceses de ninguna de las formas. Tenemos, así pues, que lo que la noción de minoria étnica permite es “etnificar” (es decir indicar la existencia de cierto tipo de minusvalía cultural) y minorizar a aquél al que se le aplica. El inmigrante suele ser también numéricamente excesivo, por lo que se le percibe como alguien que está de más, que sobra, que constituye un excedente del que hay que librarse. Finalmente, el inmigrante es también peligroso, pues se le asocia con toda clase de amenazas para la integridad y la seguridad de la sociedad que le acoge, e incluso para la propia supervivencia de la cultura anfitriona. En resumen, el llamado inmigrante va a reeditar la imagen legendaria del bárbaro: el extraño que se ve llegar a las playas de la ciudad y en el que se han reconocido los perfiles intercambiables del naufrago y del invasor.
No todos los inmigrantes, sin embargo, aparecen afectados por un mismo grado de inmigridad. El caso más extremo de extrañeidad a los países europeos sería el que afecta a los inmigrantes pobres procedentes de lo que suele designarse como “tercer mundo”, sobre todo aquellos que no han conseguido permiso para entrar y permanecer en los países de destino, es decir los “sin papeles”. Como inmigrantes se agrupan en este caso un grupo relativamente pequeño de trabajadores sin cualificar, a merced de los requerimientos más despiadados del mercado de trabajo y sin apenas derechos. A menudo este sector está situado cerca o ya dentro del territorio de la marginación. Además de ocupar los límites inferiores y más vulnerables del sistema social, a este colectivo de inmigrantes totales se le adjudicaría también la función de constituirse en chivo expiatorio, siempre dispuesto a recibir toda clase de culpabilizaciones. Un famoso libro del periodista Günter Wallraff, en el que relataba sus vicisitudes bajo la falsa personalidad de trabajador turco en Alemania, permite constatar cómo se explicita esta doble función: si en la edición alemana la obra recibía el título, aludiendo a su lugar dentro de la estructura social, de Ganz Unten, es decir “debajo de todo”, la francesa -Tétes de turc- y la española -Cabeza de turco-, remitía al papel del inmigrante como víctima propiciatoria de los males sociales. La division de los asalariados en “legales” e “ilegales” es precisamente lo que institucionalizan las leyes de extranjería, en paralelo a aquella otra, no menos brutal, entre ciudadanos nacionales, que disfrutan de todas las prerrogativas legales, extranjeros relativos, ciudadanos de otros países de la CEE o del “primer mundo” que gozan de una situación legal menos integrada pero que no sufren explotación ni rechazo porque son “extranjeros invitados”, y, en último lugar, extranjeros absolutos, a los que les son negados todos los derechos y son víctimas de todo tipo de injusticias y arbitrariedades. Si las leyes de extranjería vigentes en Europa pueden ser calificadas como abiertamente xenófobas es precisamente porque institucionalizan un orden civil basado en la separación -inscrita ya en la base misma de los modernos Estados-nación- entre incluidos y no incluidos, o bien, por decirlo como nos propone Michel Wieviorka (1992, pp. 221-50) entre gente in y gente out, pudiendo negarles a estos últimos el derecho a la equidad ante la ley.
La operatividad simbólica del calificativo inmigrante no se restringe, sin embargo, únicamente a estos inmigrantes extremos. Por una parte los tenemos a ellos, inmigrantes cuyo status viene dado por una definición jurídica, pues son individuos que han llegado y permanecen en la ciudad en condicciones inciertas. Se trata de unos individuos que presentan niveles muy altos, incluso inaceptables, de inmigridad, y cuya función es la de estar ubicados en la banda más baja, en los límites o más allá del sistema social. Pero existe también otro tipo de inmigrantes, que pueden estar plenamente integrados social y politicamente, pero que, a pesar de ello, presentan un problema de “adaptación cultural”, es decir que tienen dificultades a la hora de vivir como los supuestos nativos. Su destino es encontrar acomodo en la banda más baja, en el límite o más allá del supuesto universo simbólico-cultural que se considera preexistente a su llegada. Se trata de grupos que han llegado desde el campo, a los que despectivamente se puede llamar “paletos”, campesinos, pueblerinos, etc. Pero, sobre todo, se trata de personas procedentes de zonas deprimidas y consideradas social o culturalmente inferiores del propio Estado. En Europa éste es el caso de los terroni, italianos meridionales emigrados al norte; de los xarnegos o los maketos de Catalunya y el País Vasco respectivamente; de los norirlandeses católicos en Inglaterra, o de los ossis, alemanes del Este desplazados a la antigua República Federal. En todos los casos se trata de individuos cuya situación es plenamente legal y que gozan de una ciudadanía plena o casi, pero que, a pesar de ello, y a causa de sus costumbres, de su lengua o del temperamento que se les supone, pueden ser vistos como perturbadores de la integridad cultural de la comunidad receptora, incluso como una amenaza para su propia supervivencia. En este caso no puede hablarse ya de un mínimo porcentaje de la población total -entre el 1 y el 10 %-, sino que pueden suponer el 40 ó el 50 % del conjunto de la población “legal” del territorio que un grupo considera como propio de su cultura. El inmigrante no es identificado entonces como responsable de los índices de paro, de peligros para la salud publica o del incremento de la delincuencia, sino, por encima de todo, como una fuente de peligro para la existencia misma de la nación que le acoge.
2. La ciudad anterior. El inmigrante como un producto cognitivo.
Ahora bien, cuando el inmigrante llega a su destino, ¿es de verdad una cultura aquello que lo recibe? ¿puede hablarse de las sociedades urbano-industriales como un espacio cultural cohesionado, escenario de alguna cosa similar a una cultura vernácula? ¿No sucederá, más facilmente, que es una mezcla de estilos de hacer y de decir aquello a lo que el inmigrante ha de amoldarse? En efecto, sería muy difícil rebatir la evidencia de que, culturalmente, una ciudad sólo puede ser reconocida en tanto que amontonamiento de legados, testimonios, tránsitos..., una especie de delta al que el inmigrante se adapta mediante una nueva aportación sedimentaria. Los inmigrantes, al contrario de lo que a menudo oímos decir, no se han de integrar ni a la sociedad ni a la cultura urbanas, sencillamente porque las integran. La noción de inmigrante se revela entonces como útil para operar una discriminación semántica, que, aplicada exclusivamente a los sectores subalternos de la sociedad, serviría para dividir a éstos en dos grandes grupos, que mantendrían entre sí unas relaciones de oposición y de complementariedad: por un lado el llamado inmigrante, por el otro el autodenominado autóctono, que no sería otra cosa, en realidad, que un inmigrante más veterano.
Esta raya imaginaria que separa a los ciudadanos en autóctonos e inmigrantes es puramente arbitraria y puede moverse en el plano social en función de los intereses de aquél que ejecuta la dualización. La linea divisoria puede estar situada debajo del sistema de estratificación social, de manera que los espacios que dividen a la sociedad en los de aquí y los de fuera pueden hacer de este último grupo una exigua minoría de marginados a los que sobreexplotar y convertir en culpables de males sociales como la delincuencia o el paro. Pero esta especie de corte que divide brutalmente el cuerpo social en dos puede, en lugar de conformarse con amputar una pequeña parte considerada extraña y malsana, seccionarlo en dos grandes fracciones a menudo casi equivalentes y simétricas. Éste es un fenomeno que encuentra en Cataluña un ejemplo excepcionalmente claro. Aquí el término inmigrante puede ser aplicado, en función de los contextos, para señalar una bolsa muy pequeña de personas en situación precaria, constituida por los procedentes de países pobres llegados no hace mucho. Pero esta segregación semántica puede afectar asimismo a una masa de casi la mitad de los ciudadanos legales, que integran personas procedentes del resto del Estado, establecidas en el país desde hace tal vez décadas y de las que el hecho que delata su inmigridad no es tanto su origen como el idioma que hablan.
Esta incisión simbólica es, pues, una forma de cortar la sociedad en dos grupos de dimensiones cambiantes, de los cuales uno, el de aquellos que no son de aquí, los inmigrantes, será siempre el situado por debajo y al que se considerará una fuente de peligros sociales y/o culturales. Por turno, los inmigrantes, una vez instalados en su mitad inferior y peligrosa, podrán ser ordenados verticalmente a partir de su orden de llegada. La antropología puede proveernos de estudios pormenorizados sobre cómo funcionan este tipo de dispositivos en sociedades no urbanizadas. Los hadjerai del Chad, tal y como fueron conocidos por Jean Pouillon (1992), someten los clanes de cada aldea a una especie de principio constitucional basado en la oposición autóctono-inmigrante, además de en el turno de llegada de los incluidos en el segundo apartado. Este modelo teórico podría ser fácilmente aplicado a las sociedades urbano-industriales. En Francia, italianos, españoles, portugueses y magrebíes son objeto de una estratificación basada en la fecha de su incorporación a los suburbios de las grandes ciudades. Lo único que permite a los blancos, anglosajones y protestantes, considerarse como los “legítimos” estadounidenses y poder designar a los otros como “inmigrantes” es el hecho de haber sido los primeros europeos en llegar. En Israel, un Estado creado para albergar un pueblo que se autodefine como peregrino, ha sido el turno de llegada lo que ha permitido a los sefardíes procedentes del oriente europeo y el Norte de África atribuirse un estatuto como autóctonos más importante que el que ha sido asignado a los askenasis llegados de Europa Central, o los originarios de Estados Unidos o Australia. Como era previsible, a quienes les corresponde llevar la peor parte es a los falacies que han ido llegando a partir de los años 80 y a los inmigrantes procedentes últimamente de Rusia, Georgia, Uzbekistán o Kirguizistán. Armando Silva (1992) ha certificado cómo en Saô Paulo sus habitantes tienden a percibir como inmigrantes únicamente a los que han llegado en la última epoca, en este caso los procedentes del Norte, del Sur o del interior del país, mientras que no considera extranjeros a los hijos de italianos, japoneses o chinos llegados durante las primeras décadas del siglo. Tal dispositivo estratificador encontraría un buen número de ejemplos en las sociedades urbano-industriales, lo que demuestra que la ciudad no solamente integra la diversidad étnica sino que lo que hace es más bien inventársela, con la finalidad de llamar la atención sobre la naturaleza compuesta de su población y naturalizar su estructuración en torno a un eje vertical.
Además de esta jerarquización artificial de la sociedad, en base al grado de “inmigridad” que afecta a cada una de las cápsulas “étnicas” propuestas, el definido como inmigrante cumple otra función también de orden lógico-simbólico. El paso del inmigrante como producto social al inmigrante como producto cognitivo se lleva a cabo haciendo de él un operador simbólico, cuya función es encarnar un puente entre instancias irreconciliables e incomunicadas, pero que él permite percibir como haciendo contacto y, en consecuencia, provocando una especie de cortocircuito en el sistema social. En efecto, el llamado inmigrante es un extraño, pero convive con nosotros. Está al lado, pero de alguna forma se le percibe como de otro mundo. Georges Simmel lo expresó inmejorablemente en su célebre disgresión sobre el extranjero: “(el extranjero) se ha colocado dentro de un determinado círculo espacial; pero si su posición en su interior depende esencialmente de que no pertenece a él desde siempre, aporta al círculo cualidades que no proceden ni pueden proceder del círculo. La unión entre la proximidad y la lejanía, contenida en todas las relaciones humanas, ha tomado aquí una forma que podría sintetizar de esta manera: la distancia, dentro de la relación, significa que el próximo está lejos, pero el ser extranjero significa que aquello lejano esta cerca” (Simmel, 1977 [1927]: 716).
La ambigüedad y la indefinición del inmigrante son idóneas para reflexionar sobre todo aquello que la sociedad puede percibir como extraño, pero instalado en su propio interior. Está dentro, pero alguna cosa o mucho de él –depende- permanece aún fuera. Está aquí, pero de alguna forma es imaginado permaneciendo aún alli, en otro lugar. O, mejor, no está de hecho en ninguno de los dos lugares, sino como atrapado en el trayecto entre ambos, como si una especie de maldición le hubiera dejando vagando sin solución de continuidad entre su origen y su destino. El inmigrante está condenado a habitar a perpetuidad la fase preliminar de un rito de paso, este espacio que, como escribía Victor Turner (1980: 103-30), hace de aquel que la atraviesa alguien que “no es ni una cosa ni otra”, pero que puede ser simultaneamente las dos condicciones entre las que transita –de aquí, de fuera-, aunque nunca de una forma integral. Ha perdido sus señas de identidad, pero aún no ha recibido plenamente las del iniciado. La figura del inmigrante, puesta de esta forma “entre comillas”, encarna una contradicción estructural, en la que dos posiciones sociológicas antagónicas (cerca-lejos, vecino-forastero) se confunden. Conceptualmente, aparece emparentado con las imágenes analogas del traidor, del espía o, en la metáfora organicista, del cuerpo extraño que hay que extraer, del virus, del germen nocivo, o, por su crecimiento desmesurado y sin control, de la lesión cancerígena. Por esta razón, el inmigrante no sólo es considerado, él mismo, sucio, sino vehículo de representación de todo aquello contaminante o peligroso. Por todo esto, no sorprende el uso paradójico de un participio activo o de presente -inmigrante- para designar a alguien que no está desplazandose sino que se ha convertido o se convertirá en sedentario, y al que, por tanto, debería aplicarse un participio pasado o pasivo, inmigrado. También esto explica que el inmigrante pueda serlo “de segunda o tercera generación”, ya que la “tara” de los padres se ha heredado y, como una especie de pecado original, ha impregnado a las generaciones posteriores.
Esta condición, clasificatoriamente anómala, del llamado inmigrante haría de él un ejemplo de aquello que Mary Douglas (1992) analizaba en sus estudios sobre la relación entre las irregularidades taxonómicas y la percepción social de los riesgos morales, así como las dilucidaciones consecuentes a propósito de la contaminación y la impureza. En esta misma linea, al inmigrante podría aplicársele aquello que Dan Sperber (1975) había conceptualizado sobre los animales monstruosos e híbridos, de manera que lo que éstos resultan ser para el esquema clasificatorio zoológico no sería muy diferente de lo que el inmigrante supondría para el orden que genera y después organiza la heterogeneidad de las ciudades. El inmigrante sólo podría ver resuelta la paradoja lógica que incorpora -una cosa de fuera que está dentro- a la luz de una representación normativa de la que, en el fondo, él resultaria ser el garante último. Es un monstruo, pues es una cosa que no puede ser, una excepción de lo que se representa como el orden natural de la sociedad, un ser afectado por todo un cúmulo de desmesuras o bien de carencias respecto a aquello que se entiende que son los atributos de la normalidad ciudadana. En la ciudad, universo de la hibridación generalizada, al único que se le reconoce como híbrido es precisamente a él, como las sirenas o los centauros, un ser medio-medio. Su existencia es, entonces, la de un error, un accidente que no mejora el sistema social en vigor, constituido por los autodenominados autóctonos, sino que, negándolo, le brinda la oportunidad de confirmarse. Lo hace operando a la manera de un mecanismo mnemotécnico, que evoca la verdad velada y anterior de la sociedad, lo que era y es en realidad, ejemplarmente, en una normalidad que la intrusión del extraño revalida, aunque imposibilite provisionalmente su emergencia.
En resumen, el señalado como inmigrante le permite a la ciudad pensar sus desajustes -fragmentaciones, desórdenes, desalientos, descomposiciones- como el resultado contingente de una presencia aberrante que hay que erradicar: la suya propia.
Como resistencia a la hibridación generalizada y a la incongruencia crónica del modus urbano de vivir se conforma la memoria de una ciudad pristina y esplendorosa, la ciudad familiar, comprensible y tranquila que existía antes de la llegada de los “extranjeros”, y que estos han alterado hasta hacerla irreconocible: la ciudad anterior, sueño de una ciudad ordenada, lisa, dividida en zonas fáciles pero no obligatoriamente accesibles. Esta metrópoli utópica no se inscribe en el futuro, pues es, sobre todo, una ciudad que el imaginario político ha inscrito en el pasado, en el pretérito magnífico en el que aquéllos que se imaginan a sí mismos como los auténticos y legítimos ciudadanos habían podido disfrutar a solas de su ciudad. Son los recien llegados los que han impuesto la confusión, el malentendido, la incertidumbre, el enmarañamiento, los que han creado una ciudad en la que no hay nada orgánico, un espacio sin territorio ni código, disperso pero opaco: aquello que Foucault (1984: 3) denominó una heterotopia. Urbe saturada de signos flotantes, ilegibles, llena de una multitud anónima y plural, similar a aquel magma que veíamos agitarse, turbulento y espontáneo, por las calles de la abominable ciudad de Blade Runner, pesadilla de la polis, dimisión del control sobre lo incontrolable: una masa caótica de extranjeros que hablan una lengua imposible. Desorden inaceptable, que sólamente el retorno de los exiliados habría podido conjurar.
Bibliografía:
Darwin, Ch. 1988 [1959]. El origen de las especies, Ed. 62/Diputación de Barcelona, Barcelona.
Foucault, M. 1984. Las palabras y las cosas, Planeta-Agostini, Barcelona.
Pouillon, J. 1993. «Appertanence et identité», en Le cru et le su, Seuil, París, pp. 112-22.
Prigogine, I. E I. Stengers. 1985. La nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia, Alianza, Madrid.
Silva, A. 1992. Imaginarios urbanos, Tercer Mundo, Bogotá.
Simmel, G. 1977 [1927]. «Disgresiones sobre el extranjero», en Sociología 2, Revista de Occidente, Madrid.
Sperber, D. 1975. «Pourquoi les animaux parfaits, les hybrides et les monstres sont-ils bons bons á penser symboliquement», L´homme, XV/2, pp. 5-34.
Turner, V. 1980. «Entre lo uno y lo otro: el periodo liminar en los rites de passage», en La selva de los símbolos, Siglo XXI, Madrid, pp. 103-30.
Wieviorka, M. 1992. El espacio del racismo, Paidós, Barcelona.
Wirth, L. 1988 [1938]. «El urbanismo como forma de vida», en M. Fernández Martorell (ed.), Leer la ciudad, Icaria, Barcelona, pp. 19-54.
Agosto 11, 2005
Solos…
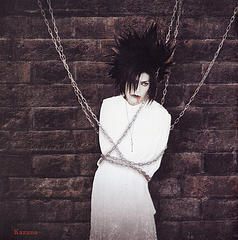
Por: Newton
Te dije que te amaba y tu, deliberadamente, giraste tu cabeza hacia la TV. Tus ojos no te engañaron…
Poeta pero pobre…
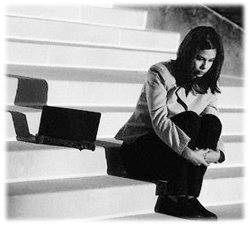
Escrito por: Newton
- Soy un infeliz cuando no veo tu rostro dormir…
- Si, pero deberías tener dinero
- ¿Para que?, no importa lo que yo haga si ya tienes un plan…
Mas del dinero…
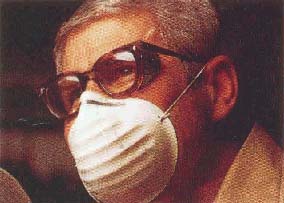
Escrito por: Newton
Todas las mujeres quieren tener un novio, y posteriormente, un esposo millonario…
Todos los hombres quieren ser millonarios para convertirse, por defecto, en objetos del deseo por su fama de solteros inatrapables metro sexuales…
Eso me indica que el futuro estará lleno de mujeres insatisfechas (siempre querrán mas) pero ricas y de hombres incapaces pero maquillados…
Creo que seguiré siendo un pobre solitario…
Este Juego lo que esta estran-cao

Vista de cubierta para una panaderia con terraza
Para ver los responsables de semejante adefesio: Grupo Estran
Escrito por: Newton
Las cubiertas textiles suelen ser muy útiles para áreas insoladas en el medio de la “nada”. Es decir, algo así como un área de excavaciones. Pero, ¿son realmente necesarias para cubrir espacios dentro del corazón de la ciudad, que se suponen deberían ser terrazas para el disfrute de una buena comida o un trago relajante?
Simplemente, yo veo estas cubiertas de lona como un despliegue tecnológico absurdo porque hay otras maneras más económicas y de bajo mantenimiento para darle forma y estructura a un ambiente o espacio sin tantas añagazas constructivas. Además, ¿para que perder el tiempo en desarrollar un tensor solo con la única intención de proteger unas cuantas cabezas flameadas por las llamas de la vanidad?
Difícilmente uno encontrara un fósil que valga la pena en estas terrazas con techos de tela…
Asceta electoral

Imagen: "Asceta" Agosto 2002. Por: Jaime Vives Piqueres
Escrito por: Newton
El centro comercial ha sustituido en todos los sentidos, la voluntad casi “democrática” de ir a un centro de votación electoral para ejercer el derecho al voto que tienen todas las personas que necesitan un gobernante. Estas masas, hacen colas inmensas en los centros de consumo (que mas parecen conglomerados) para entrar religiosamente a ejercer su derecho de no hacer nada (llámese comprar, curiosear o simplemente navegar sin que nadie note nuestra presencia), mientras que por otro lado las urnas electorales se muestran vacías y llenas de problemas (retrasos en la implementación y habilitación de los equipos necesarios para votar), lo que hace lógico pensar en que nada bueno trae elegir a un “guevon” que va a ganar dinero con nuestra supuesta elección o para decirlo en términos mas claros: hacemos un acto para que otros se beneficien (y sus bolsillos también) mientras alienadamente se celebra una ingenua victoria que solo representa un triunfo para un sector politiquero “mas vivo” que el resto de la población (que no puede ser “mas viva” porque esta idiotizada por el bombardeo publicitario de los medios de comunicación)
Es así como el centro comercial se convierte en una elección dominguera mas atractiva: siempre esta llena de bellezas de silicone en un marco contextual agradable (si cabe el termino) plagado de artificios constructivos por no decir arquitectónicos medianamente aceptables. En cambio, los centros de votación están llenos de una “estética del fanatismo” con la cual nadie quiere ser comparado e identificado y sobre todo, porque el gasto (o el desgaste) es espiritual, en contraposición del centro comercial donde el dinero que se despilfarra siempre es posible de ser recuperado o por lo menos se puede tener la esperanza de que algún día se tendrá dinero para gastarlo… por supuesto, basado en nuestras decisiones y para nosotros mismos.
Estas simples razones, me hacen pensar de manera precisa, la imposibilidad de ir a votar algún día. Quizás porque prefiero filosofar y escribir sentado en la mesa de un café en un centro comercial y no hacerlo en una cola a la intemperie, y además de pie llevando sol, lluvia o malos ratos…
Estoy seguro que al final del día, otro “guevon mas vivo” que yo estará ganado montañas de dinero, a través de la intención casi infantil de un sector anónimo en la población que necesita un guía espiritual, mas que una ayuda física real. Por supuesto, eso solo me hará reflexionar cada vez mas en la no necesidad del estado para mi supervivencia; los gobernantes elegidos no construirán mas parques, ni fomentaran las bondades de tener una vida ciudadana al caminar por un boulevard, ni tampoco arreglaran una plaza para que yo lea o escriba. Solo por eso, no me abstengo de votar (pues esta acción no existe para nadie que no crea en los gobernantes) sino simplemente me limitare a seguir buscando lugares para encontrarle un sentido a la ausencia de cualquier gobierno… cualquiera que sea su imagen.
Agosto 05, 2005
Sin salida...
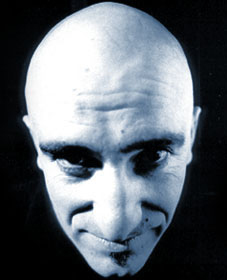
El alter ego de Newton
Estoy atrapado en ZONALIBRE… he intentado publicar en otros espacios blogs y no me encuentro tan a gusto con otro que no sea este…
Eso me ha llevado a replantearme la manera en como estoy ordenando mi blog y particularmente la manera en que escribo…
Y definitivamente, esta plataforma es la más flexible…
Anonimato y ciudadanía
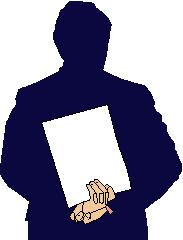
Escrito por: Manuel Delgado Ruiz
(Mugak, nº 20, tercer trimestre de 2002)
1. CUALQUIERA EN GENERAL, TODOS EN PARTICULAR
Si es verdad que toda sociedad humana es una manifestación de complejidad -¿habrá habido alguna vez, en algún lugar, de veras una sociedad «simple»?-, no lo es menos que la nuestra resulta serlo de una forma especial. Su actividad genera una red inmensa, indeterminada y contradictoria de flujos que se mueven y se mezclan en todas direcciones, que dependen los unos de los otros, que configuran constelaciones sociales siempre inéditas e impredecibles, en el seno de las cuales la perturbación es el estado más normal. No es que nuestra sociedad sea compleja: es que vive de la complejidad y no cesa de producirla. La heterogeneidad generalizada de la cual depende toda sociedad urbana hace de la vida en las ciudades un colosal calidoscopio, en el que es imposible encontrar parcelas cerradas y completamente impermeables, ni configuraciones sociales fijas.
Este mundo que vemos desplegarse cada día en la vía pública es ya un modelo de coexistencia basada en la igualdad y el respeto mutuo, que por desgracia no se extiende aún al conjunto de la vida social. Es cierto que aún no es plenamente así, y que hay demasiadas excepciones y obstáculos que hacen que la calle no pueda realizar de forma plena su vocación de espacio para la libertad. Pero, a pesar de ello, a pesar de las vigilancias y las violencias, en la calle se puede respirar mucho mejor no sólo ya que en las cárceles, en los cuarteles o en los hospitales, sino también mejor que en las escuelas, en las fábricas, en las oficinas e incluso que en un buen número de presuntos hogares. Y si ello es posible es precisamente porque en la calle la gente no se toma mutuamente en cuenta, porque «pasamos» los unos de los otros, salvo que alguna eventualidad convoque la cláusula de ayuda mutua entre desconocidos que todos firmamos como usuarios de los espacios públicos. En los vagones de metro, en los cines, en los cafés..., los peores enemigos, los más irreconciliables rivales se cruzan o permanecen a unos centímetros de distancia unos de otros sin prestarse la mínima atención, disimulando su inquina, posponiendo los ajustes de cuentas, olvidando deliberadamente los daños, quién sabe si perdonándose mutuamente la vida. Con todas las salvedades que se quiera, la inmensa mayoría de nosotros estamos demasiado ocupados, tenemos demasiadas cosas por hacer como para perder el tiempo ofendiéndonos o agrediéndonos por la sola razón de ser absolutamente incompatibles u odiarnos a muerte.
En el espacio público la circulación de los transeúntes puede ser considerada como una sucesión de arreglos de visibilidad y observabilidad ritualizados, un constante trasiego de iniciativas -no todas autorizadas ni pertinentes, por supuesto- en territorios ambiguos, cambiantes y sometidos a todo tipo de imbricaciones y yuxtaposiciones. El orden de la vida pública es el orden del acomodamiento y de los apaños sucesivos, un principio de orden espacial de los tránsitos en el que la liquidez y la buena circulación están aseguradas por una disuasión cooperativa, una multitud de micronegociaciones en las que cada cual está obligado a dar cuenta de sus intenciones inmediatas, al margen de que proteja su imagen y respete el derecho del otro a proteger la suya propia. Ese espacio cognitivo que es la calle obedece a pautas que van más allá -o se sitúan antes, como se prefiera- de las lógicas institucionales y de las causalidades orgánico-estructurales, trascienden o se niegan a penetrar el sistema de las clasificaciones identitarias, puesto que aparece autorregulándose en gran medida a partir de un repertorio de negociaciones y señales autónomos. Allí, en los espacios públicos y semi-públicos en los que en principio nadie debería ejercer el derecho de admisión, dominan principios de reciprocidad simétrica, en los que lo que se intercambia puede ser perfectamente el distanciamiento, la indiferencia y la reserva, pero también la ayuda mutua o la cooperación automática en caso de emergencia. Para que ello ocurra es indispensable que los actores sociales pongan en paréntesis sus universos simbólicos particulares y pospongan para mejor ocasión la proclamación de su verdad.
El criterio que orienta las prácticas urbanas está dominado por el principio de no interferencia, no intervención, ni siquiera prospectiva en los dominios que se entiende que pertenecen a la privacidad de los desconocidos o conocidos relativos con los que se interactúa constantemente. La indiferencia mutua o el principio de reserva se traduce en la pauta que Erving Goffman llamaba de desatención cortés. Esta regla -la forma mínima de ritual interpersonal- consiste en «mostrarle al otro que se le ha visto y que se está atento a su presencia y, un instante más tarde, distraer la atención para hacerle comprender que no es objeto de una curiosidad o de una intención particular. Esa atenuación de la observación, cuyo elemento clave es la «bajada de faros» es decir la desviación de la mirada, implica decirle a aquél con quien se interactúa que no se tienen motivos de sospecha, de preocupación o de alarma ante su presencia. Esa desatención cortés o indiferencia de urbanidad puede superar la desconfianza, la inseguridad o el malestar provocados por la identidad real o imaginada del copresente en el espacio público. En estos casos, la evitación cortés convierte en la víctima del prejuicio o incluso del estigma en -volviendo al lenguaje interaccionista- una no-persona, individuo relegado al fondo del escenario (upstaged) o que queda eclipsado por lo que se produce delante de ellos pero no les incumbe. La premisa es que en cualquier interacción -por efímera que pueda resultar- los agentes deben modelar mutuamente sus acciones, hacerlas recíprocas, garantizar su mutua inteligibilidad escenográfica, distribuir la atención sobre unos componentes más que sobre otros, ajustarlas constantemente a las circunstancias que vayan apareciendo en la interacción. En todos los casos, el extrañamiento mutuo, esto es el permanecer extraños los unos a los otros en un marco tempo-espacial restringido y común, es un ejemplo de orden social realizado en un espacio topológico de actividad. En cualquier caso, el posible estigmatizado o aquel otro que es excluido o marginado en ciertos ámbitos de la vida social se ven beneficiados en los espacios públicos de esa desatención y pueden, aunque sólo sea mientras dure su permanencia en ellos, recibir la misma consideración que las demás personas con quienes comparten esa experiencia de la espacialidad pública, puesto que la indiferencia de que son objeto les libera de la reputación negativa que les afecta en otras circunstancias.
En fin, las personas que comparten los espacios públicos son sólo masas corpóreas, perfiles que han renunciado voluntariamente a toda o a gran parte de su identidad. Han logrado con ello colocarse por encima de toda cosificación, lo que implica que encarnan una especie de cualquiera en general, o, si se prefiere, un todos en particular, que hace bueno el principio interaccionista de que en una sociedad como la nuestra la figura que domina es la del otro generalizado. En la experiencia del espacio público ese otro generalizado ni siquiera es otro concreto, sino otro difuso, sin rostro -puesto que reúne todos los rostros-, acaso tan sólo un amasijo de reflejos y estallidos glaúquicos.
2. EL «MULTICULTURALISMO» Y LA MAGIA CLASIFICATORIA
Es obvio que ni «inmigrante», ni «minoría cultural», ni «minoría étnica» son categorías objetivas, sino etiquetas al servicio de la estigmatización, atributos denegatorios aplicados con la finalidad de señalar la presencia de alguien que es «el diferente», que es «el otro», en un contexto en el cual todo el mundo es, de hecho, diferente y otro. Estas personas a las que se aplica la marca de «étnico», «inmigrante» u «otro» son sistemáticamente obligadas a dar explicaciones, a justificar qué hacen, qué piensan, cuáles son los ritos que siguen, qué comen, cómo es su sexualidad, qué sentimientos religiosos tienen o cuál es la visión que tienen del universo, datos e informaciones que nosotros, los «normales», nos negaríamos en redondo a brindarle a alguien que no formase parte de un núcleo muy reducido de afines. En cambio, el «otro» étnico o cultural y el llamado «inmigrante» no son destinatarios de este derecho. Ellos han de hacerse «comprender», «tolerar», «integrar». Ellos requieren la misericordia moral de la gente con la que viven, que los antirracistas y los antropólogos demuestren hasta qué punto son «inofensivos», incluso la «bondad natural» que guardan detrás de sus estrambóticas y primitivas tradiciones. Todo ello para hacerse perdonar no ser como los demás, y, sobre todo, como si los demás no fuésemos distintos también, heterogéneos, exóticos, exponibles como expresión de los más extravagantes hábitos. El antirracista de buena voluntad y el antropólogo especializado en «minorías culturales» o en «inmigración» hace, en definitiva, lo mismo que el policía que aborda por la calle al sospechoso de ser un «ilegal», un extranjero «sin papeles»: se interesa intensamente por su identidad, quiere saber a toda costa quién es, para confirmar finalmente lo que ya sabía: que no es ni nunca será como nosotros.
Este es el acto primordial del racismo de nuestros días: negarle a ciertas personas calificadas de «diferentes» la posibilidad de pasar desapercibidas, escamotearles el derecho a no dar explicaciones, obligarles a exhibir lo que los demás podemos mantener oculto. El derecho, en definitiva, a guardar silencio, a no declarar, a protegernos ante la tendencia ajena a deconstruir nuestras apariencias, la opción a engatusar, a desplegar argucias y, ¿porqué no?, a mentir. Los teóricos preocupados por las dimensiones minimalistas de la construcción social de la realidad hace mucho que han puesto de relieve cómo la franqueza es, por fuerza, una virtud prescindible. Ese derecho a escabullirse, a ironizar, a ser agente doble o triple, es lo que se le niega a ese «otro» al que se obliga a ser perpetuo prisionero de su «verdad cultural».
El llamado «inmigrante» o el etiquetado dentro de alguna «minoría étnica» se ve convertido en un auténtico discapacitado o minusválido cultural, en el sentido de que, dejando de lado sus dificultades idiomáticas o costumbrarias precisas, se ve cuestionado en su totalidad como ser humano, impugnado puesto que su, por lo demás superable, déficit específico se extiende al conjunto de su personalidad, definida, limitada, marcada por una condición «cultural» de la que no puede ni debe escapar. La torpeza que se le imputa no se debe a una dificultad concreta sino que afecta a la globalidad de sus relaciones sociales. No recibe ni la posibilidad real ni el derecho moral potencial a manejar los marcos locales y perceptivos en que se desarrollan sus actividades, no tiene capacidad de acción sobre el contexto, puesto que arrastra, por decirlo así, el penosísimo peso de su «identidad». No le es dado focalizar los acontecimientos en que se ve inmiscuido en su vida cotidiana, puesto que se le encierra en un constante estado de excepción cultural. Para él la vida cotidiana es una auténtica institución total, un presidio, un reformatorio, un espacio sometido a todo tipo de vigilancias panópticas constantes.
La cuestión no tiene nada de anecdótica. Cuando se dice que la lucha antirracista habría de hacerse no en nombre del «derecho a la diferencia», sino todo lo contrario, en nombre del derecho a la indiferencia, lo que se está haciendo es reclamar para cualquier persona que aparezca a nuestro lado, y sin que importe su identidad como individuo o como molécula de una comunidad, justamente aquello que, como hacía notar Isaac Joseph, se le niega al llamado inmigrante, que es una distinción clara entre público y privado. Escamotearle a alguien -como se está haciendo- ese derecho a una diferenciación nítida entre público y privado es en realidad negarle a este alguien el derecho tanto a la vida privada como a la vida pública. El supuesto «inmigrante» o «étnico» se ve atrapado en una vida privada de la que no puede escapar, puesto que se le imagina esclavo de sus costumbres, prisionero de su cultura, víctima de una serie de trazos conductuales, morales, religiosos, familiares, culinarios que no son naturales, pero que es como si lo fuesen, en la medida que se supone que lo determinan de una manera absoluta e invencible, a la manera de una maldición. Esta omnipresencia de su vida privada es lo que inhabilita para ser aceptado en la esfera pública y le condena a vivir recluido en su privacidad. Una privacidad, sin embargo, que tampoco puede ser plenamente privada, puesto que es expuesta constantemente a la mirada pública y por tanto desprovista de la posibilidad que nuestra privacidad merece de permanecer a salvo de los juicios ajenos y de las indiscreciones. Pocas cosas más públicas que la vida íntima de los «inmigrantes» y de los «étnicos». Pocas cosas despiertan más la curiosidad pública que la «sorprendente identidad» de los trabajadores inmigrantes o de las minorías étnicas de la propia nación. Pocas cosas movilizan tanto la atención de tantos: periodistas, antirracistas, policías, personal sanitario, asistentes sociales, sindicatos, maestros, organizaciones no gubernamentales, juristas, feministas, antropólogos.... Todos ellos profundamente interesados en saber cosas sobre ellos, en saber cómo y dónde viven, cuántos son, cómo se organizan o con quién se relacionan. Una legión de «especialistas cualificados» consagrados a hacer incontestable, desde sus respectivas jurisdicciones, que el subrayado que afecta a algunos seres humanos tiene alguna cosa que ver con las estridencias culturales de que hacen gala las propias víctimas.
Cualquier etólogo certificaría que el peor y más cruel daño que se infringe a los animales cautivos no es negarles la libertad, sino la posibilidad de esconderse. Con los clasificados como «inmigrantes» o «étnicos» pasa una cosa similar, básicamente porque también ellos se ven abocados a verse exhibidos en público como expresión de lo civilizatoriamente remoto y atrasado, seres que son -se considera- en cierta medida más cerca de la naturaleza que de la civilización. En definitiva, ¿qué son las «fiestas de la diversidad» o las «semanas de la tolerancia», sino una suerte de zoos étnicos en los cuales el gran público puede acercase e incluso tocar los especímenes que conforman la etnodiversidad humana? Al exponente de cada una de estas especies culturales -también llamadas «minorías étnicas»- también se le niega, como a los leones de los parques zoológicos, la posibilidad de ocultarse del ojo público, también se le obliga a permanecer en todo momento visible.
Obligándole a subirse sobre una especie de pedestal, desde el que es obligado a pasarse el tiempo informando sobre su identidad, los llamados «inmigrantes», «extranjeros» o «étnicos» hacen inviable el ejercicio del anonimato, ese recurso básico del que se deriva el ejercicio de los fundamentos mismos de la democracia y la modernidad, que no son otros que la civilidad, el civismo y la ciudadanía. Estos ejes de la convivencia democrática que se aplican a individuos que no han de justificar idiosincrasias ni orígenes especiales para recibir el beneficio de la reducción -o la elevación, si se prefiere- a la nada identitaria básica: aquella que hace de cada cual un ser humano, lo que debería ser idéntico a un ciudadano, con todos los derechos y obligaciones consecuentes. Con esta factibilidad de convertirse sencillamente en transeúnte, persona de la calle que no ha de dar explicaciones de nada, es el requisito para cualquier forma de integración social verdadera.
3. EL DERECHO A LA CALLE
No se ha pensado lo suficiente lo que implica este pleno derecho a la calle que se vindica para todos, derecho a la libre accesibilidad al espacio público como máxima expresión del derecho universal a la ciudadanía. La accesibilidad de los lugares, de ahí su condición de «públicos», se muestra entonces como no sólo la capacidad de un lugar para interactuar con otros lugares -que es lo que se diría al respecto desde la arquitectura y el diseño urbano-, sino el núcleo que permite evaluar el nivel de democracia de una sociedad urbana, que es casi lo mismo que su nivel de urbanidad. Esta calle de la que estamos hablando es algo más que una vía por la que transitan de un lado al otro vehículos e individuos, un mero instrumento para los desplazamientos en el seno de la ciudad. Es sobre todo el lugar de epifanía de una sociedad que quisiera ser de verdad democrática, un escenario vacío a disposición de una inteligencia social mínima, de una ética social elemental basada en el consenso y en un contrato de ayuda mutua entre desconocidos. Ámbito al mismo tiempo de la evitación y del encuentro, sociedad igualitaria donde, debilitado el control social, inviable una fiscalización política completa, gobierna una «mano invisible», es decir nadie.
El espacio público es el espacio que posibilita todas las interacciones concebibles, e incluso las inconcebibles. Sirve de rampa para todas las socialidades habidas o por haber. En cambio, en su seno lo que uno encuentra no es propiamente una sociedad, o cuanto menos una sociedad cristalizada, con sus órganos, sus funciones, sus instituciones, etc. En él se ensayan y las más de las veces se abortan todas las combinaciones societarias, de las más armoniosas a las más conflictivas y hasta las que se ha vuelto o están a punto de volverse violentas. Ahora bien, el espacio público no es propiamente ese espacio social en el que Bourdieu podía desmentir la condición singular -puede antojarse maravillosa- de los encuentros azarosos y de las situaciones abstractas a que esos encuentros dan pie. Como en otro lugar se ha tratado de poner de relieve, el espacio público no está estructurado ni desestructurado, sino estructurándose. No es el escenario de una sociedad hecha y derecha, sino una superficie en que se desliza y desborda una sociedad permanentemente inconclusa, una sociedad interminable. En él sólo se puede ser testigo de un trabajo, una tarea de lo social sobre sí mismo. En cuanto las condiciones democráticas que deberían presidirlo se lo permiten, el espacio público se comporta no como un espacio social, determinado por estructuras y enclasamientos, sino como un espacio en muchos sentidos biótico, subsocial o protosocial, un espacio previo a lo social al tiempo que su requisito, premisa escénica de cualquier sociedad. El espacio público es aquél en el que el sujeto que se objetiva, que se hace cuerpo, que reclama y obtiene el derecho de presencia, se nihiliza, se convierte en una nada ambulante e inestable. Esa masa corpórea lleva consigo todas sus propiedades, tanto las que proclama como las que oculta, tanto las reales como las simuladas, las de su infamia y las que le ensalzan, y con respecto a todas esas propiedades lo que pide es que no se tengan en cuenta, que se olviden tanto unas como otras, puesto que el espacio en que ha irrumpido es anterior y ajeno a todo esquema fijado, a todo lugar, a todo orden establecido. Quien se ha hecho presente en el espacio público ha desertado de su sitio y transcurre por lo que por definición es una tierra de nadie, ámbito de la pura disponibilidad, de la pura potencia, territorio lábil -la calle, el vestíbulo de estación, la playa atestada de gente, el pasillo que conecta líneas de metro, el bar, la pista de la discoteca- ordenado por leyes de las que uno podría sospechar que no son exactamente humanas. El único rol que le corresponde es el de tan solo circular. Ese personaje nunca está: estuvo o estará, en cualquier caso se traslada, se mueve, y es sólo ese tránsito que efectúa y en el momento justo en que lo efectúa.
Eso no quiere decir que en el espacio público de las ciudades no rija un principio clasificatorio. Los usuarios del espacio público clasifican lo que los etólogos llaman displays o «muestras». Por medio de éstas, los viandantes anónimos asignan intenciones, evalúan circunstancias, evitan roces y choques, intuyen motivos de alarma, gestionan su imagen e interpretan la de los otros, pactan indiferencias mutuas, se predisponen para coaliciones efímeras. En el espacio público cuentan más las pertinencias que las pertenencias.
Por desgracia, las leyes se encargan de desacreditar este sistema de ordenamiento basado en la autogestión generalizada de las relaciones sociales y organizan su imperio en clasificaciones bien distintas a las de la etología humana en marcos públicos. El agente de policía o el vigilante jurado pueden pedir explicaciones, exigir peajes, interrumpir o impedir los accesos a aquellos que aparecen resaltados no por lo que hacen en el espacio público, sino tan sólo por lo que son o parecen ser, es decir por su «identidad» real o atribuida.
En estos casos, los encargados de la seguridad pública pueden acosar a personas que no ponen en peligro esa seguridad pública, que ni siquiera han dado signos de incompetencia grave, que no han alterado para nada la vida social. Su tarea es exactamente la contraria de la que desarrolla en condiciones normales el usuario ordinario de los espacios públicos. Si éste procura pasar desapercibido y evitar mirar fijamente a los demás con quienes se cruza, el agente del orden se pasa el tiempo mirando a todo el mundo, enfocando directamente a aquellos que podrían parecer sospechosos, no tanto de haber cometido un delito o estar a punto de cometerlo, sino tan sólo de no tener sus papeles en regla, es decir no merecer el derecho de presencia en el espacio público que como ser humano le deberían corresponder. Estos «agentes del orden» pueden interpelar de forma nada amable y a veces violenta a personas a las que ya les «habían echado el ojo encima» por su aspecto fenotípico o su vestimenta, rasgos que dan cuenta de una identidad inquietante no para el resto de peatones, sino para el Estado y sus leyes de extranjería.
Por desgracia también, la antropología aparece aquí como directamente implicada, acaso involuntariamente, en el marcaje de quienes son susceptibles de ser abordados por los «agentes del orden» en función de su presupuesta adscripción grupal. Esa intervención se lleva a cabo precisamente para legitimar y mostrar como inexorable su exclusión del espacio público o las dificultades que encuentran para acceder a él en igualdad de condiciones. En el caso de los llamados «inmigrantes» o los miembros de presuntas minorías étnicas, el antropólogo ha podido contribuir a su estigmatización, subrayando la condición culturalmente extraña que se supone que les afecta y proveyendo de una parrilla clasificatoria que los etnifica casi siempre artificialmente.
Lejos de considerar a los seres humanos que estudia en la pluralidad de situaciones en que aparece constantemente inmiscuido, la «antropología de los inmigrantes» ha dado acríticamente por buenas o ha producido por su cuenta categorías analíticas que han legitimado -cuanto menos potencialmente- la marginalización de una parte de la clase obrera, ha ayudado a encerrarla en una prisión identitaria de la que no era ni posible ni legítimo escapar. En efecto, el aparato terminológico de los antropólogos se ha dedicado a distribuir categorizaciones delimitativas, ha certificado rasgos, inercias y recurrencias basados en clasificaciones «étnicas», cuya función ha sido la de prestar un utillaje cognoscitivo preciso y disponerlo como una modalidad operativa más al servicio de la exclusión. Se ha pasado así, una vez más, de la aséptica definición técnico-especialista a la discriminación social, dándole la razón a las construcciones ideológicas marginalizadoras y a las relaciones sociales asimétricas.
Algo parecido podría decirse en relación con la aplicación a las llamadas «minorías étnicas» las presunciones metodológicas de la etnografía clásica, presentadas bajo el ampuloso nombre de «observación participante», y que implican el cultivo de dos graves malentendidos. El primero es el de la posibilidad de llevar a cabo en contextos urbanizados lo que se da en llamar «estudios de comunidad», que atribuyen a los supuestos colectivos de inmigrantes esos rasgos que harían pertinente un trabajo de campo estandar por parte del antropólogo, es decir una dosis notable de homogeneidad cultural, una vertebración social y una estabilidad territorial. Esa imagen de la ciudad como constituida en un mosaico de zonas en las que podía darse con comunidades con una identidad étnica o religiosa compartida, ha ocultado una realidad mucho más dinámica e inestable, dominada por urdimbres interactivas en que se ven inmiscuidos los llamados inmigrantes y cuyas escenarios e interlocutores trascienden los supuestos límites comunitarios en que se les imagina medio encerrados
Otra cuestión importante, relativa a la posibilidad y, en este caso, a la legitimidad del trabajo de campo con inmigrantes, tiene que ver con una disposición de la división público-privado que no siempre se tiene en cuenta a la hora de hacer preguntas y observaciones. Si es cierto que la investigación de campo siempre implica un cierto grado de violencia y de autoritarismo por parte de ese funcionario enviado por la Administración -aunque sea con una excusa «académica» o «científica»- que es el etnólogo especializado en inmigrantes, ese principio de intromisión se ha de agudizar por fuerza en situaciones en las que el «investigado» ha entendido, como parte de su nuevas competencias culturales, que la protección de la privacidad y de los límites de lo que cada cual considera que es su «verdad secreta» es en lo que en gran medida reside su principio de dignidad humana, aquel mismo que les lleva a reclamar el status de ciudadano de pleno derecho. El etnólogo ha de hacer preguntas inevitablemente indiscretas, seguir de cerca conductas íntimas, «profundizar» en la realidad socio-psicológica de seres a los que ha hecho beneficiarios del título de «otros».
La actualidad del ensayo de Durkheim y Mauss sobre las clasificaciones primitivas nos conduce a apreciar cómo una comprensión heurística de nuestra propia sociedad sólo es posible haciendo inteligible la racionalidad secreta que ésta emplea para clasificar, distribuir, distinguir, separar, poner en relación y jerarquizar por grupos categoriales los objetos tanto humanos como materiales que la conforman. Visiones, al fin, que atienden la vigencia entre nosotros del poder de los sistemas lógicos de denotación. Esa observación nos permite constatar que no son las diferencias culturales las que generan la diversidad, tal y como podría antojarse superficialmente, sino que son los mecanismos de diversificación los que motivan la búsqueda de marcajes que llenen de contenido la voluntad de distinguirse y distinguir a los demás, no pocas veces con fines estigmatizadores o excluyentes. En otras palabras, no se clasifica porque hay cosas que clasificar, sino que es porque clasificamos que las podemos descubrir. No es la diferencia la que suscita la diferenciación, sino la diferenciación la que crea y reifica la diferencia. No nos clasificamos a partir de lo que somos, sino que somos los que somos en tanto que hemos sido clasificados en un determinado compartimiento de la nomenclatura lógico-social en vigor.
Tales sistemas de clasificación son instrumentos cognitivos, es cierto, pero sobre todo son instrumentos de poder. La presuntamente científica etnificación de sectores sociales ya previamente asociados al conflicto y a la marginación tiene como tarea lanzar sobre ellos una suerte de red nominadora de la que surgen, como por encanto, una serie de unidades discretas claras que organizan -verticalmente, por supuesto- una población que no es que estuviese escasamente diferenciada sino que, al contrario, presentaba unos dinteles de complejidad difíciles o imposibles de fiscalizar. Los sistemas institucionales y/o populares de clasificación étnica son un exudado mediante el que el poder político y/o las mayorías sociales justifican, explicitan y aplican su hegemonía. La palabra con que la antropología crea al grupo que nombra lo naturaliza, lo dota al mismo tiempo de atributos y de atribuciones.
Puede ser que no sea factible escapar de esos códigos fundamentales que nos instauran los esquemas de lo que es preceptivo, de lo que debe y puede cambiar, de las jerarquías, de la producción de explicaciones, de las interpretaciones o teorías a la que se entregan sin descanso expertos y especialistas, y entre ellos los antropólogos, para mostrar la inevitabilidad de no importa qué orden, para satisfacer con argumentos «científicos» la necesidad social y política de unificar el pensamiento y desenmarañar lo real, fragmentaciones del saber mediante las que el conocimiento moderno lleva a cabo aquella misma tarea que el totemismo australiano tenía encomendada, al tiempo que, como aquél, persuade del valor incontestable de sus resultados.
4. EL DERECHO A LA MÁSCARA
El transeúnte desconocido, este personaje al mismo tiempo vulgar y misterioso que es el hombre o la mujer de la multitud, es -no lo olvidemos- la materia primera de una sociedad como la nuestra, hecha no tanto de instituciones estables, a la manera de las sociedades pre-modernas o tradicionales, como de relaciones sociales, impersonales, superficiales y segmentarias, fundamentadas en la construcción de situaciones efímeras. En cada una de estas situaciones eventuales los individuos que concurren en pos de una cierta gama de objetivos, en el sentido de que nos hayamos o no incorporado a tal situación de manera voluntaria, nuestro comportamiento aparece orientado por una idea u otra de lo que queremos que ocurra en ellas. Esta participación se produce en términos de papel o de rol, que es la manera de indicar cómo cada elemento copresente negocia su relación con los demás a partir de un uso diferenciado de los recursos con los que cuenta. Esta idea de rol es fundamental, pues se opone a la de status que caracterizaba las relaciones sociales en las sociedades tradicionales no urbanizadas, que servía para indicar una serie de derechos y deberes claramente definidos e inmutables que cada cual recibía en su nacimiento en un lugar u otro de la estructura social. Al encadenar el llamado «otro cultural» con una estatuación fija e inmutable, al negarle la posibilidad de jugar libremente al juego de la vida social, utilizando todo tipo de estratagemas y tácticas, incluso el farol y la impostura, ponemos de manifiesto hasta que punto nuestra sociedad aún está lejos de realizarse en tanto que aquello que presume ser, es decir moderna.
Las relaciones de tránsito consisten en vínculos ocasionales entre «conocidos de vista» o extraños totales, con frecuencia en marcos de interacción mínima, en la frontera misma de no ser relación en absoluto. Hablamos de aquella unidad fundamental del análisis interaccionista que son los avatares de la vida pública, entendida como la serie de agregaciones casuales, espontáneas, consistentes en mezclarse durante y por causa de las actividades ordinarias. Las unidades que se forman surgen y se diluyen continuamente, siguiendo el ritmo y el flujo de la vida diaria, lo que causa una trama inmensa de interacciones efímeras que se entrelazan siguiendo reglas explícitas, pero sobre todo latentes o inconscientes.
Conocer o intuir las pautas que ordenan en secreto estas relaciones ocasionales es indispensable para poder interactuar de forma apropiada a cada circunstancia y a cada contexto. Cada vez que están en presencia ejecutan comportamientos y acciones reglamentadas, muchas veces sin darnos cuenta, en las cuales resulta indispensable esconder cosas, utilizar dobles lenguajes, escaquearse, «salirse por la tangente», «guardarse cartas en la manga», etc. Para tal finalidad, el papel del anonimato y la reserva es estratégico, puesto que los protagonistas de la interacción transitoria no se conocen apenas, no saben nada el uno del otro, y reciben la posibilidad de albergarse bajo capa de anonimato, una especie de película protectora que hace de su auténtica identidad, sus puntos débiles y sus verdaderas intenciones un arcano para el otro.
De las personas con las que nos relacionamos cada día, la mayoría de ellas son un incógnito, en esencia porque son eso, personas, es decir -si hemos de tener presente la etimología del término- máscaras. Desconocemos de ellas o apenas llegamos a intuir cosas como su ideología, su origen étnico o social, su edad precisa, dónde viven, sus gustos. En la mayoría de aspectos de la vida ordinaria, todo sujeto no puede conjugarse a sí mismo sino en relativo. Con frecuencia no sabemos ni tan solo su nombre. En el espacio público ese sujeto que se oculta ha recibido permiso para dotarse de una opacidad y para definirse aparte, en otros sitios, en otros momentos.
Por la posibilidad que tienen de encubrir quién son en realidad y qué pretenden, los desconocidos que conforman sociedades provisionales pueden aplicar todo tipo de técnicas relacionales basadas en la simulación, con abundancia de medias verdades y, si el guión lo exige, de engaños. En los contextos de tránsito, todo el mundo no sólo tiene derecho a enredar, sino que con frecuencia no tiene más remedio que hacerlo. Todos nosotros, que también simulamos y nos refugiamos en la ambigüedad y la farsa, no tenemos más remedio que basarnos en impresiones fragmentarias, extraídas de signos externos -manera de vestirse, estilo de peinado, rasgos fenotípicos, el diario que traen bajo el brazo, gestos indeterminados, comentarios dispersos...- como las únicas pistas que nos permiten, siempre de manera defectuosa, inferir las predisposiciones de nuestros interlocutores eventuales, hacer la prospectiva de sus acciones inminentes o tratar de adivinar sus objetivos a medio o largo plazo. Con frecuencia esas prácticas de encubrimiento tras una apariencia simple no responden tanto a una voluntad explícita de engañar como a una buena voluntad a la hora de ayudar a aquél con quien se interactúa brevemente a que controle la inestabilidad y la incertidumbre de las situaciones.
Estas sociedades imprevistas entre extraños pueden convertirse en una fuente notable de inquietud y en ciertas oportunidades revestirse de amenaza, pero también ser el punto de partida de cambios vitales o incluso una fugaz obertura hacia lo maravilloso. Es verdad que se ha repetido que la gente está muy sola, que la vida urbana es inhumana y neurotizante y que lo que se agita por las calles es en realidad una unión de individuos solitarios, pero también lo es que la vida en las ciudades es un estímulo para la emancipación humana y una expectativa permanente activada hacia lo insólito. En cada momento, un desconocido está a punto de irrumpir en el escenario de nuestra existencia sin pedirnos permiso. Podría ser alguien que hasta ese momento no había jugado ningún papel de relieve o podría ser alguien cuya existencia ni siquiera sospechábamos, pero que se convierte súbitamente en portador de acontecimientos excepcionales. Individuos que no formaban parte de ninguna de nuestras relaciones significativas pasan de repente a tener una relevancia inesperada y ofrecernos una sorpresa inimaginable. Puede ocurrir en cualquier lugar público o semipúblico, en la parada del autobús, en el supermercado, en la piscina en verano, en un café, al doblar una esquina... Allá donde no había relación social en absoluto, pueden aparecer de pronto nuevos contactos, vínculos inéditos inicialmente furtivos, pero que pueden devenir en un momento en algo íntimo y profundo.
En estas situaciones de tránsito se concreta la condición que con frecuencia la vida social puede tener de un proceso mediante el cual los actores resuelven significativamente sus problemas, adaptándose la naturaleza y la persistencia de sus soluciones prácticas. En cada encuentro entre desconocidos totales o relativos cada uno de los interactuantes trata de elaborar una especie de teoría práctica, un razonamiento empírico en orden a procurar establecer y describir su normalidad y la racionalidad de las situaciones en que se va viendo involucrado. El punto crucial es que no existe un orden social que tenga existencia por sí mismo e independientemente de ser conocido y articulado por sus miembros, en la medida que toda sociedad no es una norma o código a obedecer, sino un orden realizado, cumplido sobre la marcha.
La violencia está ahí, continúa estando ahí como pura posibilidad de una relación social extrema, último recurso que podría salvar en el último momento el socius. Se sabe que ese espacio -pura potencialidad- podría explicitar en cualquier momento su predisposición para albergar y hasta suscitar el conflicto, devenir de un momento a otro, como consecuencia de la propia fragilidad que lo caracteriza, escenario de todo tipo de torsiones y espasmos, hasta del horror. Pero en tanto ese momento no llega, los transeúntes aceptan un pacto de no agresión, un contrato de no-violencia. En la calle reina el principio de reciprocidad en la indiferencia, una economía espacial, puesto que es un espacio compartido, la posesión y el consumo del cual está terminantemente prohibido.
A nivel general, hemos visto que el derecho al anonimato es un requisito del principio de ciudadanía. De él depende que se cumpla esa función moderna del espacio público como fundamento mismo -especificidad y abstracción máximas a la vez- del proyecto democrático, tal y como autores como Hannah Arendt o Jürgen Habermas han sostenido. Espacio público: espacio de un intercambio ilimitado, esfera para la acción comunicativa generalizada y el despliegue infinito de prácticas y argumentos cruzados entre personas que se acreditan mutuamente la racionalidad y competencia de sus actos. Es en eso en lo que debería consistir la multiculturalidad, no en lo que hoy es, la reificación de un inexistente mosaico de «minorías» preformadas y se supone que articuladas, integradas o asimiladas estructuralmente, sino la disolución de toda presunta minoría en un espacio dramático compartido y accesible a todos.
En un plano más concreto acabamos de reconocer como el ingrediente básico por la práctica competente de la vida ordinaria, esta posibilidad de vivir como todo el mundo, es decir diferentemente, que le es negada paradójicamente a quienes reciben el atributo de «diferentes». En cualquiera de estos dos aspectos, no se está hablando de otra cosa del derecho a devenir tan solo alguien que pasa, un payo o una paya, un «tío» o una «tía», un tipo que va o que viene -¿cómo saberlo?- sin ver detenida su marcha ni por alguien que de uniforme le pida los «papeles», ni por alguien que se empeñe en «comprenderle» y acabe exhibiéndolo en una especie de feria de los monstruos culturales. Un masa corpórea que, como cualquiera, va «a la suya», pero que puede ser protagonista, en el momento menos pensado, de los más grandes heroísmos o generosidades: a un mismo tiempo el elemento más trivial y más enigmático de la vida urbana.
El peatón hace alguna cosa más que caminar, atravesar cuando el semáforo se pone en verde, mirar aparadores, esperando alguien mojándose bajo la lluvia o detener taxis. Su modesto chino-chano es un acto profundamente lírico, una forma de escritura en que cada trayecto que traza es un relato, una historia íntima, una siembra de memoria que hace de su autor el fundamento de toda experiencia moderna del urbano. Nuestro andariego es también un personaje que desasosiega al poder, en la medida que no hay forma de saber todo lo que esconde o si prepara alguna. Es un ser impredecible que cuando se une a otros teje con ellos una espesa nube opaca a ras de suelo a través de la cual quienes vigilan no pueden discernir nada. De este ser anónimo apenas saben algo. Tenemos como indicio su aspecto, su rostro -percibido en el brevísimo intervalo en que le miramos de reojo- o el ritmo con que se desplaza. Sabemos que ha salido de algún sitio, pero no sabemos de cuál. Es, pues, alguien sin origen. No sabemos dónde va ni lo que pretende. Es, por tanto, alguien sin destino ni función. Sabemos que, de hecho, es en otro sitio, en el sentido de que sus pensamientos no están ahí, sino seguramente lejos, «en sus cosas». Es por ello un enigma.
Estos caminantes, que van de aquí para allá trazando diagramas aparentemente caprichosos, constituyen la forma moderna por excelencia de cooperación: espontánea, autorregulada, reducida a pautas mínimas, basada en el consenso y no en la coacción, disponible siempre por lo que Comte llamó el altruismo, que conoce su expresión más auténtica y radical cuando se ejerce entre gente que nunca se había visto hasta entonces y a la que no se volverá a ver nunca más. Hablar de aquí de extranjeros no tiene demasiado sentido, en tanto nos encontramos ante un universo dislocado, en el cual todo el mundo aparece desplazado y desplazándose y en el que la figura del forastero es un imposible lógico, puesto que todos los presentes lo son.
Esta comunidad peripatética no aparece nunca concluida, siempre está a medio hacer. Es una sociedad que se trabaja a sí misma y que es sólo ese trabajo el que interminablemente la hace. No tiene órganos ni estructuras acabadas, sino que se construye, se disuelve y se vuelve a construir ininterrumpidamente.
Ese orden es un «desorden» autoorganizado, el resultado de la autogestión de millones de moléculas independientes que se las apañan para convivir a base de acuerdos puntuales y efímeros. Sus componentes no se hablan, no tienen nada que decirse, básicamente porque están de acuerdo en lo más importante: convivir. Tampoco se miran, ya que la mirada fija de un desconocido sólo puede anunciar una inminente agresión o el inicio de un gran amor. No se tocan. Miles de personas circulando en todas direcciones y por espacios reducidos... ¡y sin apenas rozarse entre ellas! Los miembros de esta colectividad perpetuamente intranquila acuerdan protegerse los unos de los otros mediante el anonimato, la reserva y la indiferencia mutua. A la mínima oportunidad, sin embargo, los socios de esta inmensa sociedad anónima que es -o debería ser- una ciudad podrían demostrarse su potencia solidaria y altruista. Saben que en cualquier momento podrían necesitarse mutuamente, sin que les importe nunca quién es el otro, sino tan sólo lo que le pasa.
¿TV o cine?

Escrito por: Newton
El arquitecto es como un productor cinematográfico, comparativamente, en cuanto a su función en la coordinación de un hecho arquitectónico. Lo cual equivale a decir que la facultad es un set de grabaciones donde el estudiante es un asistente de maquillaje de una "mala" (bastante redundante) novela latinoamericana…
Obsolescencia en el espacio 2021

Escrito por: Newton
Este “universo expresivo” (de hoy y probablemente de mañana) contiene un carácter involuntario en la fruición (gracias al bombardeo constante y despiadado de todos los medios de comunicación) y la irreproductibilidad de lo esencial (entendido como “verdadero”) por parte de las “falsas” producciones (y posturas) artísticas en donde el ser humano ya no busca, ni disfruta el arte, la literatura o al arquitectura, simplemente esta en la obligación de soportarlo todo…
Agosto 02, 2005
La imagen del candidato

Escrito por: Newton
La manera como siempre nos hemos conectado con nuestro entorno (desde que sabemos racionalizar el poder que ejerce la visión) ha sido a través de la imagen, no solo externa del objeto o la persona motivo de nuestro discurso, sino a lo largo de algunos “hechos” subyacentes al carisma, que solemos asignarle a las “cosas” cuando nos vemos en la imposibilidad de establecer una asociación congruente entre “expresión interna” y “misterio develado".
Esto ha sido, casi siempre, motivo de atracción en algunos sectores determinantes (llámese clase media mediática o inmigrante naturalizado ilegalmente) los cuales al verse reflejados y arrastrados por una “ideología política de turno con energía”, se vuelcan sobre sus aparatos de radio, TV o/y computadoras on-line, para profesarle odas, poemas y cánticos a una figura apodada “candidato” a través de una gran orgía de mensajes llenos de música , bailes y una monstruosa borrachera colectiva donde el protagonista detrás de las cortinas termina siendo un bartender (generalmente un presentador con cara de programa mediático) y una coctelera bajo el control rítmico de sus manos.
Ese control casi absoluto de las organizaciones de masas, y de cómo el dinero de esas masas es utilizado por los medios de comunicación para enaltecer una “imagen publica” es propio del sistema triturador que solo busca el favor de las “mayorías” en el proyecto de crear su propio dios y consolidar el ego de la figura en cuestión, solo para tratar de aglutinar las “masas extrañas” y colocarlas en el juego macabro donde nadie puede o debe quedarse fuera de la situación, de por si incomoda pero única (ya) para todos. Estas masas extrañas, evidentemente sin orden, dejan de serlo para la autoridad de turno, en el momento que se les inyecta grandes dosis de dinero para juegos mediáticos, convirtiéndose ellos mismos en verdaderos "alienígenas" (nunca nadie los ha visto pero se cree furibundamente que existen) para el resto de las personas “normales” que se drogan con semejante pinchazo comunicacional proporcionado por el “Estado de turno”. Por supuesto, hasta el momento en que todos sufren un colapso Global (tanto normales como alienígenas) y terminan en el mismo agujero… y además arrechos unos con otros.
En este punto, las masas de alienados (que ya somos todos sin distingo) empiezan una búsqueda frenética de seguridad personal y luego social, que bajo el panorama actual, nunca se ha tenido y que ahora mucho menos se podrá lograr. Es aquí donde algunos ("normales") optan por seguir buscando una dosis mas con la esperanza de conseguirla, sea el precio que tenga. Otros ("alienígenas") se rebelan buscando el autoritarismo que los reprima (y que reside en el fondo de todos) de tal manera que se logre traducir y reproducir en una nueva figura mediática, casi inaccesible como la del “Candidrogado”, que reafirme los niveles emergentes consecuentes con la figura objetual (empaque) y su consecuente derroche de energía (consumible)
Esto de que la imagen no es un pipa, ni un plátano verde, ni un momento Kodak es como comerse una sopa de letras Maggi…Total, todas esas mierdas son efímeras por no decir instantáneas…
Agosto 01, 2005
Prosopagnosia

Definicion:
- Incapacidad o dificultad desproporcionada para reconocer caras familiares tras lesión cerebral. El paciente que suele ser consciente de su dificultad puede compensarla por otras vías (voz, forma de vestir...).
- Déficit visoperceptivo no asociado a afasia, demencia o un defecto visoperceptivo global.
- Suele ir asociado a déficits en los campos visuales y acromatopsia central. También a alexia sin agrafia y agnosia para objetos visuales.
- Lesión bilateral en el lóbulo occipital medial (lingual gyrus), temporal (fusiforme gyrus), y substancia blanca adyacente.
- Etiología: generalmente AVC en territorio de Arteria Cerebral Posterior.
Asi se llamara mi proximo libro...