Diciembre 21, 2005
ALBERTO SATO dicta lecciones de cómo usar el cepillo de dientes
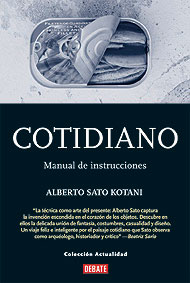
EDITORIAL DEBATE- Colección Actualidad.
Articulo publicado el Miércoles, 9 de noviembre de 2005. Por:Venezuela Analitica
Un curioso grupo de reflexiones sobre los hechos más comunes de la vida queda reunido en Cotidiano. Manual de instrucciones, la más reciente obra del reconocido diseñador industrial y arquitecto Alberto Sato Kotani, quien desde las dimensiones de lo externo y lo interno del entorno más inmediato a todo ser urbano, se dedica a observar y contar
Más allá de su utilidad, los objetos que inevitablemente narran la crónica del quehacer cotidiano de los seres humanos, son en sí mismos pequeñas expresiones de libertad. El diseño, tal como lo concibe Alberto Sato Kotani, está más allá de ese halo que siempre se le ha puesto encima, únicamente relacionado con la estética y se manifiesta como la forma más tangible de pensamiento –o de resolución de problemas-, para quedar definido como metáfora de esa libertad tan extrañada a diario por el hombre.
Este particular tema es abordado por el diseñador y arquitecto en el nuevo título de la colección Actualidad de Debate, a través de una serie de anotaciones hechas sobre el entorno de trabajo, que es a la vez campo de observación: la realidad de todos los días.
Impresiones, datos históricos, costumbres y algo de fantasía quedan retratados en 66 capítulos que recrean esa constante e inconsciente relación del ser humano –y urbano- con el alma de los objetos que le rodean, que viene manifestada también en el alma que él mismo les aportara al crearlos a partir de la materia prima.
Este libro viene a complementar la colección Actualidad de Debate, en ese deseo de mostrar también lo que la mirada única de un conocedor y estudioso, que recopila información y analiza datos durante años, es capaz de reflejar.
Como no resulta sencillo explicar lo que Sato aquí refleja, valga citar aquí algunos capítulos que sirvan de ejemplos ilustrativos: “La lección de la banana”, una fruta que nos enseña cómo el diseño de la naturaleza puede facilitarlo todo; “La orfandad de los anuncios”, que relata cómo el hombre de hoy dejó de llevar un cartel en el pecho (aquél patético hombre-sandwich del pasado) para llevarlo en la conciencia; “Sonidos residuales”, una visita a la alienación de los audífonos y “El sonido de las cosas” que pone oído al tambor de las vibraciones producidas por lo que nos es más cercano.
Alberto Sato Kotani es diseñador industrial y arquitecto. Fue profesor y director del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas de la UCV y actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Andrés Bello, en Santiago de Chile.
EL VIAJE
Excelente relato escrito por uno de mis humoristas venezolanos favoritos

Escrito por: Otrova Gomas
Creo que fue a fines de los años sesenta cuando conocía a Estufio Valbuena. Ya pare esa época se había iniciado en la droga y prácticamente estaba bajo su completa dependencia. Esto no habría tenido nada de particular si Estufio Valbuena hubiera sido un drogadicto cualquiera, un adicto a la marihuana, a la coca o a cualquiera de los materiales duros. Pero lamentablemente estaba enviciado con el más mortífero y peligroso de los estupefacientes: la electricidad. Sí, la electricidad, Estufio se había iniciado al mundo de las drogas masticando pilas cuando era niño, luego siguió con las baterías de carro y finalmente se la suministraba con los enchufes de ciento diez voltios.
Recuerdo que siempre estaba nervioso. Miraba a los lados y cuando creía que nadie lo miraba, desenroscaba los bombillos metía los dedos en el sócate y luego pasaba el interruptor. Su rostro se transformaba. El éxtasis se reflejaba en la blancura de su cara iluminada y los ojos le brillaban como dos faros. Al principio duraba un minuto enchufado, mas tarde supe que a veces permanecía hasta dos horas conectado a una lámpara.
La última vez que lo vi antes de que lo hospitalizaran ya solo sentía placer con las descargas de 220 voltios. Dadas sus escasas posibilidades económicas que le impedían pagar los excesos de luz, se empleó en un taller que trabajaba con alto voltaje. Aprovechando las horas e descanso del personal se metía los cables pelados en el ombligo y en las encías. Después del impacto quedaba azul y bamboleándose. Las orejas lo delataban como un enfermo, y su jefe, al darse cuenta de donde venían los altos recibos por electricidad optó por despedirlo. Fue muy impresionante para aquél hombre ducho en el manejo del personal cuando Estufio le pidió que le pagara sus prestaciones en corriente de 220 voltios.
También supe mas tarde que lo habían botado de la clínica en donde lo internaron para desintoxicarlo, ya que no podían impedir que se robara la luz, y al final, para sentir placer tenía que estar mojado antes de agarrar el enchufe produciendo a cada momento un apagón. Ya harto el director del hospital lo echó a patadas una mañana cuando disfrazado de otro paciente trató de suplantarlo en la sección de electrochoque.
Vuelto una piltrafa humana, Estufio correteaba por las calles de la ciudad tratando de conseguir la costosa droga, pero incapaz de trabajar, recurría a subirse a los postes del alumbrado y como un desesperado desgarraba con los dientes y las uñas los cables de alta tensión. Lanzaba al piso algo para hacer tierra y se guindaba de ellos hasta caer completamente exhausto víctima de la sobrecarga energética.
Lamentablemente, como ocurre con todos los drogadictos, que siempre quieren algo mas fuerte, en los últimos tiempos Estufio no se conformaba con dos mil kilovatios; y en las noches de tormenta eléctrica se le vía solo, caminando como un zombi por los campos abiertos con una enorme vara metálica para atraer los rayos. Seis veces lo agarraron. Me dicen que en aquel viaje quedaba como fulminado batiéndose en un paroxismo delirante y revolcándose de placer mientras tomaba los colores del firmamento. Según cuentan los que han tenido viajes con drogas duras debía coger una nota increíble y sentirse como un iluminado dueño de toda la fuerza cósmica del universo.
Hoy, a doce años de haberlo conocido siento una honda preocupación, porque solo díos sabe cual será el próximo paso de mi desdichado amigo en la mortífera escalada de la droga.
Espiral de asfalto dudosamente silenciosa

Por: Newton
(Recorrido “moderno”) Caracas como una arcologia
Calles y/o plazas de casi nulo tránsito a través de un paneo a la arquitectura ecléctica caraqueña, haciendo énfasis en el cóctel de imágenes sobre una transferencia en forma de plantilla traslucida, dejando como fondo el sonido de lo urbano. Se empieza con fotos de quintas antiguas, pasa por callejuelas solitarias llenas de garitas y termina con múltiples avenidas congestionadas.
Un recorrido “moderno” que no implique necesariamente una reflexión aguda, es un simple transitar por parte de la historia; del libro académico a lo actual, y de ahí, a lo dinámico de un futuro lleno de montañas de basura sin reciclar…
El proyecto utópico, el “render” como imagen fantástica y esas estructuras flotantes como espacios inexistentes, sociológica mente hablando, en la realidad y sin esperanza de futuro…
Una imagen cabeceando (mi video), una imagen cruzando un rayado sin mantenimiento (mi otro video), una onda creada, un sueño que no termina, una Caracas sin historia presente…
Diciembre 20, 2005
Ciudades en construcción
ENSAYO. Clausuras urbanas.
Por: Alberto Sato. Decano Facultad de Arquitectura y Diseño UNAB.
Publicado el Domingo 20 de junio de 2004
Fuente: Asociación de Oficinas de Arquitectos

Grúas, camiones y andamios son ya parte del paisaje urbano de principios de siglo. No se trata de situaciones excepcionales, sino de una normalidad que vale la pena asimilar como condición de una modernidad en que las infraestructuras 'caducan' con rapidez. Los edificios 'vencen'.
La ciudad de Santiago intensifica su ritmo constructor: grúas, camiones y polvo forman parte inseparable del paisaje urbano en la construcción de calles y autopistas, estaciones de Metro y edificios. No es una situación excepcional; por el contrario, es parte de la condición urbana contemporánea. No hay crecimiento ni modernización sin las inevitables perturbaciones producidas por una obra, especialmente la de carácter público. Por ello, hay que naturalizar estos hechos, convertirlos en positivos y rentables, asumir la provisionalidad como un evento afortunado. En caso contrario, quien ejecuta la obra paga el precio social y político por tanta molestia que impide el flujo de vehículos y transeúntes, de mercancías e información visual. Por estos motivos, no deja de tener interés una reflexión sobre el asunto.
Es sabido que antes de construir dentro de la ciudad hay que demoler algo. No sucede lo mismo en las periferias urbanas o en la colonización de nuevos territorios, situaciones éstas muy frecuentes en la arquitectura moderna. Las razones de esta acción demoledora son de diverso tipo y, sin duda, los escombros se llevan consigo algún recuerdo personal o colectivo. También la demolición confirma que se es moderno, y por ello, cuando se realiza con gran estrépito e instantáneamente, produce el goce íntimo de quien abriga la esperanza de un futuro mejor borrando amargos pasados. En buena medida, esta promesa la ofrecen los arquitectos. No es poca esta responsabilidad autoasignada.
Pasado y demolición
La arquitectura en la ciudad carga consigo la demolición de su pasado construido para construirse. Esto ocurrió durante siglos en Roma, en la Edad Media, en las ciudades del Renacimiento. La Roma imperial se construyó con piezas múltiples, como un bricolage, al decir del crítico Colin Rowe: "... lo físico y lo político de Roma proporcionan lo que es tal vez el ejemplo más gráfico de tejidos de colisión y desechos intersticiales...". Mientras tanto, la civitas romana continuaba consumiendo el tiempo deambulando por los foros sorteando escombros y aparejos, no tanto por carencia de previsión, sino porque el proceso estaba naturalizado. En realidad ese bricolage era un híbrido compuesto de fragmentos de otros edificios, que se demolían parcialmente o se adosaban. La Edad Media fue testigo de este continuum de apropiaciones, superposiciones y adiciones que los transeúntes vivían con naturalidad, porque formaba parte de la vida urbana.
Este proceso se acelera en el siglo XX, cuando sus construcciones tienen menor vida, entre otras razones, por su propia condición moderna. En efecto, en este siglo y el pasado, la mayoría de los edificios construidos con el empleo de las tecnologías proporcionadas por su propio tiempo están condenados a sufrir el veloz envejecimiento de sus componentes constructivos, porque la modernidad fundó una de sus bases sobre la innovación tecnológica que por su propia naturaleza se renueva continuamente y, en consecuencia, hace menos duradera la vida de los edificios que la alberga. Es sorprendente que cuando éstos envejecen no lo hacen con la dignidad de los antiguos. La ruina moderna, a diferencia de otras, se presenta como despojo decadente de una civilización fundada en el desvanecimiento: un edificio antiguo sin uso y con fragmentos desparramados en el suelo es un bello y nostálgico monumento; un edificio moderno con placas de cielorraso caídos es simplemente un deplorable abandono. El Baudelaire de "La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente" se manifiesta en la industria intrínsecamente, porque debe modificar continuamente sus productos, mejorarlos, aplicar nuevos conceptos, nuevos materiales, nuevas prestaciones, nuevas economías, y para ello cambia sus líneas de producción y sus máquinas. La experimentación e investigación tecnológica modifica materiales y artefactos, y en consecuencia la línea de producción y las máquinas que los producen. Los materiales modernos son menos duraderos, tienen "fecha de vencimiento", son como materia orgánica. La arquitectura moderna no es ajena a este problema, y por ello se podría aventurar que es más sencillo reproducir el fuste de una columna del Partenón que un perfil de acero standard de las ventanas del célebre edificio de la escuela de la Bauhaus en Dessau.
Como se adelantó, la demolición y otras especulaciones sobre la ciudad contemporánea fueron formuladas hace décadas, y hoy son recreadas con el propósito de someter a la arquitectura al desafío de dar continuidad a la ciudad, y a la historia de la arquitectura, cerrando el paréntesis de una modernidad entendida como obra realizada ex novo, sobre sitios vacíos.
Estas reflexiones tienen su origen en otra paradoja: la vida urbana tiene continuidad, a la que se opone su arquitectura, que es discontinua, celebratoria de acontecimientos aislados, fijos e inmutables. Para esta celebración, una obra en construcción es protegida no sólo para seguridad de los transeúntes, también como obra que promete conmover ante su descubrimiento.
El ocultamiento
Es una ideología inaugurada en el Renacimiento: el autor "devela", corre el velo que ocultaba su proceso creativo y produce el primer shock ante la mirada atónita y regocijada del mecenas y sus amistades. Los hechos arquitectónicos y artísticos eran concebidos como creaturas humanas: obras escultóricas, frescos y edificios guardaban celosamente su gestación y se develan al público sólo acabadas, como surgidas de un solo impulso creador. Es por estas razones, entre otras, que durante el proceso productivo de la obra ésta guarda su secreto, se oculta con vallas y lienzos - generalmente de lastimosa apariencia- aguardando por el milagro de la creación humana.
El resultado de este ocultamiento es la pérdida de la naturalización de uno de los acontecimientos más relevantes de la ciudad actual, que es su continuo proceso de demolición y construcción, pero además constituye la clausura de un fragmento de ciudad que bloquea y restringe el fluir de los transeúntes, obstaculiza el tránsito, impide la circulación monetaria del comercio, obliga desvíos desorientadores e impide que la obra misma forme parte del espectáculo urbano: se ruega comprensión y paciencia, "hombres trabajando", "disculpen las molestias", y con estos expedientes resuelven, más que la incomodidad de los habitantes, la apropiación del espacio urbano, con la promesa de un mejor servicio. En realidad, todo lo físico y visible que se promete y se oculta tras las vallas de las llamadas instalaciones de faena es arquitectura. Mientras esto sucede, la obra, agazapada, adquiere forma, se está gestando, hasta que finalmente se devela. El transeúnte, antes que el profesional, se rinde ante esta admirable manifestación de progreso. Escribía W. Benjamín sobre el París del siglo XIX: "La institución del señorío mundano y espiritual de la burguesía encuentra su apoteosis en el manejo de las arterias urbanas. Éstas quedaban tapadas con una lona hasta su terminación y se las descubría como a un monumento". Monumento o servicio, la construcción se oculta tras económicas vallas recicladas indiferentes al paisaje y a la paciencia, descuidando un tiempo que no es de la obra en construcción, sino de la vida urbana que asiste y exige del evento para superar el tedio metropolitano: aquí se brinda la oportunidad de convertir a las instalaciones de faena en obras de interés y utilidad abriendo un campo de posibilidades arquitectónicas insospechadas.
Así, es hora de acoger las demoliciones-construcciones como parte de nuestra vida urbana y resolver las discontinuidades de una obra atravesándola con el uso de las instalaciones de faena como programa urbano. De este modo, las vallas podrían cobrar espesor, porque son dispositivos aprovechables para contener actividades. El ritmo urbano - como un fractal- se mantendría durante el proceso mismo de demolición-construcción, con el aprovechamiento del utilaje de protección para proporcionar nuevas actividades que trasciendan a una gigantografía publicitaria. Así, la transitoriedad y la mutación enunciadas por las teorías más recientes en arquitectura y urbanismo se hacen presentes en el tema de las obras de infraestructura, a la vez que terminada esta operación se pone al descubierto la obra y quizás se parezca al andamiaje que la ocultaba. Sin duda, esta sucesión de obras, de obra dentro de obras, en una endemoniada continuidad de máquinas y gente trabajando, no es otra cosa que la aceleración del ritmo metropolitano. En las ciudades contemporáneas latinoamericanas es difícil librarse de este destino porque, a diferencia de Europa, la población no decrece; por el contrario, aumenta sostenidamente y la perspectiva futura no promete sosiego. Las ideas aquí expuestas sólo reclaman que la arquitectura se incorpore a dicho ritmo. En caso contrario, si la arquitectura es el lugar de la conciliación y el sosiego debería irse a otro lugar, porque así no podrá acompañar el ritmo contemporáneo de la ciudad, aunque se crea que la constituye.
3 pensamientos finales (epilogo de ti)

Por: Newton
- Recuerdo mi primera comida contigo: pasta con calamares. También recuerdo la última: arepas con queso guayanés. Ya todo es tan difuso…
- Se como llegaste… lo que no me acuerdo es si te fuiste…
- El año termina sin ti… pero en la distancia hay otros pensamientos esperando por ser descubiertos. Entonces en el ciclo que esta por empezar, tu solo serás una medida…
La «religiosidad popular»
En torno a un falso problema
Por: Manuel Delgado
Universidad de Barcelona
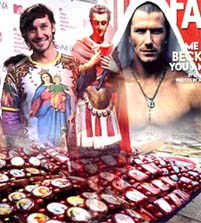
1. La invención de la «religiosidad popular»
Alfred Fouillée (1838-1912) fue un filósofo francés que intentó crear una síntesis entre corrientes de pensamiento que en su época aparecían como contrapuestas y que él intuyó conciliables. Por un lado, el análisis psicológico con la metafísica y, por el otro, el nuevo naturalismo determinista con el positivismo espiritualista. Creó una ingeniosa teoría que designaría como de las ideas-fuerza, recogida en su obra principal, La psychologie des idées-force, y que ahora es objeto de una considerable reivindicación. Las ideas-fuerza venían a ser la resolución de la dicotomización inteligencia-voluntad y de la división, creada por el monismo psicofísico y el racionalismo idealista, entre la libertad práctica y la necesidad gnoseológica. Del mismo modo, se le considera uno de los fundadores de la «psicología étnica» en Francia. Llobera le ha dedicado no hace mucho una respetuosa evocación (1989: 65-94).
Es fácil imaginar el tipo de sensaciones que debieron embargar al autor de tan sesudas tesis cuando, a principios de siglo, le fue dado contemplar en las calles de Madrid, por Semana Santa, cómo grupos de penitentes se automortificaban, entre llantos y alaridos de las mujeres, para evocar los sufrimientos del Cristo de la Pasión. El resultado de su indignada reflexión quedó así escrito:
Cuando no es tan invasora y conquistadora, la fe española no se reduce con frecuencia sino a la práctica maquinal y formalista. No es entonces el espíritu lo que salva, sino la letra. Calderón nos muestra, en su La devoción a la Cruz, a un hombre que ha cometido todos los crímenes, pero que, habiendo conservado desde su infancia el respeto por el signo de la redención, obtiene al final la misericordia divina, todo ello con la aprobación del público. Esto es la salvación, no por las obras, ni tampoco por la fe interior, sino por los ritos exteriores. Así, en las manos de España deviene el cristianismo alterado en su propia esencia. Esta exterioridad es contraria al verdadero espíritu del cristianismo, a la gran y constante tradición que enseña que el valor de los actos viene de dentro. Esta es la verdadera ortodoxia: debe convenirse, para ser justos, que la católica España ha sido muy frecuentemente heterodoxa, alimentando ella misma en su fuero interior la herejía que tan despiadadamente había perseguido en el exterior (Fouillée 1903: 153-154).
Otro ejemplo, ahora procedente de un literato español, de la personalidad de Ramón del Valle Inclán, contemporáneo de Fouillée. Gran conocedor del folclore religioso español, cuyo repertorio habría de emplear con abundancia en sus obras, Valle Inclán hacía pronunciar a su más entrañable personaje dramático, el poeta ácrata y ciego que protagoniza Luces de Bohemia, las siguientes palabras, cuando departe en la barra de un bar con Don Gay y Don Latino de Híspalis, sus correligionarios anticlericales:
Max Estrella. Ilustre Don Gay, de acuerdo. La miseria del pueblo español, su gran miseria moral, está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte. La Vida es un magro puchero; la Muerte, una carantoña ensabanada que enseña los dientes; el Infierno, un calderón de aceite albando donde los pecadores se achicharran como boquerones; el Cielo, una kermés sin obscenidades, a donde, con permiso del párroco, pueden asistir las Hijas de María. Este pueblo miserable transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas costureras. Su religión es una chochez de viejas que disecan el gato cuando se les muere (Valle Inclán 1974: 22).
Tanto en un caso como en el otro el denominador común reside en la esperpentización de lo que aparecía como la extravangante práctica religiosa española, orientada de una forma no excesivamente distinta a la de otros países donde el predominio correspondía, en materia de religión, al cristianismo no reformado. Lo que se explicitaba no era sino la desazón producida en aquellos comprometidos con la esfera de lo culto (lo propio de élites instruidas, lo escrito, etc.) ante unas costumbres religiosas que no podían aparecer sino como el dominio de lo absurdo y lo irracional y que se situaban en la periferia o al margen de la religión teológica eclesialmente homologada. Resultaba evidente que la escasa vocación metafísica de la religión practicada tenía muy poco que ver con las pretensiones de honda espiritualidad que caracterizaban las corrientes de fe institucionalizadas en forma de iglesia, y que las estrafalarias historias y los ritos enajenados que conformaban el sustrato religioso para la mayoría de ciudadanos del sur de Europa le debían más bien poco a las laberínticas y cavernosas especulaciones de los teólogos responsables de la dogmática ortodoxa.
Lo que para literatos y filósofos de finales de siglo pasado y principios de éste había sido motivo de desprecio y escándalo, a veces de fascinación afectada, era, además, para ciertos estudios de la época un objeto al que aplicar los métodos y categorías adecuados a las reglas del juego del discurso científico. Ante ellos, escritores, pensadores, científicos, apologetas todos de la única palabra audible, se desplegaba un paisaje cultural extraño y gesticulante en que los objetos y los comportamientos alusivos a lo sagrado se agitaban enloquecidos al margen de lo aceptable y constelaban un universo que parecía hallarse dominado por el desquiciamiento, la mueca y el del delirio. Con algunos clavajes precarios en el sistema dogmático oficial, la religión practicada por los campesinos franceses, españoles, italianos, griegos, pero también por los habitantes «premodernos» de sus ciudades, constituían una auténtica exaltación de lo insensato y afirmaban sin recato ni disimulo su tenida por excesiva idolatría. Por aquel imperio de la exageración pululaban con aparente desorden lo ingenuo y lo abominable: historias imposibles habitadas por divinidades crispadas, sensuales, agonizantes...; pasajes demenciales, ritos desapacibles en los que se confundía lo atroz, lo sublime y lo obsceno; hábitos culturales en que cohabitaban el éxtasis de la sensualidad apenas controlada y el de las más brutales puniciones y de los actos de sangre. Un arrebato permanente, obsesivamente basado en ritos y mitos de crueldad y violencia y en una moral del linchamiento divino, pero también en leyes invisibles que se pronunciaban en un lenguaje hiperamoroso que recurría una y otra vez al dialecto de la carnalidad.
A los científicos les correspondía aportar luz acerca de qué es lo que justificaba no sólo tanto desvarío en sí mismo, sino cómo cabía explicar que tal colección de disparates fuera la religiosidad realmente seguida, obedecida y reconocida como tal por millones de habitantes de aquella misma Europa que decía representar las fases más envidiables del hombre en evolución y que se hallaba plenamente embarcada en la tarea de colonizar el mundo presuntamente incivilizado.
No resultaba tolerable tal desacato interior. Era urgente liberarse de la impertinencia religiosa de las masas y poner su comportamiento piadoso en línea con los proyectos de unificación cultural de Europa primero, del planeta entero después. Para ello fueron convocados los científicos del hombre y la sociedad, para que peritaran sobre las absurdas costumbres cultuales poco, mal o nada domesticadas. La primera tarea fue la de acotar el terreno a estudiar y dónde actuar quirúrgicamente. En el caso particular de la realidad religiosa euromediterránea y de otras zonas del viejo continente, la Iglesia oficial ya se había pronunciado condenando gran número de sus variantes a la marginalidad respecto de su propio sistema de representación. Eso en el mejor de los casos. Para otras muchas modalidades, el estatuto merecido había sido el de prácticas o creencias «supersticiosas», «paganas», «mágicas»..., o simplemente «profanas», situadas parasitariamente alrededor de la liturgia o el panteón aceptable. La designación que en una primera instancia recibió este ámbito fue el de baja religión. También el alemán de aberglaube o creencia pararreligiosa o seudorreligiosa, o el de missglaube, «lo que se aparta o va contra una religión o lo que deriva de otra anterior». Más adelante este enfoque recibió denominaciones más sofisticadas, como la que proponía Eliade cuando hablaba de «catrofanías caducas o decaídas». Alonso del Real hablaba de «cristalizaciones supersticiosas de creencias y saberes legítimos», y se refería a las narraciones sobre santos o vírgenes diciendo que «suele tratarse de relatos de innegable gracia poética, inofensivos y que si los llamamos superstición es por estar de más» (Alonso del Real 1971: 15, 33, 67).
Para las ciencias humanas (antropólogos, sociólogos, historiadores, psicólogos...) la zona aislada pasaba a convencionalizarse bajo el epígrafe de «folclore religioso» y era situada junto con los otros dos frentes de la alteridad a redimir o a condenar, esto es, el fuera o el antes de la única lógica posible. Los ritos y los mitos de los pueblos primitivos e incivilizados y los ritos y los mitos de la ancestralidad, del pasado remoto de la propia cultura que no habían aceptado desaparecer bajo el empuje del supuesto avance moral que creía verse desde el evolucionismo social ingenuo, aparecían como formando un mismo magma insensato que había que someter a una misma tarea de exorcismo y destierro. Desde el primer momento, las sociedades folclóricas nacen en Francia con el saludable objeto de ayudar a salvar a su país del estigma que supone su propia vergonzante religiosidad. Freud y el psicoanálisis contribuyen a la cruzada descubriendo la función neurótica de tanto desatino mítico-ritual. Tylor, por su parte, convoca, concluyendo su Cultura primitiva, a los antropólogos al penoso deber de destruir todas las supersticiones deplorables, propias de algunas formas de una religiosidad grosera. El mismo Durkheim corroboraba la presencia de comportamientos e ideas religiosas desestructuradas o desarticuladas, atados contra natura al presente por la inercia o por el empecinamiento de las gentes:
A un tiempo, se explica que puedan existir grupos de fenómenos que no pertenecen a ninguna religión constituida: es que no están ya integrados en un sistema religioso. Si uno de los cultos de los cuales acabamos de hablar llega a mantenerse por razones especiales mientras el conjunto del cual forma parte ha desaparecido, no sobrevivirá más que en estado desintegrado. Eso ha sucedido en tantos cultos agrarios que se han sobrevivido a sí mismos en el folclore. En ciertos casos, ni siquiera es un culto, sino una simple ceremonia, un rito particular que persiste bajo esa forma (Durkheim 1986: 45).
En efecto, la invención del folclore religioso fue, a su vez, la de los survivals o supervivencias, «las costumbres irracionales conservadas por los pueblos civilizados y caracterizados por su falta de conformidad con las pautas existentes en una cultura avanzada» (Hodgen 1936: 89-90). Su estudio pasaba a ser del orden del de lo fósil y momificado, de los restos de los naufragios de la historia, del eco distorsionado que nos llega de la memez de los antiguos. Todo un escaparate de reliquias, a cual más estólida. Segmentos flotantes a la deriva en la cultura.
Para los reformistas religiosos, los teólogos, aquel era el mundo de las sacralizaciones caídas o degeneradas. Para los reformistas científicos lo era de las supervivencias huérfanas de estructura. Cualquier cosa menos reconocer que aquella parada de estridencias en que consistía la religiosidad seguida por la mayor parte de la sociedad tuviera algún sentido, fuera de satisfacer la exuberante fantasía de las gentes sin instrucción. Fuera como fuese, la delimitación territorial quedó establecida como marco específico de actuación desde el dogma eclesial y desde las ciencias sociales, muy especialmente desde la antropología. Para ambas miradas, la insólita geografía a jurisdiccionar pasó a recibir un tipo de designación común: religión popular, religiosidad popular, catolicismo popular, cristianismo popular, etc.
La esfera de la llamada religión popular, antes folclore religioso, obtuvo el protagonismo de múltiples estudios, desde estrategias diversas y con resultados siempre provisionales y reconocidamente insuficientes en cuanto a clarificaciones. La historia de las teorías sobre la religión popular ha sido en realidad la de la incomodidad y la perplejidad de los estudiosos ante unos hechos culturales que desafiaban los esquemas tradicionales de conocimiento y control científico y que hacían inoperantes las técnicas habituales de actuación. Es como si se tratase de una especie de zona pantanosa en la que habitara crónicamente la confusión y de donde resultara casi imposible sacar algo en claro. Hace ya algún tiempo, un lúcido artículo de Joan Prat (1983: 49-69) ponía en evidencia la esterilidad de más de un siglo de reflexiones acerca de la forma de ser religiosamente de lo que las estrategias de inspiración gramscianas hubieran llamado las clases populares o subalternas (obviamente, la inmensa mayoría de la población). El desconcierto que entonces embargaba a los investigadores que osaban penetrar en aquel a la vez exótico y dominante paisaje no es mucho mayor que el que experimentan los contemporáneos. Entre unos y otros, decenas de artículos, libros y congresos no han conseguido sacar el tema del cul-de-sac inicial.
La lectura atenta de toda la literatura sobre la religión o la religiosidad popular, a lo largo de varias décadas, no ha hecho sino explicitar la impotencia explicativa ante las presencias religiosas extrañas o de homologación difícil, precaria o imposible, incluso dentro de un buen número de países europeos, por mucho que la evidencia misma desmintiera cualquier intento por presentarlas como marginales de otra cosa que del sistema religioso oficial. Esto es, las prácticas que se catalogan como de conceptualización conflictiva no son minoritarias, clandestinas, sectarias o algo por el estilo, ni siquiera pueden aceptar la consideración de subculturales, y cuidado ahí con la confusión, que ya detectara Vovelle como frecuente, entre religión popular y cultura popular (Vovelle 1985: 168). Son, bien al contrario, las seguidas por amplios y mayoritarios sectores sociales, que las prefieren incluso a las convencionalizadas por la Iglesia. Pues bien, lo que se ha dicho acerca de todo ello no consigue hacernos saber finalmente si la religión popular existe o no existe fuera de la cabeza de sus inventores ni, caso de existir, qué es lo que debemos entender que es o en qué diablos consiste.
2. Teología y religión popular
Cualquiera que sea su desarrollo, toda teoría sobre la religión popular se alimenta de una dicotomía que opone a ésta aquella otra que suele ser denominada religión oficial. La relación entre estas dos modalidades puede establecerse de distintas formas. Una de las más divulgadas tendencias alrededor de la religión popular, o mejor en este caso, de religiosidad, cristianismo o catolicismo popular, parte de la premisa de que sólo existe la religión católica y que las prácticas piadosas llamadas populares son la manera que tiene ésta de darse entre los lugares «bajos» del sistema de estratificación social, incapaces de acceder a la sofisticación del discurso teológico aceptado. La jerarquía eclesial, como queda patente en el documento oficialmente distribuido «para la reflexión de los obispos», titulado El catolicismo popular en el sur de España, publicado en 1975, está convencida de que...:
La médula de esa religiosidad popular es puesta por muchos estudiosos del problema en el conjunto de actividades colectivas que se forman ante unas especialísimas situaciones en las que el grupo humano hace sus experiencias de descubrimiento de lo sagrado y misterioso, que se ha hecho presente en ciertos sucesos, fuerzas y fenómenos de este mundo (...) debido a sentir la necesidad de expresiones más accesibles para aquellos para los que las fórmulas litúrgicas, cuyo lenguaje bíblico y teológico no consiguen comprender y cuyo clima resulta demasiado austero para su exuberante sensibilidad imaginativa (citado por Moreno 1982: 90-91).
Los antropólogos y folcloristas de inspiración romana han abundado en esa dirección de concebir la religiosidad popular como una mediación. Por mediación se entiende en teología una estructura apriórica constituida por signos, costumbres, palabras, gestos, cultos, etc., a través de los cuales lo santo deviene naturalmente experimentado o revelado. Así es como la religión única, o la Religión, con mayúsculas, como señala Prat (1983: 50), pasa a convertirse en religión vivida. La antropología confesional ha explicitado en numerosas oportunidades sus preferencias por este tipo de enfoques centrados en categorías experiencialistas. Así, un especialista en «religiosidad popular», el padre G. Llompart:
La Iglesia cuenta con una serie de ritos religiosos de carácter oficial, la liturgia --misa, predicación, sacramentos--, mediante los cuales comunica la gracia y la salvación a sus fieles. La liturgia tiene un eco y provoca unas reacciones en el fondo del alma popular, las cuales poseen un dinamismo y una propia especificidad. Así brotan, crecen, se entrelazan y florecen las creencias, los usos, las modalidades de la religiosidad popular (Llompart 1969: 221).
Otro estudioso católico, Lluis Duch, habla de religión popular identificándola con la religión de la inmediatez, con el catolicismo vivido... Las resonancias mistagógicas son en cualquier caso inevitables: «Percibir el sentido de la propia vida es hacer la experiencia de la inmediatez del hombre con la fuente, con el fundamento, con la profundidad de su propia existencia» (Duch 1976: 251). Es así como la práctica piadosa consuetudinaria para aquello que se da en llamar el pueblo, es decir, la mayoría de las personas, implica un contacto con esa supuesta elementalidad primigenia de la religión cristiana, liberada de contaminaciones o perversiones intelectualizantes, una forma en especial frontal de contestación contra la «racionalidad técnico-económica burguesa» (Duch 1976: 210). Es la religión, en fin, de las «gentes sencillas», del «hombre simple», la «religión viviente» (Duch 1976: 251).
Tanto una actitud como otra aceptan la evidencia de que existe un sistema religioso teológicamente estructurado y con alto dintel de elaboración especulativa y que eso es lo que se da en llamar la religión católica oficial, en tanto es la que reconocen con valor de vertebralidad las instancias jerárquicas de la institución eclesial. Pero también existen, y además de una forma aparatosa y generalizada, comportamientos conceptualizados como relativos a lo sagrado por los actuantes, y por tanto técnicamente religiosos, que tienen un acomodo frágil, artificial o inviable en el sistema anterior y que, según las opciones, si sitúan con respecto de él bien independientemente, bien parasitándolo. Lo que ocurre es que, en ambos casos, lo que se plantea es la omnipresencia en la vida social de una práctica religiosa sólo relativamente aceptable desde el dogma. Si existe autónomamente es, con mucha diferencia, mayoritaria. Si su existencia se produce de manera dependiente, su entidad viene dada porque, en realidad, es la forma real de ser, de darse la religión católica.
Manteniendo la dicotomización religión oficial versus religión popular, la mayoría de antropólogos con pronunciamientos sobre el tema han reconocido que ambas instancias son inseparables en su existencia real en las sociedades. Sus elementos aparecerían de continuo superponiéndose, imbricándose, articulándose, hasta hacerse un sólo corpus y convertir en artificiales los intentos de desglosamiento. La tendencia entonces consiste en presentar el modelo religioso aceptado preferentemente en la vida social como la consecuencia de una u otra forma de sincretismo. Este enfoque ha estado muy divulgado y es parte consustancial de los discursos vulgares sobre las liturgias de tipo festivo, por ejemplo, en las que el encastramiento entre prácticas populares y oficiales que se presume existe se antoja evidente. Este sincretismo, sostienen los defensores de su realidad, es la consecuencia de la colusión entre una religiosidad atávica, de tipo paganizante, mágico, supersticioso, etc., desde la óptica dogmática, que constituiría el sustrato auténticamente popular de la síntesis, y los elementos de significación eclesial, que han resultado de la imposición de los principios religiosos de las clases hegemónicas o dominantes.
Esta perspectiva ha tenido bastante éxito al aplicarse por toda una pléyade de autores pertenecientes a la llamada historia de las mentalidades y por un buen número de antropólogos interesados en la cultura popular, lo que ha procurado un número ingente de trabajos sobre el tema, más bien socorrido, del carnaval. Se trata de los planteamientos del tipo «triunfo de la Cuaresma sobre el Carnaval», por decirlo a la manera como lo hacía un artículo de Martínez Shaw (1984: 83). Por descontado que ese tipo de desarrollos se cimentan en el invento teológico de la división cristianismo-paganismo, absolutamente inexistente fuera de la mente de aquellos que se han empeñado en presentar la historia del cristianismo como la de una religión diferente e histórica (el problema de «los otros dioses»). En realidad, la división pagano-cristiano o profano-religioso en una misma sistematización litúrgica, por ejemplo de orden festivo, ni siquiera goza de respetabilidad para una teología seria y atenta. Josef Piepper, por ejemplo, se percató de que las corridas de toros con que se celebraba en Toledo el Corpus son tan religiosas, en el sentido cristiano, como las procesiones o las misas (Piepper 1974: 42).
De cualquier modo, lo cierto es que la existencia de anudamientos entre fe teológica y religiosidad popular, que dan lugar a sistemas que aparecen como unificados, es algo completamente aceptado desde la jerarquía de la Iglesia, incluso en su expresión más incontestable, es decir, la del propio Papa, en este caso Pío XII, que decía:
Pero es necesario no perder de vista que en los países cristianos o que lo fueron en otros tiempos la fe religiosa y la vida popular forman una unidad comparable a la unidad del alma y cuerpo. En las regiones en que esta unidad se conserva todavía, el folclore no es una supervivencia curiosa de una época pasada, sino una manifestación de la vida actual que reconoce lo que debe al pasado, prueba de continuarlo y de adaptarlo inteligentemente a las nuevas situaciones» (Pío XII 1953: 5).
La profesión de fe funcionalista del Pío XII nos advierte de lo que de problemático y aún contradictorio tiene la actitud de la Iglesia hacia la práctica religiosa real, completamente plagada de gestos y objetos con un valor dogmático débil. Por una parte se siente desconfianza hacia una realidad religiosa que se controla mucho menos de lo que se piensa y, por supuesto, de lo que se quisiera. Muchas veces a años luz de la razón teológica, y de su pariente la razón sociológica, lo que se da en llamar religiosidad popular sitúa la vida religiosa del pueblo de Dios muy cerca del diablo o de los dioses deformes y obscenos que aún amenazaban desde lo arcano la rectitud de todo culto.
En otros casos la voz es de alarma ante una expresividad religiosa que aparece como refractaria ante los intentos directivos de la Iglesia. F. Gabriel Llompart, por ejemplo, apunta los peligros que implica la dificultad fiscalizadora de la teología y la necesidad de una vigilancia eclesial de las costumbres religiosas populares. El texto no tiene desperdicio:
La persona del Salvador es aquí considerada [se refiere a una oración popular al Cristo crucificado] teniendo en cuenta su alma cuerpo, sangre, agua del costado y llagas. Patente aquí este afán de sensitiva concreción, este ansia de apoderamiento siempre sincera, pero a veces no bien equilibrada. Esta es la razón por la cual la piedad precisa del regulador de la liturgia y de la tutela de la autoridad religiosa.
Tengan presente que esta misma oración del alma de Cristo tiene un extraño y tardío doblaje referido al alma de la Virgen:
Anima de la Verge, illuminau-me
Cos de la Verge, guardau-me
Llet de la Verge, alleteu-me
Llanto de la Verge, purificau-me...
Yo no digo que esta oración en un determinando contexto cultural fuera más que de mal gusto, pero sí pienso que nos señala el derrumbadero por el cual, abandonada a sí misma, puede precipitarse la religiosidad popular. La amenazan la subjetivización y la superstición. Peligra que rompa con la jerarquía de los valores y emprenda una absurda absolutización. Existen zonas fronterizas ambiguas en las cuales se disciernen con dificultad la religión y la superstición. Pero, a veces, yendo cuesta abajo, no nos damos cuenta de nada hasta que en un recodo tomamos consciencia clara de que hemos salido de las lindes de la piedad popular y hemos dado con nuestros huesos en la misma guarida de la magia» (Llompart 1969: 234-235).
Siempre entre la resignación, la alarma, el escándalo, el paternalismo y la vigilancia cuasi policial, la Iglesia romana ha observado los movimientos y actitudes de la religión tal y como acontecía realmente en la sociedad con suma atención. Aquí reside la clave que explica el por qué el fenómeno que conocemos como religión o religiosidad popular ha perdurado casi de manera exclusiva dentro del mundo industrializado en los países de tradición católica o, a lo sumo, anglicana. La opción del cristianismo reformista protestante fue la de desembarazarse de manera harto expeditiva y hasta sangrienta del problema, entre otras cosas enviando a la hoguera a centenares de miles de personas. Pero el catolicismo no pudo jamás hacer tal cosa, por mucho que cabe suponer que lo hubiera deseado. Digamos que existían ciertas dificultades de índole técnica que lo impedían o, cuando menos, lo hacían difícil.
En primer lugar, la distinción Cristo-otros dioses antiguos, cristianismo-paganismo y la exaltación del catolicismo como religión monoteísta eran cosas que sólo podían acontecer con un mínimo de convicción en el seno mismo del discurso teológico. Fuera de éste eran simplemente imposibles e inaplicables y nunca se habían dado. No se trata sólo que, desde una óptica histórica, el cristianismo fue una religión oriental-mistérica más en la Antigüedad, privilegiada por factores relativos a la lucha por la defensa y la conquista del poder político en Roma, que no tuvieron nada que ver con su presunta superioridad moral ni con la historicidad de su panteón. Se trata, simple y llanamente, que, si entendemos por paganismo lo que entienden los teólogos, el catolicismo practicado es y ha sido siempre una religión absoluta e incontestablemente pagana, es decir idolátrica y politeísta. Eso es algo que ya notara Sigmund Freud cuando consideraba con desdén la pretensión católica de homologarse con su supuesta predecesora, y teológicamente no pagana, la religión judaica, sobre todo en lo que hacía a sus vanos intentos en devenir una fe monoteísta:
En cierto sentido, la nueva religión representó una regresión cultural frente a la anterior, la judía, como suele suceder cuando nuevas masas humanas de nivel cultural inferior irrumpen o son admitidas en culturas más antiguas. La religión cristiana no mantuvo el alto grado de espiritualización que había alcanzado el judaísmo. Ya no era estrictamente monoteísta, sino que incorporó numerosos ritos simbólicos de los pueblos circundantes, restableció la gran Diosa Madre y halló plazas, aunque subordinadas, para instalar a muchas deidades del politeísmo, con disfraces harto transparentes. Pero, ante todo, no cerró la puerta --como había hecho la religión de Atón y la mosaica que le sucedió-- a los elementos supersticiosos, mágicos y místicos, que habrían de convertirse en graves obstáculos para el desarrollo espiritual de los dos milenios siguientes» (Freud 1974: 125-126).
Pero no era sólo eso. Existía también el imperativo teológico, en apariencia paradójico pero explicable, como veremos más adelante, según el cual no había más solución que escuchar y hasta obedecer en cierto modo las majaderías, insolencias, imprudencias y necedades que conformaban la piedad popular, que ya deberíamos empezar a llamar la piedad social. Me refiero al axioma vox populi, vox Dei, es decir, la consideración teologal que concede al pueblo de Dios, al componente humano de la Iglesia como corporación, la virtud de ser fuente de verdad doctrinal. La cuestión está recogida de manera inequívoca en los textos de obediencia y, así, en el capítulo II de la constitución dogmática sobre la Iglesia, correspondiente al Concilio Vaticano II, se puede leer la siguiente fórmula:
El conjunto de fieles, que han recibido del Espíritu Santo la unción sagrada, no puede equivocarse en el creer, y esta propiedad particular, que lo caracteriza, la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los fieles laicos de la periferia ofrecen su consentimiento universal en materia de fe y de costumbres (citado por González 1973: 167).
Los conflictos derivados de esta orientación no son en absoluto de naturaleza filosófica. Tienen una impronta grave en la política proselitista de la Iglesia, máxime en un momento como el actual en que la ideologización del discurso religioso ha provocado una crisis en cuanto a eficacia simbólica que se ha traducido en crisis de feligresía y de freno en el proceso expansionista, al menos en la Europa suroriental. Eso es lo que explica el que los estudios de religión popular hayan corrido tantas veces por cuenta de sectores confesionales. La política populista del aparato eclesial no puede dejar de atender a cómo lo que ellos llaman catolicismo popular «reinterpreta las formas religiosas oficiales» (Marzal 1976: 129). Las estrategias eclesiales del tipo teología de la liberación, iglesia del pueblo, etc., saben del valor empírico de los estudios sobre la religiosidad social y son conscientes de que su labor de propaganda necesita nutrirse de sus informaciones, precisamente por la necesidad técnica de introducirse en la «lógica teológica popular» (Vidales 1976: 173). En uno de los textos más recurrentemente aludidos de esta orientación, Dios y la ciudad, J. B. Metz señalaba:
No hay nada que la teología necesite con tanta urgencia como la experiencia religiosa contenida en los símbolos y las narraciones del pueblo. A ellos tiene que acudir, si no quiere morir de hambre. Los conceptos teológicos son raras veces expresión de experiencias nuevas. Con frecuencia reproducen simplemente denominaciones de experiencias pasadas. Más que nunca necesita la teología, para poder ser teología y no dedicarse sólo a la historiografía de la propia disciplina, el pan de la religión, de la mística y de la experiencia religiosa de la gente sencilla» (Metz 1975: 136).
Como se ve, el problema, tanto para el científico social como para el especialista en temas de religión, se plantea como un intento de solventar el carácter enigmático, insólito y desconcertante de un campo semántico que se da en llamar la religión popular. Ésta existe en relación de oposición, dependencia o yuxtaposición con algo que se entiende es la religión oficial, un sistema teológico que se da en llamar el catolicismo, del que se acepta que es la religión, sin calificativos. De ahí proviene, es cierto, la inspiración temática y repertorial, pero los axiomas más sustantivos de su discurso pasan ignorados y desapercibidos en la religión practicada y son sustituidos por comportamientos de apariencia «borrosa, inculta, espontánea y poco elaborada racionalmente» (Oliveira, citado por Prat 1983: 58) y que vehiculan, caso de hacerlo y no ser absolutamente insignificantes, un discurso moral e ideológico incomprensible.
La cuestión de cómo definir y contornear la presunta «religiosidad popular» resultará irresoluble para cualquiera, antropólogo, sociólogo o filósofo religioso, que acepte el apriori de que es en torno a la palabra de la Iglesia católica, apostólica y romana como conviene vertebrar cualquier discurso sobre la religión socialmente ejecutada. Por supuesto que aquí resulta aplicable la apreciación de Spiro (1972: 124), acerca de que la conducta religiosa sólo puede ser explicada a partir de una teoría sobre la existencia de la religión. Lo que sucede es que resulta cuestionable el que esa religión, en tanto que institución que reconocemos en la cultura, sea la que los teólogos elaboran y que la Iglesia reconoce. Esto significa que la presunción de que la modalidad del culto real corresponde a las propuestas doctrinales oficiales, más allá de su simple nominalidad, no puede conducir sino a convertir sus claves explicativas en un auténtico punto ciego para la mirada analítica.
3. Lo intrínseco y lo extrínseco. La «religión popular» y «los sistemas de creencias»
El carácter obstaculizador que tiene la tendencia a primar el valor que se tiene por nodal de la religión oficial, que es lo que en última instancia provoca la connotación teológica de la mayoría de discursos sobre la religiosidad popular, viene agudizado por otra cuestión que aún contribuye a confundir más este ámbito de análisis. Esta cuestión está relacionada con la suposición, aceptada por algunos científicos y de clara génesis teológica también, de que un sistema religioso es ante todo un sistema de creencias, un malentendido que extendió ampliamente la sociología funcionalista americana y que se ha venido cultivando hasta el momento con una cierta imprudencia (ver Sádaba 1991), hasta ser finalmente recuperado y devuelto a la primera línea de la actividad interpretativa por el neopragmatismo de C. Geertz.
La base del catolicismo, en tanto que sistema religioso de fundamentación teológica, se encuentra en la diferenciación entre fe y religión. Si el valor «religión» ya hemos indicado que remite al sistema de las mediaciones, «fe» implica un valor epicentral en tanto que se entiende que es la experiencia o adhesión personal a lo sagrado lo que se expresa en un sistema religioso. Así pues, una religiosidad que no recoja la fe como justificación última simplemente no merece tal conceptualización. Como señala un autor católico, Leclerq: «En la medida en que se borra de las conciencias el sentimiento de la trascendencia divina, el cristianismo se envilece. Y en la misma medida pierde su influencia transformante» (Leclerq, citado por Urteaga 1962: 64).
Como se recordará, la razón del desprecio que Fouillée o Valle-Inclán explicitaban en relación con las prácticas del folclore religioso, venía dada por lo alejadas que éstas estaban de la esencialidad espiritual e intelectual de la religión entendida como instancia de profundización metafísica. En efecto, la religión popular aparecería como un entramado más bien estúpido de «supersticiones purificadas de preocupación científica y teológica», por decirlo como lo hacía Saintyves (1932: 54). Junto a la aparatosidad de sus leyendas de temática sagrada y de sus protocolos rituales colectivos y privados, la religiosidad llamada popular demostraba de continuo una indisimulada desatención hacia los etéreos conceptos relativos a la experiencia íntima de lo santo. Esto resultaba así prácticamente por definición. Un artículo publicado por la jesuítica La Civiltà Cattolica señalaba que las características que cabía atribuir a la religiosidad popular eran: corporeidad, ritualidad, humanidad, búsqueda de la gracia temporal, festividad, etc. (De Rossa 1962: 114); es decir, valores todos ellos alejados de la pureza de la religiosidad privatizada que la Reforma acuñara y que la Iglesia asumiría como propia desde Trento.
La cuestión era que la religión practicada por la mayor parte de la sociedad no sólo no era casi en absoluto espiritual, sino que además se permitía la insolencia de desplegar una auténtica exaltación de la teluricidad. Esto es, y como señalaba Francisco Umbral refiriéndose precisamente a aquellas mismas autopuniciones rituales que escandalizaran a Fouillée, «se trata de una religión que vive obsesionada con el cuerpo, aunque hable mucho del alma» (Umbral 1986). Esto, en el caso español, ha sido destacado por los observadores cultos, ya sea con simpatía: «La religión del español no es abstracta, no es un dogma incruento, ni un distante contacto intelectual con un Dios inaccesible. Es un cálido abrazo, una mano y una herida» (Kazantzakis 1984: 32-33); ya sea con desconfianza y desprecio: «El español es católico por conveniencia, por tradición o por costumbre, más no por esa convicción que nace del profundo conocimiento de una doctrina y su compenetración con ella o de una larga deliberación o de una lucha íntima» (Granados 1969: 15).
La ausencia de vocación espiritualista en la religión popular de temática cristiana, con su obsesiva insistencia en situaciones míticas pasionales y con un elevadísimo nivel de formalismo de sus actuaciones rituales, ha forzado otro tipo de división entre la religión supuestamente oficial y la supuestamente popular. La primera sería esencialmente intrínseca y la segunda extrínseca, tal y como han sugerido Meslin (1972) y Belmont (1989).
Lo que resulta es que --y debe plantearse esto con la sencillez con que se da-- una colosal cantidad de practicantes religiosos en los países donde ha lugar a hablar de religión popular no son en absoluto creyentes. Por ejemplo, quienquiera que haya analizado la composición de cualquier peña de varones organizados para la devoción al Cristo, Virgen o Santo que se quiera, llegará inevitablemente a la constatación de que la mayor parte de sus componentes no sólo no son creyentes, sino que puede resultar previsible que sean blasfemos habituales u hostiles en mayor o menor grado a la instancia eclesial, es decir, abiertamente anticlericales.
El planteamiento, desde la antropología y tal y como lo ha hecho, por ejemplo, Susan Tax (1978: 195-214), de la división fe versus religión, como una fórmula mucho más ajustada a la realidad que la oposición estereotipada como religión oficial versus religión popular, suele poner de manifiesto la manera como la praxis religiosa consuetudinaria es un sistema de representación en el que la fe juega un papel poco relevante y como su ejecución en absoluto exige que los concursantes tengan creencias (en la figura de un orden cósmico divino, de un más allá, etc). Esto subraya la importancia de reflexiones como las que proponía Jean Pouillon (1989: 45-54) en torno a la eficacia operativa para los etnólogos del empleo del verbo creer, de difícil aplicabilidad a otras culturas distintas de la nuestra, a lo que podríamos añadir que ni siquiera en ésta su debilitado valor semántico puede considerarse una contribución clarificadora.
Todo esto viene a implicar que la religión popular, si es que resulta finalmente que es algo, es cualquier cosa menos un sistema de creencias. El comportarse como un buen cristiano, participando de manera activa en las actividades rituales que comporta dicha condición, es algo perfectamente compatible con la carencia absoluta de fe, algo que, por cierto, ya habían notado en su día Marc Augé (1982: 43-53) y que la Belmont formulaba explícitamente: «Se puede ser católico ferviente y practicante sin ser creyente» (Belmont 1989: 57).
4. La religión
Como enseñara Lévi-Strauss al final de El totemismo en la actualidad, un criterio básico en antropología es considerar que la religión difícilmente puede ser, por su propia condición nebulosa, un objeto de ciencia (1980: 150-151). Corresponde, pues, darle el tratamiento de un sistema de conceptualización como otro cualquiera. Por descontado que hay culturas, como la nuestra, en las que la religión sí que es un territorio identificado como en gran medida exento. En estos casos, el antropólogo se dirige al campo donde se produce la manipulación mítica o litúrgica de símbolos socialmente entendidos como sagrados --es decir rituales-- como lo haría hacia cualquier otra institución de la cultura, interpretando como tal lo que Kardiner definía en tanto «cualquier modalidad fija de pensamiento o de conducta, mantenida por un grupo de individuos (es decir por una sociedad), que puede ser comunicada, que goza de aceptación común y la infracción o desviación de la cual produce cierta perturbación al individuo o al grupo» (Kardiner 1975: 32).
En el primer sentido, la religión llamada el catolicismo, tal y como aparece formulada por las instancias teologales, lo es --una religión-- en la medida en que es un sistema de conceptualización en que lo santo es el valor central. Los obstáculos surgen cuando el científico (que ha rehusado el uso del término religión en el sentido a la vez teológico y vulgarizado, a la manera como se habla del budismo, islamismo, etc.) intenta identificar algo conocido como la religión católica con una institución encastrada en la cultura y emanada de ella y de sus necesidades. Pero la historia de la Iglesia católica es, en cierto modo, la historia de su lucha por conseguir un acomodo en la sociedad a la que dirigía sus mensajes propagandísticos, lucha en la que casi nunca ha obtenido éxito absoluto. O dicho de otro modo: en los países donde ha tenido influencia, la religión eclesial ha debido luchar desventajosamente contra la indiferencia e incluso la hostilidad de la mayor parte de la población, que la ha marginado de su vida religiosa, accediendo finalmente a otorgarle un papel inestable, de cuya fragilidad hay innumerables ejemplos históricos bien ilustrativos.
La Iglesia ha sufrido de muchas maneras la tragedia permanente de ver cómo la ideología por ella emanada tenía un eco social más bien restringido. Como señalaban Abercrombie y Turner en su relectura de la teoría marxista al respecto (1985: 151-181), la ideología dominante nunca ha conseguido ir mucho más allá de ser la ideología de los dominantes, sin dominar realmente casi nada en la dinámica social, sobre todo cuando nos alejamos de ese campo específico de lo político en el que, hasta hace bien poco y quizás hasta ahora mismo, sólo una minoría se ha sentido sinceramente complicada. Martin Goodridge ha desarrollado una muy documentada descalificación del tópico de la Edad Media como una «edad de fe», refiriéndose al campesinado inglés, francés e italiano (Goodridge 1975: 381-396), del mismo modo que la desconexión entre los campesinos y la religión teológica en la época preindustrial aparece como incontestable en un buen número de trabajos de historia (Le Bras 1956; Heer 1963; Martin 1969). En contra de lo afirmado por Juliano (1986: 25) --por lo demás maestra y amiga--, el cura rural nunca consiguió cumplir eficientemente su misión de propagador de la doctrina oficial y mucho menos a través de la confesión, tal y como ha estudiado competentemente Turner (1977: 29-58). Las dificultades de la Iglesia en hacer de sus representantes difusores del dogma ha sido bien estudiado desde los trabajos de Marcilhay (1964) y Delumeau (1971). Por lo demás, y en general, la inoperatividad en sociología y antropología de un término tan vago como el catolicismo, en cierto modo su inexistencia en la práctica sociocultural, es algo brillantemente explicado por un famoso trabajo de Bourdieu (1985: 295-334) y aplicado de forma inmejorable por Caro Baroja en su insustituible libro sobre la historia religiosa en la España de los siglos XVI y XVII (Caro 1978).
En cualquier caso, el ejemplo español resulta casi estridente y no es nada casual que el protestante Richard Wright, en su España pagana, llegara a la simple conclusión de que éste ni siquiera era todavía un país católico, en el sentido de que lo que estaba pendiente aquí no era la Reforma sino la misma cristianización (Wright 1968: 265). Los datos estadísticos son contundentes al respecto y hacen incomprensible la afirmación de Prat de que «la misa es la práctica religiosa seguida por un mayor número de personas, pertenecientes a todas las clases sociales, y esto desde siglos» (Prat 1983: 49-69). Hoy, España puede presumir de ser uno de los países católicos menos católicos del mundo, con un nivel de participación de fieles en el principal acto litúrgico oficial por debajo, por ejemplo, de los Estados Unidos, como comentaba no hace mucho y con preocupación una revista eclesial (De Andrés 1985: 79-89). El fenómeno ha sido registrado en las últimas décadas en varios trabajos sociológicos (Doucastella 1957: 375-387; 1967; 1975: 131-162; Güel 1973), tanto para el ámbito rural como para el urbano. Y no es que la situación haya empeorado. Los datos relativos a la religiosidad de finales del siglo pasado y de principios de éste muestran un abandono muy agudizado, salvo en las clases sociales altas, de la observancia dominical (Arbeola 1975; Cabeza 1985: 101-130). La inquietud está justificada sobradamente, no sólo por la poca piedad oficial demostrada por los españoles, sino también por la furiosa forma como se ha puesto de manifiesto su hostilidad hacia el estamento eclesial a través de un anticlericalismo feroz, expresado en varias oportunidades en que las coordenadas históricas han permitido la efusión de un contencioso que ha querido resolverse en motines de claro signo iconoclasta.
Esto último nos puede servir para conectar con otro asunto no menos intrigante. La falta de apego por la praxis litúrgica oficial sucede paralelamente a una fidelidad extrema por ciertos cultos tradicionales. Ordóñez Márquez, en su trabajo sobre la religiosidad en la Huelva de los años 30, no podía por menos que escandalizarse cuando, en plena apostasía y con un fondo político anticlerical, las masas no tuvieran inconveniente en continuar paseando sus santos:
Las prácticas piadosas, faltas de fondo vital, quedaban reducidas casi a tradiciones folclóricas y a expresiones esporádicas del sentimentalismo religioso, donde la fe era fácilmente suplantada por la superstición. Así se explica la intervención masiva de los pueblos en las fiestas religiosas tradicionales, que todavía en los últimos momentos de la República trascendía las mismas leyes laicas y opresoras de la religión (Ordóñez 1968: 253).
El anticlericalismo, por lo demás, había puesto en evidencia el sorprendente criterio selectivo de los españoles a la hora de destruir todos los objetos religiosos accesibles, salvo aquellos que estuvieran integrados en un sistema de religiosidad que resultara cultural, y por tanto psicológicamente también, significativo. Hugh Thomas hace notar cómo:
Era raro que los vecinos de un pueblo quisieran matar a su propio cura o quemarle la iglesia, a menos que fuera un hipócrita o amigo de la burguesía. En semejantes casos se dejaba actuar a gentes que vinieran de otros pueblos. No era corriente que los españoles quemaran una iglesia o una imagen local (...) El arzobispo de Valladolid llegó a decir: «aquella gente estaría dispuesta a dejarse matar por su Virgen local, pero no tendrían ningún inconveniente en quemar las de sus vecinos» (Thomas 1968: 35).
No es extraño que Lisón Tolosana, en uno de sus primeras publicaciones, relativa a la población aragonesa de Chiprana, llamara la atención sobre lo que de paradójico tenía el que el pueblo se volcara con una devoción absoluta a honrar a su santa patrona en tanto la práctica religiosa en relación con el culto oficial casi no existiera durante el resto del año (Lisón 1957: 114). Yo mismo pude escuchar en Estella, en el verano de 1985, cómo el sacerdote se dirigía a una iglesia excepcionalmente llena de público diciendo: «¿Lo hacemos por escuchar la palabra de Cristo, por vivir la fe o por aprovecharnos de este desparramamiento de los placeres...? Hay gente que está muy en contra de la Iglesia, que está muy lejana de ella y que en estos momentos convive con nosotros. Es, en cierta manera, una contradicción» (Diario de Navarra, 5 agosto 1985). Hace algunos años, el cardenal Vicente y Tarancón advertía sobre los peligros de una política de estímulo a fiestas religiosas que lo eran sólo en apariencia, puesto que su fondo era de un catolicismo más que dudoso (en Interviú, 15 septiembre 1986).
Cuando se someten a consideración estos elementos y otros muchos más que no harían sino abundar en esa misma dirección, lo que resulta obvio es que si a algo es aplicable el concepto de marginalidad o incómodo no es a la llamada religión popular con respecto a la religión oficial, por el simple hecho de que ésta en realidad no existe o existe de manera precaria y débil en la propia práctica social. La situación es precisamente la inversa: es la religión de la fe y la teología la que encuentra dificultades de articulación en la religión que se practica, por mucho que procedan de ella muchos aspectos repertoriales y nominales. No resisto la tentación de ilustrar esta evidencia con una información de origen literario, perteneciente a la novela Río Tajo, de la que es autor uno de los grandes de la novela social española, el entonces comunista Cesar M. Arconada. La escena se produce cuando el sacerdote de un pueblo castellano decide no participar en una celebración tradicional, dejándola sin sanción ni presencia oficial:
El cura creía que la fiesta de los pastores estaba aguada y que él, cabezón y defensor de los intereses de la Iglesia, se había salido con la suya. Para qué decir lo que ocurrió cuando le avisaron de que los pastores traían a la Virgen en procesión, como todos los años, pero sin la cooperación religiosa. Se puso hecho un basilisco. Gritaba, daba puñetazos en el aire, se daba golpes en la coronilla. En ninguno de sus sermones había estado tan expresivo.
--¡Esto es una burla intolerable a la Santa Religión! ¡Adónde vamos a parar! ¡Ya no hay respeto a nada, yo no hay conciencia en las gentes! ¡Hasta los pastores están envenenados por las malas doctrinas de los enemigos de Cristo!
Y después de la indignación, la resolución:
--¡Pero ahora van a ver quién soy yo! ¡La Virgen es de la Iglesia y no se puede jugar con ella! Se terció la capa, se puso un solideo que cogió de la percha; y salió a la calle a grandes zancadas. (...)
El cura llegó donde estaba la Virgen, abriéndose paso por entre los grupos. Le salían las palabras atropelladas. Comenzó a gritar:
--¡Quién manda aquí! ¿Hay alguno de la cofradía? ¡Herejes, más que herejes! ¡Sacrílegos! ¡Sacrílegos!
Y en esto llegaron las autoridades de la cofradía, con el Sabio Legüilla a la cabeza. Se abrieron paso. Llegaron al portal donde estaba la Virgen, sobre el altar. Con gran serenidad, el Sabio Legüilla dijo:
--¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué quiere usted aquí, señor cura?
Pero el cura no estaba para suaves palabras de amistad. Se atropelló. Con vivo manoteo, dijo gritando desaforado:
--¡Qué esto que habéis hecho es una canallada y no os lo perdono! (...) ¿Pero es que Dios no está por encima de vuestra gana? ¿Es que las cosas de la Iglesia no merecen vuestro respeto? ¡No lo olvidéis, Dios todopoderoso castigará estas herejías! ¡Y muy pronto! ¡Y además, de quién es la Virgen, vamos a ver, de quién es la Virgen!
El presidente no tuvo necesidad de contestar. Muchas voces, alrededor, por la calle, por distintos lados, afirmaron rotundos:
--¡Nuestra, nuestra!
El cura, ya completamente desbordado, ciego, gritó:
--¿Cómo vuestra? ¡La Virgen es mía, de la Iglesia, y ahora me la llevo!
Y lo que sucedió a continuación fue algo tremendo que nunca se borrará de la memoria. El cura, lleno de rabia, se abalanzó sobre la Virgen. ¡Para qué quiso más la gente! De un empellón se metieron en el portal los que estaban en la puerta y la presión de los de atrás los arrastró hasta el borde mismo del altar. Había apechugones y codazos porque todos querían meterse a defender a la Virgen. Se oía un denso rumor y gritos, y brazos amenazadores en alto. Toda la capilla, hecha de colchas se bamboleaba. No se sabe si fue el cura o fue la gente, lo que sí sucedió es que una mano cualquiera, entre aquellas apretadas gavillas de manos, agarró el manto de la Virgen y esta calló sobre las cabezas de la gente. Todas las velas encendidas se vinieron abajo sobre el altar, y comenzaron a arder las flores de trapo y las sabanillas. Ante el fuego, la gente huyó fuera, atemorizada, pasando por encima de la Virgen que quedó deshecha.
Ya en la calle, unos se dedicaron a traer herradas de agua para apagar el fuego y otros grupos increpaban al cura que, arañado, con el manteo roto, trataba de evadirse de la refriega ante el mal cariz que tomaba (Arconada 1978: 67-68).
Esta secuencia, narrada en clave cómica pero no por ello menos verosímil, nos advierte del tipo de relación que implican los anudamientos que supuestamente se verifican entre las dos religiones (la popular y la oficial), en el sentido de que es la teológica la que tiene problemas de puesta en estructura, no en relación con la religión popular, sino, y digámoslo ya, con la religión real, que es la que impone los contenidos, tolerando sólo que la Iglesia ejercite su poder titulándolos e incorporándose parasitariamente los más moderados. Es decir, no sólo resulta insostenible el tópico vulgar de que la Iglesia ha impuesto los contenidos de sus doctrinas a la presunta religión popular, sino que, bien al contrario, han sido muchas más las veces en las que ha tenido que ceder y asumir una religiosidad socialmente vigente, compuesta por elementos que eran ininteligibles para el discurso teológico y que con frecuencia repugnaban a su proyecto de dignificación interiorizante. La Iglesia tuvo siempre que soportar, además, la sistemática y descarada apropiación social, aquella squatterización de la que hablaba Vovelle, de sus objetos y lugares de culto.
Aquí reside la gran paradoja que el aparato eclesial se ve condenado a repetir. La única manera de divulgar los mensajes de su sistema religioso es vehiculándolos mediante actitudes y conceptos que le son ajenos, y a veces contrarios. Para ganarse un cierto grado de articulación social, la Iglesia debe constantemente cristianizar el folclore y folclorizar el cristianismo. La religión que las gentes practican es, a la vez, un medio y un obstáculo, su principal aliado y su peor enemigo.
El catolicismo, entendido como religión teológica, es, ante todo y casi únicamente, la religión en la que creen y que practican los teólogos y la paupérrima minoría para la que sus arcanos significan. Para la sociedad lo que hay es otra cosa. Joan Prat ha propuesto llamarlo experiencia religiosa ordinaria; es decir «conjunto completo de comportamientos, ritos, concepciones, vivencias, representaciones sociales y símbolos de carácter religioso que en un marco concreto --espacial y temporalmente-- sustentan unos individuos también concretos» (Prat 1983: 63). Gutiérrez Estévez ha sugerido la fórmula sistema religioso de denominación católica, aquel en que, al margen de su procedencia, «todos los elementos están estructurados en un único sistema que organiza su experiencia y proporciona determinadas energías simbólicas para vivir en sociedad» (Gutiérrez 1984: 154).
Ambos trabajos constatan lo más constatable, algo que más adelante Córdoba Montoya haría notar en su atinado trabajo sobre la génesis ideológica de esa noción (Córdoba 1989: 70-82): el que religión popular no es un término aceptable para la antropología y que el contenido que habitualmente se le asigna a lo que corresponde es a la estructura de ritos y mitos, de prácticas y creencias relativas a cosas socialmente consideradas como sagradas, que tienen un valor institucional reconocido por la comunidad, que constituyen modalidades de acción social y vehículos de expresión vehemente de una determinada ideología cultural. Llamar a esa estructura experiencia religiosa ordinaria o sistema religioso de denominación católica es legítimo y preferible a la artificial religiosidad popular. Lo que ocurre es que el valor de tales nociones se acerca al del eufemismo, porque, en antropología y cuando ha lugar a ello --es decir, cuando existe un espacio sociocultural exento a que referir tal categoría--, el nombre que recibe el conglomerado de esas prácticas y creencias no es otro que el de, sencillamente, la religión.
Bibliografía
Abercrombie, N. (y V. Turner)
1985 «La tesis de la ideología dominante». Zona Abierta, 34/35 (enero-junio): 151-181.
Alonso del Real, C.
1971 Superstición y supersticiones. Madrid, EspasaCalpe.
Arbeola, V. M.
1975 Aquella España católica. Salamanca, Sígueme.
Arconada, C. M.
1978 Río Tajo. Madrid, Akal.
Auge, M.
1982 Génie du paganisme. París, Gallimard.
Belmont, N.
1989 «Superstición y religión popular en las sociedades occidentales», en M. Izard y P. Smith (coord.), La función simbólica. Gijón, Júcar: 55-74.
Bourdieu, P.
1985 «Genèse et structure du champ religieux», Revue française de sociologie, XII: 295-334.
Cabeza, V.
1985 «El cumplimiento de los preceptos religiosos en Madrid (1885-1932): Una aproximación a la historia de las mentalidades», Hispania, XLV: 101-130.
Caro Baroja, J.
1978 Las formas complejas de la vida religiosa. Madrid, Akal.
Cordoba Montoya, P.
1989 «Religiosidad popular: arqueología de una noción polémica», en C. Álvarez Santaló, M. J. Buxó, S. Rodríguez Becerra (coord.), La religiosidad popular. I. Antropología e historia. Barcelona/Sevilla, Anthropos/Fundación Machado: 70-82.
De Andrés, R.
1985 «¿España ha dejado de ser católica? Las últimas encuestas religiosas». Razón y fe, 212 (julio-agosto); págs. 79-89.
De Rossa, G.
1962 «Che cos'e'la 'religione popolare'?», La Civiltà Cattolica: 3092.
Delumeau, J.
1971 Le Catholicisme entre Luther et Voltaire. París, PUF.
Duch, Ll.
1976 «Experiencia religiosa», Estudios franciscanos, 77: 15-32.
1980 De la religió a la religió popular. Religió entre il•lustració i romanticisme. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Duocastella, R.
1957 «La práctica religiosa y las clases sociales». Arbor, XXXVIII: 375-387.
1967 Sociología y pastoral de conjunto de la cuenca del Nalón. Instituto de Sociología y Pastoral Aplicada.
1975 «El mapa religioso en España», Cambio social y religión en España. Barcelona, Fontanella.
Durkheim, É.
1986 Les formes elementals de la vida religiosa. Barcelona, Edicions 62.
Fouillée, A.
1903 Esquisse psychologique des peuples europèens. París, Félix Alcan.
Freud, S.
1974 Escritos sobre judaísmo y antisemitismo. Madrid, Alianza.
Gonzalez Ruiz, J. M.
1973 El cristianismo no es un humanismo. Barcelona, Península.
Goodridge, M.
1975 «The ages of faith: Romance or reality?», The Sociological Review, 23: 381-396.
Granados, M.
1969 La cuestión religiosa en España. México, Las Españas.
Güell, J. M.
1973 Capvespre de creences. Un assaig de sociologia religiosa. Barcelona, Laia.
Gutiérrez Estévez, M.
1984 «En torno al estudio comparativo de la pluralidad católica», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 27: 53-176.
Heer, F.
1963 El mundo medieval. Madrid, Guadarrama.
Hodgen, M.
1936 The doctrine of survivals. Londres, Allenson.
Juliano, D.
1987 Cultura popular. Barcerlona, Anthropos.
Kardiner, A.
1975 El individuo y su sociedad. México, FCE.
Kazantzakis, N.
1984 España y viva la muerte. Gijón, Júcar.
Le Bras, G.
1956 Études de sociologie religieuse, 2 vols. París, PUF.
Lévi-Strauss, C.
1980 El totemismo en la actualidad. México, FCE.
Lisón Tolosana, C.
1957 «Notas etnográficas sobre Chiprana», Zaragoza, 5.
Llobera, J. R.
1989 «Alfred Fouilée y la ciencia del carácter nacional en Francia», Caminos discordantes. Centralidad y marginalidad en la historia de las ciencias sociales. Barcelona, Anagrama: 65-94.
Llompart, J.
1969 «La religiosidad popular», en J. M. Gómez Tabanera (coord.), Folklore y costumbres de España. Madrid, Instituto Español de Antropología Aplicada: 217-246.
Marcilhay, C.
1964 La diocèse d'Orleans au milieu du XIXème siècle. París, Sirrey.
Martin, D.
1969 The religious and the secular: Studies in secularization. Londres, Routdledge & Kegan.
Martinez-Shaw, C.
1984 «Cultura popular y cultura de élites en la edad moderna», en C. Esteva Fábregat (y otros), Sobre el concepto de cultura. Barcelona, Mitre: 92-112.
Marzal, M. M.
1976 «Diez hipótesis de interpretación del catolicismo popular», en Equipo SELADOC, Religiosidad popular. Salamanca, Sígueme: 32-47.
Meslin, M.
1972 «La psychologie devant la religion populaire», en B. Lacroix y P. Boglioni (coord.), Les religions populaires. Colloque international. Quebec, Les Presses de l'Université Laval: 114-170.
Metz, J. B.
1975 Dios y la ciudad. Nuevos planteamientos en teología política. Madrid, Cristiandad.
Moreno, I.
1982 Las hermandades andaluzas. Sevilla, Universidad de Sevilla.
Ordóñez Márquez, J. M.
1968 La apostasía de las masas y la persecución de la religión en la provincia de Huelva. Madrid, CSIC.
Piepper, J.
1974 Una teoría de la fiesta. Madrid, Rialp.
Pio XII
1953 «Palabras al congreso de los Etats Généraux du folklore», Ecclesia, 13: 4-8.
Pouillon, J.
1989 «Observaciones sobre el verbo creer», en M. Izard y P. Smith (coord.), La función simbólica. Gijón, Júcar: 45-54.
Prat, J.
1983 «Religió popular o experiència religiosa ordinària», Arxiu Etnogràfic de Catalunya, 2: 49-69.
Sadaba, J.
1991 ¿Qué es un sistema de creencias?. Madrid, Libertarias.
Sayntives, P.
1932 «Les origines de la méthode comparative et la naissance du folklore. Des superstitions aux survivances», Revue de l'Histoire des Religions, CV.
Spiro, M.
1972 «La réligion: Problèmes de définition et d'explication», en R. E. Bradbury (coord.), Essais d'anthropologie religieuse. París, Gallimard.
Tax, Susan
1978 «Fe y modas en la religión española: Notas sobre la observación de la observancia». Ethnica, 14: 195-214.
Thomas, H.
1968 La guerra civil española. París, Ruedo Ibérico.
Turner, B. S.
1977 «Confession and social structure», The Annual Review of the Social Sciences of Religion, 1: 29-58.
Umbral, F.
1986 «Los españoles y el cilicio», El País, 16 de noviembre.
Urteaga, J.
1962 El valor divino de lo humano, Madrid, Rialp.
Valle-Inclán, R. Mª del
1974 Luces de bohemia. Madrid, Espasa-Calpe.
Vidales, R.
1976 «Sacramentos y religiosidad popular», en Equipo SELADOC, Religiosidad popular. Salamanca, Sígueme: 85-102.
Vovelle, M.
1985 Ideologías y mentalidades. Barcelona, Ariel.
Wright, R.
1968 España pagana. Buenos Aires, La Pléyade.
Manuel Delgado. Profesor de Antropología. Departamento de Antropología Social e Historia de América y África. Universidad de Barcelona.
Efluvios

Taberna en Ravello (1890)
Peter Severin Krøyer
(1851-1909)
Por: Newton
Un hombre de letras escribe ensayos críticos con la misma naturalidad que lo haría ante una música improvisada…
Un hombre de letras escribe una memoria descriptiva como quien escribe un poema para esa mujer que anunciamos con nuestras palabras…
Pero sobre todo, un hombre de letras escribe mejor cuando esta solo; al frente de una copa, mirando con ojos proféticos el espejo que proporciona su diminuta libreta…
Dinámicas identitarias y espacios públicos
Por: Manuel Delgado Ruiz
Profesor de Antropología Cultural. Universitat de Barcelona.
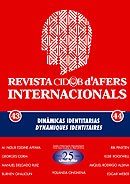
El espacio público como escenario de las identidades
Se oye hablar con frecuencia sobre la urgencia de "integrar culturalmente" a los inmigrados. Pero hay que preguntarse: ¿acaso lo que encuentra el inmigrante al llegar a una ciudad es realmente una "cultura"? ¿es la ciudad un espacio cultural cohesionado que acepta o no al que llega? ¿no es más exacto decir que el llamado inmigrante tiene que amoldarse a un embrollo de estilos de actuar y pensar? La adaptación del inmigrante al medio ambiente cultural de la ciudad que le recibe se produce como una nueva aportación sedimentaria a un delta, donde se acumulan los residuos que habían dejado al pasar otras avenidas humanas. Referirse a la ciudad en términos de "interculturalidad" o de "mestizaje cultural" es, por tanto, un pleonasmo, ya que una ciudad sólo puede reconocerse culturalmente como el fruto de herencias, tránsitos y presencias sucesivas, que la han ido configurando a lo largo de lustros.
El "inmigrante" es un explorador, un naturalista que analiza la conducta de los que toma por indígenas, y a quienes intenta imitar para que le acepten como uno de los suyos. De alguna manera, se deja "colonizar" por quienes le reciben. Ahora bien, como explorador de comarcas que desconoce, también es un colonizador, una especie de contrabandista de productos culturales, con el destino indefectible de modificar las condiciones que ha encontrado al llegar. El inmigrante, que se presenta como "aculturado", es también un "culturizador".
En ese contexto, la diferenciación cultural sólo es un obstáculo aparente para la integración de los inmigrantes en una sociedad. Los "microclimas culturales" que los inmigrantes tienden a crear allí donde se establecen, reorganizando elementos más o menos distorsionados de su tradición de origen, no son un inconveniente para la urbanización de los recién llegados. En cierto modo, a menudo se convierten en instrumentos de adaptación. En un plano psicológico, los sentimientos de diferenciación permiten estratégicamente que las personas y los grupos puedan neutralizar las tendencias desestructuradoras propias de las sociedades urbano-industriales. En el plano sociológico, el mantenimiento –e incluso el endurecimiento– de una cierta fidelidad a formas determinadas de sociabilidad y a unas pautas culturales que los inmigrantes llevan consigo allí donde van, y que pueden formular de muchas maneras, les permite controlar mejor las nuevas situaciones sociales a las que tienen que adaptarse.
Mantener conductas culturales singularizadas ha sido esencial, por otro lado, para que los inmigrantes lograran enfrentarse a los cuadros de explotación y marginación. Los mecanismos de reconocimiento mutuo entre los inmigrantes de una misma procedencia siempre les ha dado la posibilidad de activar una red de ayuda mutua y de solidaridad muy útil. La transferencia de costumbres públicas (fiestas religiosas o laicas, reuniones periódicas, etc.) o privadas (desde los cuentos que los adultos cuentan a los niños hasta la elaboración de platos tradicionales) actúa de modo paradójico. Permite a los inmigrantes mantener los vínculos con las raíces culturales de origen, pero también les facilita la ruptura definitiva con ellas. Gracias a esa astucia puede producirse en el plano simbólico una ruptura que ya es irreversible en el plano vital: la reconstrucción de ambientes culturales de origen realiza, mediante un simulacro, la utopía de un retorno definitivo, que ya no se producirá jamás.
La diferenciación de una ciudad cosmopolita en diversas áreas –que, por lo demás, pueden aparecer superpuestas– es un fenómeno positivo, ya que puede favorecer entre sus habitantes un sentimiento de seguridad en unos marcos urbanos, a menudo anónimos. El barrio culturalmente diferenciado deviene el marco de unas redes de solidaridad. Los grupos inmigrados crean espacios de vida común y se les asigna un papel en la organización global de la ciudad. La integración se ve naturalmente facilitada. La gran mayoría de estos barrios de reagrupamiento étnico o religioso no son nunca exclusivos de un solo grupo, sino que acogen a minorías o mayorías relativas, que cohabitan con miembros de otras comunidades. Por otro lado, hay que decir que si algo caracteriza la experiencia urbana del inmigrado es lo vasta que resulta geográficamente la red de relaciones familiares y de vínculos entre compatriotas en la que se encuentra instalado. Eso es lo que hace del inmigrado un "visitador" convulsivo (Joseph, 1991).
Se habla de inmigrados. Pero en la ciudad, ¿quién puede ser calificado de "inmigrante"? ¿Y por cuánto tiempo? Definida por la condición heteróclita e inestable de los materiales humanos que la forman, la ciudad sólo puede llamar literalmente extranjeros a los que acaban de llegar y están a punto de volver a irse. Es cierto que en el mundo occidental, durante un tiempo, tuvo un cierto éxito la noción de "trabajador invitado", porque todo el mundo pensaba que la mano de obra extranjera llegaba para un período de tiempo restringido, con la idea de volver a su país. La práctica se ha encargado de demostrar que la inmensa mayoría de trabajadores inmigrantes que llegan a las ciudades desarrolladas, incluso como empleados temporales, acaban por convertirse en residentes estables. El reagrupamiento familiar y una red creciente de compromisos –laborales, familiares, educacionales, etc.– convierten en útopica cualquier idea de retorno. Lo que llamamos inmigrante es, por tanto, una figura efímera, destinada a ser digerida por un orden urbano que la necesita como alimento fundamental y como garantía de renovación y continuidad. Ha venido a ocupar puestos laborales que sus habitantes no aceptan. Dicho de otra manera, si el inmigrante ha acudido a la ciudad es porque ha sido convocado a ella.
Al lado de la diversidad cultural suscitadada por comunidades procedentes del exterior, se generan procesos de heterogeneización específicamente urbanos. Nuevas etnicidades –si pudiéramos emplear el término– se estructuran en torno a la música, la sexualidad, la ideología política, la edad, las modas o los deportes, cada una con un estilo propio de entender la experiencia urbana. Los adolescentes se agrupan mucho más en función de aficiones musicales o de tendencias de la moda: los heavies, los mods, los punks, etc. se han convertido en auténticas etnicidades urbanas, organizadas en función de una identidad que tiene una base esencialmente estética y de puesta en escena. Un ejemplo muy elocuente de estas neoetnicidades que no se basan en una misma mentalidad, sino en el concierto de emociones exteriorizadas, son las asociaciones en función de la afición deportiva, de las que el hooliganismo es la manifestación más vehemente. En todas estas nuevas etnicidades, quienes se integran utilizan como reconocimiento un criterio muy distinto del que se emplea en las sociedades consideradas "tradicionales", y se fundan a partir de un conglomerado de experiencias compartidas, donde la codificación de las apariencias y los rituales juegan el papel principal.
Conviene hacer aquí una aclaración conceptual. La noción de etnia, en un sentido estricto, sirve para designar un grupo humano que se considera diferente de los demás y quiere conservar su diferencia. En cualquier caso, etnia quiere decir simplemente pueblo. Los bosnios, los zulúes, los sioux, los vietnamitas, los tuareg, los franceses, los catalanes y los argentinos son, por poner sólo unos ejemplos, etnias o grupos étnicos. Algunos de estos grupos se distinguen sólo por el género de vida, la moralidad, el peinado y el vestuario; reúnen todos los atributos de lo que la antropología estudia como etnias, de manera que podemos referirnos, como lo hemos hecho, a las formas de diversificación cultural que han nacido en la ciudad como si de nuevas etnicidades se tratara. Sin embargo, vulgarmente el término "etnia" se utiliza en el lenguaje vulgar para designar grupos, productos y conductas que no son euroccidentales. Hay muchos ejemplos del uso discriminatorio del vocablo "etnia", y siempre desde la perspectiva siguiente: "ellos constituyen una etnia, nosotros somos normales". Las danzas de los sufíes o el sonido de la cítara son "étnicos", pero nadie sabe por qué no lo son un vals o una canción de los Beatles... Hablar de "minorías étnicas", cuando hacemos alusión a ciertos grupos de población implica el mismo uso discriminatorio del término. La prensa se obstina en calificar de "étnicos" exclusivamente los conflictos que tienen como escenario los países no occidentales, mientras que en África, las luchas entre etnias son calificadas de "tribales".
Cuando se habla de cuestiones relativas a la pluralidad de las ciudades, la palabra cultura aparece de forma recurrente. Hablamos entonces de "diversidad cultural", de "interculturalidad", de "integración cultural", de "mestizaje cultural", de "aculturación"... sin preocuparnos nunca de explicar qué debemos entender por el término cultura. Sin duda, el uso más habitual de la palabra cultura deriva del romanticismo alemán, que la utilizó para designar el "espíritu" de un pueblo determinado. Esta acepción procede de la convicción de que las naciones estaban dotadas de un alma colectiva, consecuencia de su historia. Este concepto entiende que las culturas son totalidades cerradas, que contienen la cosmovisión y el talante de un grupo étnico. La cultura sería todo aquello irrepetible, propio y exclusivo que hay en un grupo humano. Las culturas serían pues, inconmesurables, es decir, incomparables, ya que una parte fundamental de sus contenidos no podría traducirse a otros lenguajes culturales.
Frente a este uso metafísico de la noción de cultura, la mayoría de antropólogos adoptan otra interpretación: la cultura como el conglomerado de tecnologías materiales o simbólicas, originales o prestadas, que pueden integrar un grupo humano en un momento determinado. Por mucho que encontremos expresiones culturales rudimentarias entre algunos mamíferos, podría considerarse como todo aquéllo que puede ser socialmente adquirido. Podría definirse la cultura entonces como un sistema de códigos que permite a los humanos relacionarse entre sí y con el mundo. En todo caso cultura debe ser considerado como sinónimo de manera, estilo... de hacer, de actuar, de decir, etc. Por consiguiente, hablar de diversidad cultural sería una redundancia, puesto que la diferenciación es para los humanos siempre una función de la cultura. Así, serían culturales las diferencias conductuales, comportamentales, lingüísticas e intelectuales, así como otras que pudieran antojarse meramente físicas y naturales, en la mesura en que se las considere como culturalmente significativas. Si las llamamos diferencias culturales es para adaptarse a una cierta convención, en la medida en que no existen en realidad más diferencias que las que previamente la cultura ha codificado como tales. En la ciudad, todas las minorías culturales –y en la ciudad no hay otra cosa que minorías culturales– sean "tradicionales" o nuevas, adoptan estrategias que las hacen visibles. Cualquier grupo humano con cierta conciencia de su particularidad necesita "ponerse en escena", marcar de alguna manera su diferencia. En algunos casos su singularidad tiene una base fenotípica que contrasta con la de la mayoría. En otros casos, es la ropa la que cumple la función de marcar la distancia perceptiva con los demás. Los idiomas, las jergas y los acentos son variantes de esa misma voluntad de marcar esa singularidad, y su multiplicidad es el componente sonoro de la exuberancia perceptiva que caracteriza la vida en las ciudades diversificadas.
Frente a estas señalizaciones activadas de modo permanente, otras identidades colectivas prefieren escenificaciones públicas cíclicas o periódicas. El grupo reclama –y obtiene– el derecho al espacio público para encarnarse en él como colectivo. Puede tratarse de fiestas organizadas en plazas o parques con el fin de hacer demostraciones folclóricas que remiten a la tradición cultural considerada autóctona del país o de la región de origen. Las escenificaciones que tienen el paisaje urbano como plataforma pueden implicar una manipulación de amplias zonas de la geografía urbana, como pasa en los "barrios étnicos" de las grandes urbes. Las nuevas etnicidades participan plenamente de esta necesidad de autocelebración. Es el caso de los conciertos de música, que permiten a las sociedades juveniles ofrecerse su propio espectáculo. Los éxitos deportivos también favorecen efusiones públicas donde se reúnen los que tienen un equipo de fútbol o de baloncesto como elemento de "cohesión identitaria".
Esta voluntad de visibilizarse no afecta sólo a los grupos minoritarios. De la misma manera que cualquier etnia se comporta como un individuo colectivo, una especie de macropersonalidad, cualquier individuo se comporta como una etnicidad reducida a su expresión más elemental, es decir, una especie de microetnicidad. Los individuos actúan según las mismas estrategias de distinción que permiten diferenciarse a una comunidad étnica o etnificada: un estilo personal de hacer en público –vestir, peinarse, hablar, expresar los afectos, moverse, perfumarse, etc.-, a fin de diferenciarse y ser reconocidos como distintos, dotados de un estilo propio e irrepetible.
Los grupos y los individuos interiorizan e intentan evidenciar un conjunto de rasgos que les permitan considerarse distintos, es decir: su identidad. Estas proclamaciones recurrentes sobre la identidad contrastan con la fragilidad frecuente de todo lo que la soporta y la hace posible. Un grupo humano no se diferencia de los demás porque tenga unos rasgos culturales particulares, sino que adopta unos rasgos culturales singulares porque previamente ha optado por diferenciarse. Son los mecanismos de diversificación los que provocan la búsqueda de unas señas capaces de dar contenido a la exigencia de diferenciación de un grupo humano. A partir de ahí, el contenido de ésta es arbitrario, y utiliza materiales disponibles –o sencillamente inventados– que acaban ofreciendo el efecto óptico de una sustancia compacta y acabada. Se trata de un espejismo identitario, pero capaz de invocar toda clase de coartadas históricas, religiosas, económicas, lingüísticas, etc. para legitimarse y hacerse incontestable. No se trata de que la diferencia sea puesta en escena: la diferencia no es otra cosa que su puesta en escena. No hay "representación de la identidad", en tanto que la identidad no es otra cosa que su representación.
La "identidad étnica" no se forma con la posesión compartida de unos rasgos objetivos, sino por una dinámica de interrelaciones y correlaciones, donde en última instancia sólo la conciencia subjetiva de ser diferente es un elemento insustituible. Esta conciencia no corresponde a ningún contenido, sino a un conjunto de ilusiones sancionadas socialmente como verdades incuestionables, al ser legitimidadas por la autoridad de los antepasados o de la historia. No es que no haya diferencias "objetivas" entre grupos humanos diferenciados, sino que estas diferencias han resultado significativas para alimentar la dicotomía nosotros-ellos. En síntesis, sólo hay grupos étnicos o identitarios en situaciones de contraste con otras comunidades (Barth, 1977).
Territorio conceptual de perfiles imprecisos, el campo de las identidades sólo puede ser, por tanto, un centro vacío, donde tiene lugar una serie ininterrumpida de yunciones y disyunciones, un nudo incierto entre instancias, cada una de ellas irreal e inencontrable individualmente (Lévi-Strauss, 1971). La identidad es indispensable, todo el mundo necesita tenerla, pero presenta un inconveniente grave: en sí misma, no existe. Estas unidades que se imaginan definibles por y en ellas mismas no alimentan la base de una clasificación, sino que son, por el contrario, su resultado (Pouillon, 1993). No nos diferenciamos porque somos diferentes, sino que somos diferentes porque nos hemos diferenciado de entrada. Es precisamente porque son el producto de relaciones entre grupos humanos autoidentificados que las culturas no pueden ser identidades que viven en la quietud. Sometidas a un conjunto de choques e inestabilidades, modifican su naturaleza, cambian de aspecto y de estrategia cada vez que es necesario. Su evolución es con frecuencia caótica e imprevisible. Las identidades no deben sólo negociar permanentemente las relaciones que mantienen entre sí; son esas relaciones mismas.
Fronteras móviles
Debido a que sus componentes étnicos y corporativos son inestables, la diversidad cultural se convierte en un tejido inmenso de campos identitarios poco o mal definidos, ambiguos, que se interseccionan con otros y que, al final, acaban por hacer literalmente imposible cualquier tipo de mayoría cultural clara. Hay que percibir la urbe como un calidoscopio, donde cada movimiento del observador suscita una configuración inédita de los fragmentos existentes. Uno de los aspectos que caracterizan la diversificación cultural actual es que no está constituida por compartimentos estancos, donde un grupo humano puede sobrevivir aislado de todos los demás. Nunca se ha llegado a este extremo.
Sin embargo, tampoco anteriormente se había producido una aceleración de las interrelaciones culturales como la que viven las ciudades actuales, donde las fronteras se multiplican, pero son tan lábiles y movedizas que es completamente imposible no traspasarlas continuamente.
Ninguno de los espacios sociales que, por ahora, definen la ciudad puede separarse de los demás, porque está unido a ellos en una densa red de relaciones de mutua dependencia. Las identidades grupales no pueden ser, en ningún caso, segregadas claramente unas de otras, ni tienen umbrales precisos. Formas de concebir la vida absolutamente dispares se mezclan en unos territorios cuya definición es imposible, o por lo menos, complicada, por su condición irregular e inestable. El ciudadano no puede limitarse en su vida cotidiana a una red de vínculos o a una pertenencia personal exclusiva.
Consecuencia de esa identidad plural y susceptible de adaptarse en todo momento a los diferentes elementos de su existencia social, el individuo urbanizado es una especie de nómada en movimiento perpétuo, alguién obligado a pasarse el tiempo estableciendo compromisos entre los componentes de un mosaico formado por diferentes universos que se tocan o se interpenetran mutuamente.
Los ciudadanos no sólo tienen la diversidad cultural a su alrededor, sino también en su interior. Viven sumergidos en la diferencia, a la vez que se dejan poseer por esa diferencia. De momento, hay unos principios de adscripción que, para muchos, tienen un valor superior a lo estrictamente étnico. La inclusión en un género sexual, en una generación o en una clase social son algunos ejemplos. Los apellidos hacen que cada uno sea pariente; el lugar de nacimiento le hace paisano; las ideas políticas o religiosas, correligionario; el barrio donde vive, vecino; la edad, coetáneo. Los gustos musicales o literarios, el estilo de vestir, las aficiones deportivas, el lugar donde estudia o estudió de joven, los temas de interés, etc. ; cada uno de estos elementos instala a cada individuo en el seno de un conglomerado humano constituido por todos los que lo comparten y que, a partir de él, pueden reconocerse y sentirse vinculados por sentimientos, orígenes, orientaciones o experiencias comunes. En algunos casos, esta dinámica taxonómica puede asumir su propia autoparodia, una caricatura que admitiría el carácter aleatorio y caprichoso de los contenidos que toda identidad reclama para autojustificarse. Basta con pensar, en ese sentido, en la clasificación zodiacal, que no deja de ser una especie de caricatura del sistema étnico.
Gracias a todos estos mecanismos de diferenciación, si aplicáramos una plantilla sobre la masa de los ciudadanos de cualquier ciudad, que los clasificara con los criterios para establecer cualquier nosotros –género, clase social, edad, gustos, intereses, etnicidad, ideología, credo, signo del zodíaco, aficiones, lazos familiares, barrio donde vive, lugar de nacimiento, inclinaciones sexuales– el resultado ofrecería una serie de configuraciones polimórficas que, dibujadas como los mapas políticos en función de cada opción identitaria escogida, producirían una extensa gama de coloraciones y contornos no coincidentes en función de cada opción identitaria.
¿Cómo se explica esta tendencia a la diferenciación cultural, si le negamos la base objetiva que pretende tener y la reducimos a una argamasa arbitraria de marcajes, que no son la causa sino la consecuencia de la segregación operada? En primer lugar, está la necesidad propia de cualquier individuo de formar con otros una comunidad más restringida que las grandes concentraciones humanas de un Estado o incluso de una gran ciudad. Se trata del requerimiento del individuo de pertenecer a un colectivo de iguales, o bien de sentir la certeza de que, en cierto modo, no acaba en sí mismo. Esta necesidad de constituir un nosotros se agudiza cuando las interconexiones y los roces con otros grupos se hacen más frecuentes, más intensos y en el marco de unos territorios cada vez más reducidos, de forma que la voluntad de diferenciarse, contrariamente a lo que solemos pensar, no procede de un exceso de aislamiento, sino de lo que se vive como un exceso de contacto entre los grupos. En estas circunstancias, la dialéctica del nosotros-ellos exige la aceleración de los procesos de selección o de invención de los símbolos que fundamentan les autodefiniciones, y lo hace con una finalidad: asegurar un mínimo de segmentación, que mantenga a raya la tendencia de las sociedades urbanas hacia una hibridación excesiva de sus componentes. Por otra parte, la diferenciación se produce al distribuir unos atributos que implican la adscripción de cada grupo a unas actividades u otras, de forma que a menudo la pluralidad cultural puede ocultar lo que es, de hecho, una organización social, sobre todo si es impuesta desde el exterior del grupo como una descalificación o estigmatización.
Además de subrayar la condición compuesta de la sociedad urbana, las diversas retículas identitarias, que pueden cubrir la población urbana y de las que resultarían segmentaciones siempre distintas, asumen otra tarea: clasificar por la propia necesidad de clasificar, es decir, por la exigencia inconsciente de imponer a una masa humana, que antes era informe e indiferenciada, un sistema de distinciones, oposiciones y complementariedades con cualquier contenido.
Esta exigencia de segregaciones diferenciales no es más que el reflejo de un principio análogo que actúa en la naturaleza en general y rige todos los fenómenos de la vida, desde las formas más elementales de la organización biológica hasta los sistemas de comunicación más complejos. Toda percepción es posible por la recepción de una novedad relativa a una diferencia, es decir, de un contraste, una discontinuidad, un cambio (Bateson, 1982). Los órganos sensoriales sólo pueden percibir diferencias. No vemos un color, sino la disimilitud entre –por lo menos– dos colores. Si la gama de colores no existiera, no veríamos un color único: no veríamos ninguno.
El ejemplo de la visión binocular es elocuente. Lo que ve una retina y lo que ve la otra no es lo mismo, pero la diferencia entre la información suministrada por cada retina produce otra clase de información: la profundidad. El tacto nos informa de las desigualdades que hay en las superficies que tocamos, como un olor sólo puede percibirse en función de otro, con el cual podamos compararlo. El oído no aísla los sonidos, sino los caracteres distintivos entre los sonidos. La lingüística nos ha explicado hace tiempo que todas las unidades del lenguaje –empezando por su mínima expresión: los fonemas– cobran sentido estructural por el valor que tienen unas en función de otras, es decir, por sus relaciones de oposición recíproca en un sistema.
Así pues, en las sociedades humanas, la diferenciación (étnica, religiosa, genérica o de cualquier otro tipo) cumple la misma función que en cualquier expresión de la vida en el universo: garantizar la organización y la comunicación. Las complejas moléculas de albúmina, cuya existencia fue una de las premisas de la aparición de la vida sobre la tierra, se integran en un proceso metabólico por su capacidad de distinguir, de reaccionar ante ciertos influjos y de mantenerse indiferentes ante otros. Además, los seres vivos son sensibles a estímulos no bióticos y "neutrales": aquéllos que les permiten orientarse y reaccionar ante cualquier diferencia que se produzca en su medio circundante. Este fenómeno es ostensible en la actividad ganglionar, retinal o cerebral de los mamíferos, pero también en los organismos más elementales, moléculas, células, átomos, etc., donde también se puede hallar una capacidad idéntica de dar respuesta sólo a una cierta clase de estímulos como, por ejemplo, los que se derivan de la oposición movimiento/reposo. Si entendemos por comunicación la actividad que posibilita la vida, toda comunicación depende de una buena circulación de informaciones, es decir, de noticias sobre diferencias.
No percibimos cosas diferenciadas entre sí, sino que percibimos la relación entre las cosas después de someterlas a una diferenciación previa. Sin diferencia, no hay información. Las cosas indiferenciadas no pueden ser objeto de percepción sensorial y, por tanto, tampoco pueden ser procesadas por el entendimiento, es decir, pensadas. El funcionamiento de la naturaleza, de las sociedades y del intelecto humano sólo puede ser holístico, esto es, basado en la interacción entre las partes y las fases previamente diferenciadas. Necesitamos la diferencia para relacionarnos entre nosotros, pero también con el mundo.
Ahora bien, la diferencia no niega una cierta homogeneidad puesto que: es su condición. Es verdad que no puede existir percepción ni pensamiento sin diferencia, pero la diferencia tampoco podría existir si no se recortara sobre una unidad, una totalidad que integra la globalidad de maneras de existir y que solemos llamar naturaleza, universo o, simplemente, vida. En el ámbito humano, ese fondo común sobre la que la diferencias pueden recortarse se llama sociedad. En concreto, en las sociedades urbanas moderna es un marco compartido que no niega la diversidad cultural sino que la hace posible, es lo que se denomina espacio público, es decir, espacios democráticos: la calle, pero también la escuela, el mercado, la participación democrática, los sistemas de comunicación, la información, la ley, etc.
Los usos de la identidad
Diferencia cultural no es lo mismo que desigualdad social. De hecho, más que "diferencia" e "identidad" cabría hablar de "usos de la diferencia" o "usos de la identidad". Con frecuencia, la diferencia o la identidad han sido usadas –o incluso inventadas– con el único fin de "naturalizar" una situación de explotación, injusticia, persecución, etc. (Memmi, 1994). El racismo no es entonces la causa, sino la consecuencia de asimetrías sociales, siendo su tarea la de racionalizarlas a posteriori.
El racismo biológico no es la única manera de justificar la exclusión de un grupo humano considerado inferior, ni tampoco hay que atribuirle una responsabilidad mayor en el conjunto de situaciones de discriminación y de intolerancia que se producen en la actualidad. Hoy existen nuevas fuentes racionalizadoras para la desigualdad y la dominación que no se inspiran en razones genéticas, sino en la presunción de que ciertos rasgos temperamentales –positivos o negativos– son parte inseparable de la idiosincrasia de un grupo humano y permiten una jerarquización moral. El racismo cultural da por sentado que una cierta identidad colectiva implica unas características innatas, de las que los miembros individuales son portadores hereditarios, y que forman parte de un programa similar al genético. Se puede así recurrir a las ciencias sociales para reforzar la ilusión de lo que Caro Baroja (1970) llamó el mito del "carácter nacional". Las encuestas de opinión contribuyen a reducir a la unidad un conjunto plural de ciudadanos de un mismo Estado o de habitantes de un territorio.
El racismo cultural desprecia a los otros y atribuye unos rasgos negativos a su "identidad étnica", a la vez que elogia las virtudes del temperamento nacional o étnico de su propio grupo. Al defender el derecho a preservar una pureza cultural inexistente, el grupo se protege de cualquier contaminación posible y para hacerlo margina, excluye, expulsa o impide el acceso de los presuntos agentes contaminadores. Esto es consecuencia de la preocupación obsesiva del racismo cultural por mantener la integridad y la homogeneidad de lo que considera un patrimonio cultural específico del grupo.
Asimismo denuncia el peligro que representan quienes han venido de fuera y que son considerados como un auténtico ejército de ocupación. El racismo diferencialista desarrolla una actitud hacia los extraños que sólo es contradictoria en apariencia. Por una parte los rechaza, ya que desconfía de ellos y los percibe como una fuente de suciedad que altera la integridad cultural de la nación. Pero al mismo tiempo los necesita, pues su presencia le permite construir y reafirmar su singularidad cultural. El "neorracismo" se presenta muchas veces como defensor de los derechos de los pueblos para mantener su "identidad cultural". En nombre de esa identidad, puede propugnar el aislamiento de los grupos étnicos, para evitar que se estropee su supuesta autenticidad. En la medida que considera las culturas como entidades inconmensurables, el diferencialismo absoluto viene a confirmar el axioma racista según el cual las diferencias humanas –biológicas o culturales– son irrevocables. Como el racismo biológico, el racismo cultural permite operar una jerarquización de los grupos coexistentes en una misma sociedad y naturaliza una diferencia –es decir, le otorga un carácter casi biológico– que se acepta como cultural, pero que se considera determinante, incluso más allá de la voluntad personal de los individuos.
El racismo cultural o étnico aparece asociado al nacionalismo primordialista, es decir, al que presupone la existencia de un talante particular y único de los que considera incluidos en la nación. El nacionalismo "esencialista" se considera autorizado a establecer quién y qué debe ser homologado como "nacional", y también quién y qué debe ser considerado como ajeno, incompatible y, en consecuencia, excluido. De manera general, de acuerdo con el fundamentalismo cultural (Stolcke, 1994), quien aspire a ser identificado "uno de los nuestros" debe someterse al molde unificador de los que se consideran depositarios de una cultura "nacional" metafísica –la Kulturnation romántica-, que existía antes de la llegada de los forasteros y que ahora se encuentra amenazada por la presencia contaminante de éstos forasteros. Así, el grado de adhesión a la supuesta cultura esencial de un país permite distribuir en términos "étnicos" los grados de ciudadanía política, de los cuales dependerán, a su vez, los diversos niveles de integración de exclusión socioeconómica.
El racismo cultural es una forma bastante elaborada de xenofobia. La xenofobia o alterofobia (San Román, 1996) define las actitudes que provocan que un grupo humano sea objeto de persecución o de un trato humillante por su condición ajena a una determinada comunidad o país. El rechazo puede ser ejercido por ciudadanos ordinarios o por la propia Administración, mediante leyes especiales que permiten perseguir y deportar personas sólo por el hecho de considerarlas extranjeras. Se comprende mucho mejor así la función que cumple la noción de "inmigrante" en las sociedades urbanas modernizadas. Permite, en primer lugar, la identificación del "inmigrante" con el "pobre". Contrariamente a toda lógica, el calificativo de "inmigrante" no se aplica a todos aquéllos que han abandonado un territorio para ir a instalarse a otro, sino a aquéllos que han hecho este desplazamiento en unas condiciones precarias, con el fin de ocupar los espacios inferiores del sistema social que les acoge. Se podría decir que el inmigrante recibe una doble tarea, siempre en relación al grado de extramgería que presenta. Por una parte, se le relega a los espacios inferiores y más vulnerables del sistema de estratificación social. Queda, de este modo, a merced de las exigencias más duras del mercado de trabajo. Por otra parte, se le asigna un papel de chivo expiatorio, al que cargar con todos los males.
La complejidad de los conglomerados urbanos suscitan problemas nuevos. Nunca como ahora se había producido en las ciudades una concurrencia tan intensa ni tan diversificada de identidades culturales, donde cada una tiene unos intereses y unos valores singulares. Ante el fracaso de las políticas de asimilación forzada de los distintos elementos particulares en el sí de la misma mayoría, se imponen otras políticas, las cuales se plantean prioritariamente la creación de espacios de integración. Estos implican
la aceptación de las normas de la comunidad receptora, pero con el mismo derecho y las mismas posibilidades que tienen los miembros de reinterpretar y renovar estas
normas. Se reconoce asimismo que hay asuntos comunes a resolver. Se trata de la construcción de formas institucionales mínimas, pero suficientes para asegurar el ejercicio pacífico de la convivencia, en la medida que se puede articular la pluralidad a su alrededor.
Si reconocemos que la mayor parte de conflictos entre comunidades no se deben a sus rasgos identitarios, como podría parecer por la ilusión de autonomía de los hechos culturales, sino a unos intereses incompatibles, la diversidad cultural aparece como una fuente de conflictos mucho más relativa de lo que a menudo pensamos. No obstante, eso no significa que no se produzcan pugnas derivados de la diversificación sociocultural creciente de nuestras ciudades, y que siempre tendremos que ver como contrapartida inevitable de las ventajas que ofrece. Pero tanto los gobiernos como las sociedades civiles tienen la posibilidad de propiciar iniciativas que reduzcan a la mínima expresión este precio exigido por la heterogeneidad cultural. En primer lugar, hay que denunciar la falsedad del supuesto según el cual un incremento en la pluralidad cultural debe conducir inexorablemente al aumento de la conflictividad social.
Si se admite que un gran porcentaje de conflictos que se presentan como étnicos, raciales, religiosos o interculturales son, de hecho, consecuencia de situaciones de injusticia o de pobreza, podemos concluir que una mejora general de las condiciones de vida de las personas (vivienda, trabajo, sanidad, educación) facilitará la comunicación y el intercambio entre los grupos humanos. Pese a que cualquier proceso de inferiorización es el resultado de una operación diferenciadora previa, la diferenciación no comporta necesariamente el establecimiento de una jerarquía. A menudo la desigualdad se justifica con unas estrategias de distinción concebidas con esta finalidad. El primer paso debe consistir por tanto en la denuncia de los intereses que utilizan la diferencias cultural, religiosa o fenotípica como legitimación.
La voluntad de inserción no puede rehuir una evidencia incontestable: es imposible una armonización total de todos los valores morales y estilos de vida que concurren en la ciudad. Esta visión idílica que suele difundirse del multiculturalismo es una utopía irrealizable. Siempre existirán conflictos que amenazarán la convivencia entre grupos que se autosingularizan. Sin embargo, eso no implica que sea imposible buscar y finalmente encontrar fórmulas de arbitraje entre unos colectivos con sistemas de valores morales diferentes e incluso incompatibles. Todos los grupos copresentes han de tomar conciencia de que la vida en sociedad sólo es posible en la medida en que haya una mínima homogeneidad en la organización de la convivencia.
El espacio público como ámbito de integración
Es imposible la integración "cultural" porque no hay ninguna "cultura" en la que integrarse. Por contra, lo que existe es una integración civil, social, económica y política. Es la sociedad el dominio que reclama la integración, pero en absoluto la "cultura". El marco que resume la posibilidad misma de esta integración es, sin duda, la del espacio público. La idea misma de integración establece que, a pesar de que existen distintos estilos de vida y de pensamiento, nadie reclama la exclusividad del espacio público. Eso quiere decir que todas las personas, al margen de la identidad, deberían ver reconocido su derecho a la reserva, al anonimato, a la invisibilidad. En otras palabras, el derecho a no tener que pasarse el tiempo dando explicaciones a propósito de su presencia. Se trata de que el movimiento antiracista se plantee substituir su derecho a la "diferencia" por lo que Isaac Joseph (1997) ha denominado "derecho a la indiferencia", es decir, el derecho a pasar desapercibido. Sin duda, la lucha por la igualdad implica la lucha por la libre accesibilidad a los espacios públicos: la calle, pero también, como ha quedado dicho, la escuela, la participación política, la economía, el mercado, la información, la ley, etc. En resumen, muchas culturas, pero una única sociedad.
Hay diversos ámbitos donde esta integración –es decir, la indiferenciación– resulta insoslayable. El mercado y la esfera económica son marcos unitarios que nadie puede evitar. El derecho de los grupos minoritarios a que lo que consideran su patrimonio cultural sea, no sólo respetado, sino también estimulado, no es incompatible con un espacio escolar integrado, donde niños y jóvenes son formados con los valores que hacen posible la convivencia colectiva. En una sociedad multicultural coexisten muchas lenguas, pero es evidente que no todas pueden utilizarse en igualdad de condiciones. Es necesario que la mayoría establezca una o dos lenguas francas que permitan las relaciones administrativas y garanticen que nadie será excluido del intercambio generalizado de información. Finalmente, un Estado moderno, con el fin de posibilitar la convivencia ordenada, debe hacer entender que la obediencia a las leyes es innegociable.
Esto plantea un problema hasta cierto punto inédito. Partimos de la premisa de que cualquier persona privada de su marco comunitario pierde aspectos fundamentales de su identidad personal, y eso implica que la plena realización de un individuo en el seno de la sociedad exige respeto y protección por parte del entorno, del cual depende en última instancia su propia integridad moral. El problema surge cuando un sistema legal como el democrático-liberal sólo reconoce como titulares de los derechos a los individuos y opera una homogeneización que iguala las particularidades mediante la noción abstracta de "ciudadano". Las colectividades no tienen derechos como tales, en la medida en que sus instituciones familiares, religiosas, económicas, políticas, etc., sólo tienen existencia legal –o eventualmente, ilegal– en relación a los sujetos concretos que las representan y siguen sus normativas específicas. La solución, según plantean algunos teóricos del multiculturalismo radical, consistiría en dotar a las minorías de un reconocimiento legal que les otorgue derechos y obligaciones en tanto que tales.
Para establecer las posibles fórmulas de integración legal y política de estas supuestas "minorías", la primera dificultad estriba en discernir qué criterio puede decidir cuáles son las comunidades homologables como culturalmente diferenciadas y quién las compone. En esta definición, el peligro más evidente es acabar tribalizando la vida civil, y encapsular a cada individuo dentro de su etnia. Las prácticas de reconocimiento de los derechos de las "minorías étnicas" han acabado produciendo efectos perversos. En primer lugar, porque la calificación aplicada a un grupo de minoritario o étnico implica en cierto modo su segregación jurídica, con una especie de "estigma positivo" que contiene el germen de su potencial "demonización". Por otra parte, porque la voluntad de reconocer segmentos claramente diferenciados de la población urbana puede desembocar en una división artificial de la sociedad según unas clasificaciones que no existen en realidad. Muchas presuntas "minorías étnicas" son de hecho engendros estadísticos sin ninguna base y cuya función consiste simplemente en facilitar el control sobre sectores considerados "marginales" o anómalos. Ya hemos visto como el término "étnico" implica en el imaginario social actual una inferioridad. Lo mismo podría decirse del calificativo "minoritario", que tiene la virtud de "minorizar" automáticamente al grupo al que se aplica.
La posición que reclama derechos para las minorías culturales ha sido cuestionada por los que piensan que los imperativos de la igualdad de derechos y de oportunidades, así como las libertades de asociación, de culto, de expresión, de libre circulación, etc., deben ser suficientes para proteger a las colectividades autodiferenciadas. De hecho, el sistema de libertades públicas fue concebido para hacer posible una sociedad plural, donde las ideas y las prácticas de cada uno podrían contar con todas las garantías; ¿acaso no es el régimen democrático un orden político que asume la defensa de la autonomía y la independencia de los sujetos –tanto individuales como colectivos-, y que les permite y les obliga a la coexistencia y la cooperación bajo el orden consensuado de la ley? Para asegurar el ejercicio del derecho a la diferencia, antes que nada hay que profundizar aún más en la misión fundacional de la democracia de salvaguardar la libertad de opción. Para conseguir esta finalidad, el Estado sólo ha de reafirmar su neutralidad y ampliar su laicismo para alcanzar, además de la pluralidad religiosa, el ámbito más global de la pluralidad cultural.
El respeto a las diferencias también plantea el dilema de qué hacer cuando las singularidades identitarias implican la vulneración de derechos individuales, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Así sucedía con el estatuto de inferiorización impuesto a las mujeres en algunos códigos culturales o en la restricción del derecho a la educación o al libre movimiento que imponen algunas organizaciones religiosas entre sus fieles. Una solución eventual para esta contradicción consistiría en garantizar que las concesiones al mantenimiento de una determinada tradición fueran acompañadas de medidas que asegurasen el derecho de aquellos que se someten a criticarlas, cambiarlas o abandonarlas en un momento determinado. Se trataría, pues, de combinar estos dos principios que hay que proteger: el de la autonomía individual y el de las esferas identitarias donde ésta adquiere un sentido. Se trataría de reclamar que los sujetos reciban la doble posibilidad de inserirse dentro del sistema de mundo de su comunidad, pero también de cuestionar su estructura normativa e institucional.
Aun aceptando que para la mínima regulación de la interacción social son necesarios unos límites legales al ejercicio de la diversidad cultural, las leyes y su interpretación deben demostrar una nueva sensibilidad ante la pluralidad de aquéllos sobre los que se aplican. Así pues, la vía de la reinterpretación constante, de una reformulación y autocorrección ininterrumpidas –lejos de dogmatismos– de los términos del acuerdo para una sociedad global compuesta de segmentos interdependientes, es insoslayable (Habermas, 1987). En este sentido, las campañas en defensa de la multiculturalidad no sólo sirven para advertir del peligro de la intolerancia y para hacer causa común con los más desfavorecidos. También obligan al conjunto de la sociedad a reflexionar sobre el sentido de sus costumbres y la inalterabilidad de los principios morales sobre los que se fundamentan, y sobre las razones que les hacen aceptar unos valores y unas prácticas, en detrimento de otras.
Frente a la heterofobia y la xenofobia, la alternativa es la heterofilia y la xenofilia (Lévinas, 1993), que consisten en una reivindicación del derecho a la diferencia cultural. Esta diferencia cultural nunca debe verse como una sustancia inamovible, sino como el resultado –y no la causa– de las exigencias que la sociedad y el pensamiento imponen sobre la realidad. Para que unos seres humanos hagan sociedad con otros, previamente es necesario que unos puedan aportar algo que los otros no tengan, y al mismo tiempo, precisamente porque el mundo no puede ser vivido ni pensado como una superficie indeterminada y amorfa, es indispensable que se produzca un contraste. Esta actitud no se limita a considerar que el pluralismo cultural es enriquecedor, sino que toma conciencia de su inevitabilidad como requisito para que se realicen con eficacia las funciones de las sociedades urbanas actuales y, en un plano aún más profundo y estratégico, para que la inteligencia pueda ejercer su acción ordenadora sobre la experiencia.
Es muy posible que haya demasiados factores (sociales, económicos, históricos e incluso psicológico-afectivos) complicados en la génesis de la intolerancia para pensar que la convivencia en las ciudades de Occidente se liberará por completo algún día de los enfrentamientos internos. La capacidad de autorrenovación que presentan los discursos y las actitudes agresivas contra los que sólo pueden ser acusados de "ser quienes son" se ha puesto de manifiesto en el fracaso de las campañas antirracistas sentimentales y simplificadoras. Éstas han servido sobre todo para tranquilizar la conciencia de los sectores bienpensantes de la sociedad. El prejuicio, la discriminación, la segregación..., todas las modalidades de estigmatización son mecanismos que han demostrado su eficacia para excluir y culpabilizar a lo largo de los siglos. Sería ingenuo pensar que los que detenten la hegemonía política o social en cada momento dejarán de practicarlos alguna vez. La constatación de que nunca se podrá evitar un cierto nivel de conflicto entre las identidades en contacto, no debe impedir la voluntad de reducirlo a su mínima expresión posible. En cuanto a la multiculturalidad –es decir, a la pluralidad de estilos de hacer, de pensar y de decir-, la posibilidad de aliviar las consecuencias de las inevitables fricciones de la convivencia forma parte del proyecto definido por las nuevas formas de ciudadanía. Sin embargo, la nueva concepción de "ciudadano" tendrá que ser lo bastante abierta, dinámica y plural para convertirse en un punto de encuentro y de integración.
En este sentido, es importante que los grupos minoritarios tomen conciencia de la necesidad de alcanzar unos niveles aceptables de articulación con el proyecto común de la sociedad en conjunto, capaces de mantener su particularismo comunitario y, a la vez, de trascenderlo. Aquéllos que se consideran o se afirman como diferentes deben asumir la obligación de respetar el derecho de los otros a la libre accesibilidad a los espacios públicos y, también, asumir la obligación de aceptar un marco común mínimo, definido por instituciones que han recibido de la mayoría social el encargo de elaborar y aplicar las leyes. Por otro lado, tienen también el derecho a intentar cambiarlas y a acceder a las posibilidades e instrumentos que les permitan hacerlo.
El movimiento antirracista, por su parte, ha de saber adaptarse con astucia a las metamorfosis del discurso racista y xenófobo y aprender a reconocer las formas, a menudo inéditas, que adopta la estigmatización. En el plano educativo, es urgente combatir la tendencia a presentar el respeto a la diferencia como un valor absoluto, defendible desde un relativismo acrítico consigo mismo, pero también hay que estar alerta sobre la pretensión de un universalismo igualmente absoluto que, desde las antípodas, sostenga la preeminencia despótica de los modelos culturales hegemónicos. Hay que explicar que el multiculturalismo consiste en un diálogo permanente entre maneras de
ser y de estar que reconocen mutuamente la porción universal que todas ellas contienen, y por tanto, lo que tienen en común. El universalismo ya no puede ser sinónimo de uniformización. Debe ser la expresión de una condición humana que sólo puede conocerse a través de sus versiones. Lo particular no es lo contrario de lo universal, sino su requisito, el único lugar donde puede existir de verdad.
La sociedad actual está formada por humanidades diferenciadas que el desarrollo económico y demográfico ha llevado a vivir y a cooperar en un mismo espacio público. Es más, las ha hecho construir ese espacio público. Los problemas del futuro, aún más que los del presente, tendrán mucha relación con esta situación, donde la tendencia a la homogeneización cultural se compensará con una intensificación creciente de los procesos de diferenciación cultural. Para encarar estos problemas y mantener a raya las tendencias a la intolerancia y la exclusión, habrá que hacer realidad dos principios fundamentales, aparentemente antagónicos, pero que de hecho se necesitan uno al otro: por un lado, el derecho a la diferencia, es decir, el derecho de los grupos humanos a mantenerse unidos a los demás por aquello mismo que los separa; por otro, el derecho a la igualdad, es decir, el derecho de aquéllos que se han visto aceptados tal y como son a no ser diferenciados en la lucha contra la injusticia.
Referencias bibliográficas
Barth, F. (1977) Los grupos étnicos y sus fronteras. México DF: FCE.
Bateson, G. (1981) Espíritu y naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu.
Caro Baroja, J. (1970) El mito del carácter nacional. Meditaciones a contrapelo. Madrid: Seminarios y Ediciones.
Habermas, J. (1987) Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus.
Hobsbawn, E.J. y Ranger, R. (eds) (1988) L´invent de la tradició. Vic : Eumo.
Joseph, I. (1997) "Le migrant comme tout venant". Dans M. Delgado Ruiz (ed.), Ciutat i immigració. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània, pp. 177-188.
Joseph, I. (1991) "Du bon usage de l´école de Chicago", en J. Roman (ed.), Ville, exclusion et citoyenneté. París: Seuil/Esprit, pp. 69-96.
Lévinas, E. (1993) "El otro, utopía y justicia". Archipiélago, 12: 35-41.
Lévi-Strauss, C. (1981) La identidad. Barcelona: Petrel.
Memmi, A. (1994) Le racisme. París: Gallimard.
Pouillon, J. (1993) "Appartenance et identité". Le cru et le su. París: Seuil, pp. 112-26.
San Román, T. (1996) Los muros de la separación. Barcelona/Madrid: Universitat Autònoma de Barcelona/Tecnos.
Stolcke, V. (1994) "Europa: nuevas fronteras, nuevas retóricas de exclusión". En D. Juliano et al., Extranjeros en el paraíso. Barcelona: Virus, pp. 235-266.
Taguieff, P.-A. (1995) "Las metamorfosis ideológicas del racismo y la crisis del antirracismo". En J.P. Alvite (ed.) Racismo, antirracismo e inmigración. Donosti: Gakoa, pp. 143-204.
revista cidob d'afers internacionals, 43-44, diciembre 1998-enero 1999
¿QUIÉN SONRIE?

Por: Newton
Solo estoy por continuar,
solo un “algo” y yo
Donde las plantas se olvidan que crecen,
la melancolía es parte de la tierra
Las voces que cantan estrofas sin esperanza
¿Quién juzga?
¿A que se juega?
No-salvación en la carretera de la ansiedad
No odio, ni amo la poesía, solo deseo un poco de cocaína
¿Para saber que hay detrás de mis sueños?
Entonces, ayúdame a encontrarlos a través del tubo inhalador,
sin señas, ni marcas… limpiamente hasta la parte final
¿Que haré cuando no estés?
Buscare entre las notas de mis paginas y veré tu rostro,
flotando en un mar de ilusiones sin olas y sin poemas
Solo los recuerdos fláccidos de tus labios, tiernos labios…
¿Amor? ¿Quién lo ama? Y, ¿quien lo obtiene?
Dime porque no soy un redentor…
Quiero soñar... contigo... hoyuelos de cristal azul
Tu amor pudo salvarme y tus besos me hubiesen llevado de regreso a casa
Pasión por las letras, líneas, dibujos…
Ahora, que todo perdió sentido… eres mas real
POEMA NECESARIO

Escultura de Gilberto Ortega
junio - septiembre de 1997
Por: Newton
No hay amor porque no doy
no hay nada que yo pueda hacer salvo callarme
Son mas las distancias que nos unen
que no puedo leer, sin ver tus labios y la sangre que surca tu nariz
expresiones de placer que fluyen en los espacios escritos de mi puta libretita
pero la tinta manda en el papel y se convierte en verdugo
¿Hay acaso un lugar donde pueda tocar las pantallas de tu percepción?
¿Cuánto mas durara esta crisis del sin sentido adolescente?
Ansiedad, coño de la madre…
tatuaje de espirales y sellos que triplican el miedo
un salto entre dos pendientes
tortugas rojas y anaranjadas
espacios de TV. rotos y sitios negros
este no soy yo, soy pura cocaína
escribir con la mano paralizada por la nariz,
mirarnos con la certeza de que no cruzaremos nunca la misma calle
andar paralelos en el cosmos de este complicado sortilegio…
Diciembre 19, 2005
VIAJE DE ESPORAS
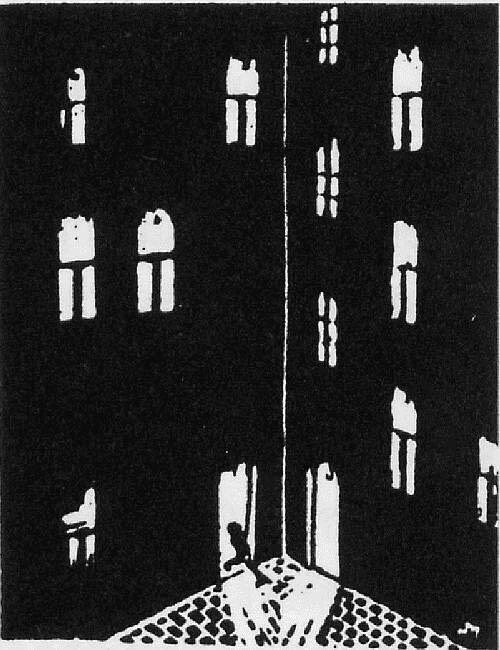
Carl Meffert / xx12
Fürsorgeerziehung
1928
Por: Newton
“En equipos electrónicos gastados, hago un viaje sin vuelta atrás, sin mayores ganas, solo quiero separarme. La noche se abalanza sobre mi cigarrillo y cuando eso sucede la luz solo tiene una fuente. La música se ríe y él siente miedo a la ventana, a la ineludible ventana, buscando...”
Las noches eran su vida, quizás ser un localizador ayudaba, pero a 3 años del 4to milenio, ya no quedaba mucho que pensar. Tomo su abrigo, acabo su bebida de extracto de algas, movió sus pies de forma atolondrada y salió del BarCab. En la oscuridad que le daban las pocas estrellas, encendió un cigarrillo y encamino su pesado cuerpo por esa puta calle que le desagradaba...
Era una calle muy cerrada, traté de apurar el paso pero era inútil, siempre tenía que recorrerla lento; casi con deleite, sintiendo su corta mandíbula apretarse a su cigarrillo; esperando el zarpazo de algún vicioso. Era como si quisiese jugar con varias antorchas en un oscuro y maloliente circo...
Sus pensamientos volaron entre el compás de muchas ventanas de luz negra y observo su medidor: 3:30 AM. Encendió otro cigarrillo, giro sus llaves (sus dos únicas llaves) y paso el umbral...
Tome un vaso de agua, lo coloque junto a mí y revise en la gaveta de mi fiel (y única en toda la pequeña estancia) mesita de aluminio, hasta encontrar un g-23; inhale un poco y la visión de la ventana surco mis ojos llenos de viejos rascacielos. La neblina, utilizada para inducir el sueño en una ciudad cada vez más adicta al crock, se había apoderado de las luces negras y su olor a concreto musgoso rasgo mi nariz. De sus antiguos libros logro sacar un tratado de antiguos escritores que decían cosas acerca del súper - futuro, siempre incierto pero nunca en retroceso; plagado de adelantos incontables. ¿La realidad? Era otra, esos escritos habían sido prohibidos por el Estado aduciendo en su contra una cultura excesivamente irreal y peligrosa.
Se podían adquirir a buenos, y a veces, abusivos precios en un ya deprimido mercado sin color; los crokers odiaban estos escritos o así se lo hacían creer en las pantallas instaladas en cada punto de la ciudad, llenos de imágenes sugerentes y sugeridas.
Las 24 horas eran personas de un mundo solitario, bifurcados en tipologias, vestidos, accesorios. El control de sus inductores pertenecía a su asesor inmediato. Estos se encargaban de reimplantar cada año, información contenida en un cerebelo de imágenes holográficas, patrones de como llevar una vida acelerada, a un ritmo sin mas sentido que el deber incondicional al maldito trabajo. Fuera de el, podías hacer todo lo que tu maltrecho cerebro pudiera coordinar, lógicamente eran pocas la que se podían hacer y una de ellas era el crock... 4:00 AM... un reloj de luces cromo marco la hora... sonaron voces en mi cabeza…
- Sé que la materia a transportar esta en otro lateral. Algo así como un espacio bim.
- No lo sé, pero tengo cierto recelo, no hay aproximación al punto de conexión.
- ¿Que dices? Es imposible, mi monitor indica un status aceptable.
El reloj empezó a correr aceleradamente, sin orden. En un segundo, todo se había transformado en pequeñas esferas que llovían en medio de una densa neblina. El tiempo había sido prolongado, mas allá de su dimensionalidad y se escucharon risas...
- Hey, ¿adonde vas? Alto, detente...
Dos destellos como agujas le hicieron ver a una pequeña casa que él calculo a unos 200mts; caí en la tarde y decidí no perder el tiempo.
Cruzó un muro bastante pequeño pero sólido y observo que había personas acostadas en lo que parecían cámaras ovaladas suspendidas en el aire, a lo lejos un murmullo que se percibía; eran pequeñas rocas en choque.
- Soy… - dijo inclinando la cabeza - y vine de allá. Señalo el punto de donde creía haber hecho la ruptura.
- Te hemos estado esperando. ¿Quieres algo de beber? Preguntó una chica de gafas oscuras y cabello brillantísimo.
La comunicación era fluida pero no sabría explicarla. Podía ver su boca moverse y sin embargo su voz solo podía sentirla cerebralmente. Era un gran movimiento lento como el g-23...
Otro hombre alto y fornido, también de lentes azulados, señalo hacia un árbol perdido en la inmensidad del paisaje terroso, lleno de rocas y animales que balaban en un triste concierto de ecos. A lo lejos note como una estrella se despeñaba sobre los límites de la fuga.
Él acepto el ofrecimiento de la chica sin saber cual era su estado mental, su viaje había sido un viaje a la realidad de muchas realidades en un mundo que una vez fue habitado sin concepción del manejo del tiempo. Antologías de historiadores cansados de repetir los mismos errores pero sin futuro y sin risas. Ya no las había...
Sus auditivos captaron un zumbido y su cuerpo empezó a tomar su forma normal. Nadie se extraño, solo rieron.
- Recibimiento preparado. - se dejo escuchar una voz metamórfica.
- Estoy mas sereno. - logre teclear unas frases y restablecí la conexión con la central molecular.
- ¿Quieres seguir jugando? - pronuncio irónicamente la computadora.
Asentí con un pequeño movimiento de cabeza y la imagen de otros Laterales aparecieron ante mí. Yo no sabía cuales planos habían sido transgredidos, solo me limite a divagar. Muchas voces me hicieron pensar que estaba perdiendo la conexión... ya daba lo mismo, acabe con el vaso de agua y lo estrelle contra uno de los cristales del refugio colgante.
Logre levantarse y puse una píldora de n-20 en mi boca
Enseguida, tuvo el alivio de ver a través de mi propio holograma, como se fumaba un cigarrillo, y lo peor, era su última píldora.
Como podría explicarlo sin que no lo entendieran. ¿Despolarizado? ¿Quién podría vender tantos espacios virtuales sin siquiera imaginar que no eran propios?
Ver el caos de espacios habitables y habituales a su alrededor, no sabia que tiempo era y además no tenía importancia...
Una piedra en mi bolsillo

Por: Newton
Con mi libro esotérico, con mi revista de variedades, con mi libreta de anotaciones callejeras y un CD virgen, escucho mi bitácora hundirse en la monotonía… como si fuera el anuncio final de un principio que nunca estuvo claro, puedo ver su transformación… como una mujer que se va y otra que llega, desesperado trato de pensar como será esta vez: ¿deberé ser un poco mas preciso? o por el contrario, ¿seguiré divagando a través de la sucias calles de esta ciudad?
Enciendo un cigarrillo y reflexiono…
“Estoy de vacaciones de la universidad... ahora tengo mas tiempo para leer y rumbear. En esos intermedios quizás deba escriba una que otra cosa pero… ¿por donde empiezo? Si, de bolas, he anotado muchos temas y tengo muchos manuscritos de varios ensayos que quiero desarrollar pero… coño…”
Ahí esta una y otra vez, esa incapacidad, ese deterioro de las ideas… y es por ello que necesito un cambio, una nueva estrategia, una mujer nueva, un abecedario alternativo…
Creo que necesito una torre de lanzamiento…
Diciembre 18, 2005
Resaca

Por: Newton
Rostros que solo están en la red, sonrientes, soñadores… esperando por algo extraordinario, esas cosas que las harán felices por unos segundos. Son esos rostros hermosos los que suelo coleccionar todos los días en mi PC, sabiendo que nunca los veré mas allá de unos píxeles, tratando infructuosamente de mantenerlos inmortalizados en mi blog, en mi álbum familiar, en mi mente llena de cocaína…