Diciembre 29, 2005
Por un hijo de puta barril de petróleo…
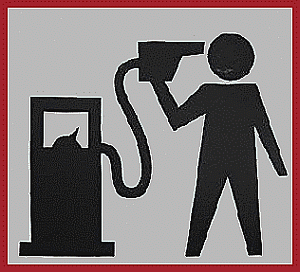
Por: Newton
La Caracas de los años 50 fue un auténtico laboratorio en el que se materializaron varias de esas fallidas intentonas de la modernidad. Los edificios de oficinas eran (y son) un ejercicio de optimización necesario para una ciudad que comenzaba a perfilarse como una entidad administradora de recursos gracias a los beneficios de la naciente renta petrolera. Esa mítica imagen de la ciudad de los negocios constituyo el paradigma de ciudad moderna.
A lo largo de estos años, la presencia alterna de torres y edificios con caracteristicas de horizontalidad, así como de paseos y fuentes que tenían una gran disponibilidad para estacionar innumerables automóviles, trajo consigo la proyección de vías rápidas de comunicación que separaban estos vastos “distritos petroleros” de la baja ciudad residencial conformada por las clásicas quintas. El lugar escogido para situar estos conjuntos fueron terrenos en diversas zonas de la ciudad en las que se fueron desenvolviendo los intereses y las dinámicas asociadas a las petroleras y a un estilo de vida nuevo y “moderno”.
El cuerpo prismático de la edificación y la fachada de vidrio, sostenidos con extrema ligereza por las vigas del “árbol” estructural, nos sumergieron en ese dramático momento en que una sociedad, secularmente reaccionaria, fue confrontada desde lo espectacular y desde lo novedoso.
Ensalzando la materialidad del artefacto urbano (torres de oficinas) y desenfocando el espacio público de su centro de interés, la ciudad moderna hizo de su renovación constante una condición de existencia y al mismo tiempo convirtio en una “metrópolis instantánea”.
Esta historia de la modernidad visual se inicia desde Caracas durante los años siguientes como un huracán. La nueva idea de "lo moderno" fue introducida a partir del desafío que significó construir la forma pública; adquirir la nueva escala que dimensionara la expresión contemporánea de la ciudad. En sólo cinco años la dimensión del valle de Caracas se amplió y se redujeron las distancias articuladas por estos nuevos caminos en la comprensión de los hitos.
La dimensión del Valle de Caracas se amplió desmesuradamente en esta escala que no es sólo territorial, sino que también correspondía a un plan de acciones sociales conformado por nuevas vías de comunicación para una masa de inmigrantes ávidos de transitar por la ciudad.
El Módulor de Le Corbusier, para los renovadores de la ciudad, garantizaba el sueño de una ciudad higiénica, económica, estética y funcional. Donde buscar vistas muy variadas sobre el paisaje urbano seria encontrarse con una ciudad dinámica y progresiva; símbolo de la riqueza. Evidentemente, ni aquí (ni en ningún otro lugar) llego a funcionar…
Esta asociación y significado funcional que le es atribuida a la ciudad, no tardo en generar los zonas comerciales en lo que llegaría a considerarse como el límite de una investigación tipológica que se inicia en cada una de las partes y termina en el tipo de edificio, teniendo como utopía la consolidación de una vasta ciudad moderna como marco conceptual.
Son años en que se inicia una nueva etapa en el proceso de definición de la imagen de la ciudad modern: resolver el desafío de una vía triunfal a través de la acentuación del eje en las grandes avenidas, haciendo énfasis sobre el lineamiento simétrico de las edificaciones de gran escala; así como las dimensiones de los espacios abiertos; no habiendo alcanzado hasta entonces un grado de monumentalidad semejante. Lo cual creaba un nuevo escenario cívico conformado por varios elementos enlazados por un gran eje vial y peatonal que articulaba una atrevida operación urbana que sacudió a una ciudad empeñada en ser moderna.
Esa arquitectura moderna albergó los primeros mundos de sueños consumistas: "bulevares interiores" (hoy centros comerciales), semejantes a los bulevares de calle, en un previsible desgaste temporal, que preservaba en sí, quizás desfigurados, los rasgos que le dieron prestigio urbano a una Caracas ávida de modernidad.
Toda ciudad representa un proyecto racional, un proyecto que niega de plano el mundo silvestre y salvaje ajeno al hombre. Ese espacio urbano centra su existencia y su perpetuidad en dos premisas básicas: el intercambio de información y el respeto a unas reglas de convivencia ciudadana. Sin esos elementos fundacionales no puede existir ese gran entramado físico, sígnico, vivencial y político que representa la ciudad. Y es que el espacio urbano es una experiencia mas allá de la ciudad misma, la ciudad representa un espacio físico creado por el hombre que a la vez influye sobre el hombre. Esto llevo a la ciudad de Caracas a tomar la decisión de ser una aldea grande, repleta de resabios rurales, a ser una pequeña y naciente metrópolis.
Allí comenzó una suerte de delirio constructivo signado por el optimismo que produce el deseo de acercar al país a las ilusiones de progreso, prosperidad económica, libertad y desarrollo industrial. El petróleo ayudó a que la capital se reorganizara y se volviera más compleja, lanzándose en una carrera por renovar sus formas y sus modos de vida, es así como entre los cincuenta y los setenta fue cuando Caracas dejó de ser definitivamente una ciudad pequeña y se convirtió en una enrevesada maraña de edificios, autopistas, calles, urbanizaciones, bulevares...
Si buscásemos un denominador común en todas esas construcciones, encontraremos una concepción muy parecida del espacio y de la escala. Todas son amplias, asépticas (en el sentido visual), grandilocuentes, monumentales; mostrando esa Caracas optimista que se veía a sí misma como un emporio de belleza y de eficacia arquitectónica. Quizás, esa visión del fracaso arquitectónico representa, en este caso, una visión del fracaso personal.
La “mentalidad” nula…
Grabado hecho por: Carlos Lessman (1845)
Por: Newton
Hacia el año 1561, el valle de Caracas era un pasaje muy estrecho rodeado de altas colinas enclavado en lo que hoy es Catia hasta terminar en la actual Petare. Losada, arribó seis años después para fundar Santiago de León de Caracas, Y la historia -la escrita por cronistas y viajeros- comenzaría su curso inexorable.
En 1696 el pueblo contaba con 6.000 habitantes y en 1800 con 40 mil. Humboldt y Bonpland, por esos días, estudiaron la pequeña ciudad con ojos muy curiosos y científicos. En 1812 la estremeció el tercer terremoto, coincidente con el sismo político en la naciente república, esa misma cuna del Libertador no recibiría sus restos sino doce años después de la agonía en San Pedro Alejandrino, llena la ciudad de caudillos incubados por la independencia, dejó profunda huella en la memoria el inglés Robert Ker Porter, a quien la lluvia y los cambios del tiempo lo ponían oscuro y triste, y el cáustico Núñez de Cáceres, testigo de la hambruna de 1862, en plena guerra federal.
Con Guzmán Blanco, gran modernizador, la ciudad se embelleció, y con Castro y Gómez la Rotunda no se dio descanso, ese símbolo de las turbulencias políticas que terminaría demolido por López Conteras para erigir la plaza de La Concordia en días de discordia fomentada por la reaparición de los partidos. Presidente de la concordia -ése sí- fue Medina, quien le cedió al arquitecto Villanueva el proyecto de El Silencio en momento en que el Plan Rotival se asomaba como solución al caos, ya reinante en Caracas. La dictadura, con la Avenida Bolívar, dividiría la ciudad y se uniría a la autopista, que terminó de dividirla. Luego surgiría la idea de los distribuidores, como La Araña y El Pulpo. Betancourt aportó las avenidas de las avenidas Libertador, Baralt y Universidad.
Era, hasta finales de los 50, una ciudad que apenas contaba con tres parques: Los Chorros, El Pinar y Los Caobos. Nacieron tres más en los sesenta: Arístides Rojas, Naciones Unidas y, con Burle Marx como diseñador, el del Este. Uno, antes muy visitado, el de El Calvario, pasó ser olvido o nostalgia.
Un bello sitio de aquellos días, aledaño y al oeste, fue escogido para construir los complejos multifamiliares de Caricuao, tal como en el 23 de Enero y otras zonas, había hecho la dictadura, criticada por Betancourt a causa de su política de “cemento armado”, la misma que en materia de vialidad había permitido la construcción de la autopista Caracas-La Guaira. Las Obras de Caldera I fueron el Poliedro y Parque Central, erigido frente a los cerros de San Agustín y la única realización del amplio plan de convertir la zona en área cultural, con la Biblioteca Nacional como centro. De todos modos, se añadirían al conjunto el Ateneo y el Teresa Carreño. Posteriormente, la BN fue construida en los alrededores del Panteón Nacional con acceso a la Avenida Urdaneta por intermedio de un bulevar. Pero, la integración, pese a la conversión del San Carlos en museo, ha sido muy irregular desde el punto de vista espacial.
La Ciudad Universitaria, que enlazó a tres gobiernos (Medina, trienio adeco-militar y dictadura) fue otra de las grandes obras citadinas, tal vez el mayor ejemplo arquitectónico, además de la integración de las artes. Con la expansión de la educación superior, nuevas universidades con nuevos diseños aparecieron, una al oeste, la UCAB, otra al sureste, la Simón Bolívar, y otras al occidente, Metropolitana y Santa María. El Teleférico y el Humboldt, iniciativas del Nuevo Ideal Nacional, trataban ahora de revivir una época perdida en el tiempo, mientras que el Helicoide quedó aislado y olvidado por mucho tiempo hasta concluir en sede de la policía política.
Caracas ya no es la ciudad de los techos rojos que evocó magistralmente el cronista Enrique Bernardo Núñez, tampoco la de las esquinas descrita por Carmen Clemente Travieso, ni la de “las estampas” de Graciela Schael Martínez, ni la de las anécdotas de Lucas Manzano. Es la ciudad del transporte automotor y del bienaventurado Metro, de la buhonería y el malandraje, de una sociedad civil naciente y de un estilo político en parte moribundo y en parte desconcertante. Es, en fin, metrópoli en próxima conurbación con Guarenas, ciudad dormitorio, por un lado, y ciudad laboral alterna por el otro.
He aquí el punto a tratar en el análisis de las funciones en la ciudad de Caracas donde las plazas han cambiado su función (al igual que muchas tipologias arquitectónicas) para convertirse en lugares totalmente saturados de vastas funciones, donde lo inverosímil llega a convertirse en cotidiano. Esas plazas que antes sirvieron para abrir un espacio dentro de la naciente ciudad, hoy en día solo son un triste espectáculo de vida ciudadana: una actitud derrotada ante el comportamiento esquivo de la misma ciudad.
Caracas siempre logra vencer a sus hombres sensibles, esto siempre genera dudas, gesticulación confusa e irremediable. Como escribió Mariano Picón-Salas: “La Nueva Caracas que comenzó a edificarse en 1945 es hija –no sabemos todavía si amorosa o cruel- de las palas mecánicas”. Es el asombro de esté autor (y de tantos de nosotros actualmente) ante los espasmos de la modernización, ante las escenas que sugieren la presencia estructural del caos, de una biología que está siempre en proceso de cambio, pero sin saber, ni qué es hoy ni cómo será mañana, donde las metáforas de la ciudad son de una transitoriedad abrumadora ( “un inmenso montículo de tierra removida” escribe este cronista), conviviendo con la figura inamovible y generosa, esa metáfora de lo permanente que es El Ávila.
La Caracas que muda su centro o su eje periódicamente; la Caracas que ha derribado muchos de los artefactos que hubiesen permitido organizar mejor su memoria; la Caracas que guarda muchas pequeñas ciudades o arquitecturas, la Caracas que retrocede ante los automóviles; la Caracas que a diario modifica sus límites (ya en 1957 no se lograba determinar dónde comenzaba y dónde claudicaba la ciudad); la Caracas que siempre se formula las mismas preguntas
Es lógico que la Caracas del siglo pasado nada tenga que ver con el actual. Todas las metrópolis del mundo cambian. Pero en la Caracas asfaltada, con autopistas y edificios de más de 20 pisos, la miseria se mostró llena de ingenio y se lanzo a la calle. Y, al parecer, es tanto el “ingenio”, que apenas cabemos en la acera. Un cartón en el parabrisas, una hamburguesa en el medio de la calle, los fiscales Ad honoren, los gestores, el vendedor de autopista y una interminable lista de “profesiones” del nuevo milenio. Por supuesto no podía faltar la variante de los buhoneros “formales” que como ya estamos acostumbrados a ver en nuestras principales avenidas y plazas son el nuevo prototipo de comerciante del nuevo milenio.
Diferencia notable con respecto al grabado de Carlos Lessman de 1845 en la que vemos un mercado popular pero bien organizado, quizás un poco exótico pero lleno de la vitalidad que le imprimían las nobles funciones que ejercían artesanos y mercaderes, con sus calles bordeadas por faetones (carruajes descubiertos) y posteriormente los vis a vis de cuatro asientos –coche lujoso usado en la Caracas de los años veinte, para hoy en día degenerar en “alfombras mágicas” (moto taxis), los profesionales que trabajan manejando carros de alquiler, vendiendo perros en la vía publica, haciendo tortas, distribuyendo piratería digital; no hay espacio para la cultura ciudadana entre tantos vendedores ansiosos de ganar hasta el ultimo centavo; el espacio se degrada bajo esta orgía de vendedores que van de lo sublime a lo ridículo, en una gran sinfonía de acordes casi diabólicos por el control de cada espacio. En Caracas todo aparenta ser novedad pero lo que en otros países es un medio de divulgación para el arte o la cultura alternativa, aquí en Caracas se termina convirtiendo en un vil y sucio negocio. Quizás, los esquemas de comportamiento han cambiado, sin duda, pero seguimos echados un nuestra hamaca virtual porque no somos capaces (o no nos da la gana) de ver lo mucho que nos falta para poder reconciliarnos con nuestra realidad.
¿Cómo podemos sincerarnos con nuestra ciudad, con la génesis de nuestros espacios, con ese caos tropical que nos inunda todo el año?
Caracas es una metrópoli compleja. Un conglomerado urbano que en los últimos 50 años ha crecido sin planificación y se ha desparramado hacia el este, el sur y el oeste; sólo contenido al norte por El Ávila, imponente, que lo separa del Mar Caribe.
El crecimiento incontrolado trae problemas obvios sobre tópicos como la seguridad, los servicios públicos y el tránsito; por sólo mencionar lo básico. Síntoma típico de las urbes sin legislación, que con el paso de los años se escapan de las manos del Estado, crecen, se hacen más vulnerables y con vida propia. Son indómitas. Nadie puede administrarlas.
La Caracas de hoy, es absolutamente incontrolable. El ciudadano dirá ¿Cómo revertir el desorden? La respuesta no esta ni siquiera en la gestión político administrativa.
Bajo este Planteamiento el diagnóstico actual es que la ciudad está sembrada sobre dos estados: la mitad oeste de Caracas está en la jurisdicción del Distrito Capital (antes Distrito Federal) y la mitad este sobre tierras mirandinas. Eso genera que existan dos autoridades distintas, en un mismo nivel de gobierno, en una misma ciudad. Aquí comienzan las paradojas…
Por otro lado, Caracas está dividida en cinco municipios: cuatro en el estado Miranda (El Hatillo, Baruta, Sucre y Chacao) y uno en el Distrito Capital (Libertador). Si tomamos en cuenta que en este último territorio habitan aproximadamente dos terceras partes de la población total de la ciudad, notamos el grotesco desequilibrio entre las cinco alcaldías.
Pero para completar el cuadro, la ciudad cuenta desde hace cuatro años con una joya jurídica llamada Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Capital (gestada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999) con la cual se creó un nuevo nivel de gobierno –entre el municipal y el regional- que uniría a los cinco municipios en una sola entidad (Distrito Metropolitano) dirigida por un alcalde mayor. Pero el detalle está en que el constituyente eliminó, al mismo tiempo, la gobernación del Distrito Federal -sustituida por el nuevo Distrito Capital- y le entregó sus facultades a la misma Alcaldía Metropolitana. ¡Genial!. Después de este ensalada legal tenemos un territorio donde hay un alcalde municipal, un alcalde metropolitano y un gobernador; siendo estos dos últimos funcionarios la misma persona. Una sancocho de burocracia que siempre va generar, obviamente, en una guerra de competencias al lado oeste de la ciudad.
Para tratar de darle algo más de racionalidad al entramado político administrativo de Caracas, se han hecho varias propuestas. Muchas se vienen trabajando desde hace décadas pero se desempolvaron hace un par de años, cuando el Parlamento esperaba aprobar la ley de Distrito Capital, que daría forma definitiva a la nueva instancia y completaría el trabajo de la ANC. Pero eso nunca ha ocurrido…
Una reflexión final me lleva a evocar ciertos pasajes de lo que ocurrió y de lo que se supone es el presente: en la foto que tratamos al principio hay una gran cantidad de elementos que pudiesen definir un momento histórico no solo por sus características de espacio, concebido arquitectónicamente, y no solamente por la imagen identificatoria de su arquitectura de herencia española, este grabado deja entrever que existía un enlace entre las autoridades y la manera como las personas sentían este poder . No lo digo solo porque en esa época se hubiesen utilizado métodos más estrictos para el control de la población sino que las personas a través de “ritualizacion” a lo largo de su día a día, establecían estrategias para defender y continuar las tradiciones (que no eran progresistas) pero no hacían daño a nadie. Además todo lo contrario: era una manera de tener una cronoestecia que les permitiese identificarse con el territorio hostil y calido al mismo tiempo.
Contraria a la imagen de la plaza actual llena de buhoneros: ¿Qué es reconocible en esa maraña de colores y ruidos cacofónicos donde lo único que una persona puede esperar es que sea insultada, asaltada, o en el peor de los casos, asesinada? ¿Es verdaderamente útil tenerlos por todas partes porque venden, supuestamente, mas barato? ¿Acaso vale la pena sacrificar tantas calles de Caracas solo porque no podemos vivir sin un par de zapatos de moda? Es increíble como hemos perdido la identificación de nuestras aceras ante el empuje bárbaro de una masa de personas sin control estatal, donde cada valor urbano ha sido deteriorado hasta convertirse en espacios residuales tomados por la buhonería. No hay autoridades, hay leyes pero no hay voluntad, y si mucha corrupción, que le impide al Estado educar a la masa ignorante del valor de sus monumentos, calles y plazas. Un estado que no piensa en la circulación peatonal o vehicular como la prioridad dentro de la economía nacional es como si no le importara comprar un carro para montar una tienda en su interior. Seria una paradoja de lo inverosímil en lo cotidiano, seria una cotidianidad llena de incertidumbres…
Bibliografía
- “Arquitectura y obras publicas en Venezuela. Siglo XIX”. Leszek Zawisza. Ediciones de la presidencia de la republica
Tributo a la magia
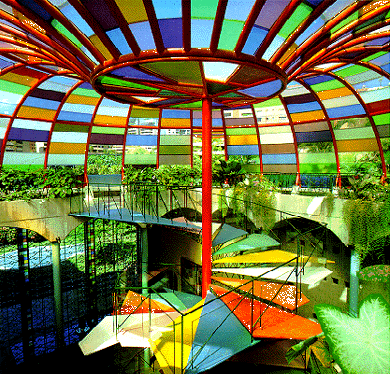
Arq. Alejandro Pietri. "La casa magica"
Escrito por: Newton
Indiscutiblemente, hablar de la Casa Mágica es transportarse a un mundo inspirado en las fantasías árabes de “las mil y una noches” pero inundado de colores cegadores en todos los ambientes que componen esta obra maestra no solo de arquitectura venezolana de los 50 sino de todas las épocas.
Aproximarse a esta casa es de alguna manera un acto que requiere una madurez arquitectónica fuera de lo común porque la sensación que transmite esta casa es una forma del “habitar” solo comparable con la imaginación mas abigarrada de un poeta maldito. Ese carácter que es fundamental en la arquitectura porque “es un aspecto que contribuye a su definición” se convierte en una expresión mística de esa relación que mantiene la arquitectura con un entorno determinado.
Esos lugares destinados a albergar los sueños de quienes lo habitan tienden a ser como al arquitectura que proyectan sus dueños, la esencia de lo particular se constituye en la “marca de fabrica” al momento de identificar o esbozar un tipo de arquitectura, a veces irreverente, otras veces incomprendida… y a veces ambas consideraciones.
Esta mezcla de estilos, este eclecticismo, se manifiesta con fuerza inaudita en la casa mágica a través de su reminiscencia a la arquitectura islámica pero saturada de color; a esa búsqueda del infinito determinada por los espacios centrales conectados por múltiples escaleras (la principal en forma de espiral); a ese empeño en mostrar la totalidad y la integración de las funciones espaciales bajo una gran bóveda que simula lo celesta unido lo terrenal y que a lo largo del recorrido externo podemos ver como lo interno se manifiesta, sin restarle importancia a la forma; caprichosa, impetuosa, fugaz, irreal…
En este recorrido (interno y externo) por medio de las fotografías analizadas (lamentablemente es casi imposible acceder a la casa) se nota un uso bastante heterogéneo de materiales y su uso tecnológico no solo se limita a tratar de separar el hábitat interno del exterior, sus funciones estructurales van mas allá, explorando espacios continuos a través de grandes muros continuos y pilastras de acero convenientemente distribuidas para marcar un centro geométrico. Las propuestas a nivel de ornamento quedarían a cargo de los maestros artesanos, dejando al libre albedrío la conjunción de los materiales con la forma y sobre todo después de que sobreviniera la muerte de Alejandro Pietri antes de la culminación de la casa (un año después de su muerte)
Esta y otras variables de tipo “causal” fueron llevando el desarrollo de la casa mágica (antes y después) por derroteros inimaginables; los planos eran presentados pero el gusto inflamable de nuestro arquitecto s e dejaba llevar por la libertad creativa aumentada por la “excesivas” libertades que le daba su sobrino. Los planos eran constantemente cambiados y adaptados a soluciones tecnológicas imprevistas o pensadas en el momento, los artesanos se contagiaban de esa magia dejando volar su imaginación en los muros y sus ornamentos. Sin embargo el ojo de la racionalidad seguía atento el desarrollo de la cúpula, las habitaciones y el garaje, las geometrías propuestas eran disímiles más no incompatibles, como si el arquitecto estuviese superponiéndolas unas sobres otras hasta lograr un efecto ilusorio del conjunto.
Todas estas rarezas, tanto en el proceso de diseño como en la construcción, me hace reflexionar acerca de la originalidad de algunas construcciones basadas en una imagen ensoñadora de la realidad (en este caso lo islámico), esa “escogencia conciente” y “asumidas como un compromiso que debe darle un carácter a la obra” es lo que yo llamaría una ubicación espacio-tiempo mas allá de las fronteras del clima y el lugar. “No se renuncia, se propone”
En definitiva, esta casa es un claro ejemplo de no seguir la moda, ni los convencionalismos, arriesgándose por caminos desconocidos para lograr su propia imagen. En un mundo donde las imágenes han perdido su sentido, esta casa es un icono del camino correcto…
Decálogo del perfecto cuentista
Escrito por: Horacio Quiroga
I
Cree en un maestro —Poe, Maupassant, Kipling, Chejov— como en Dios mismo.
II
Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo.
III
Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia.
IV
Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón.
V
No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra adónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas.
VI
Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia: "Desde el río soplaba el viento frío", no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes.
VII
No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay que hallarlo.
VIII
Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea.
IX
No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir, y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino.
X
No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento.
Diciembre 28, 2005
Una gran poetisa...

Ser poeta
Escrito por: Florbela Espanca
Ser poeta é ser mais alto, é ser maior
Do que os homens! Morder como quem beija!
É ser mendigo e dar como quem seja
Rei do Reino de Aquém e de Além Dor!
É ter de mil desejos o esplendor
E não saber sequer que se deseja!
É ter cá dentro um astro que flameja,
É ter garras e asas de condor!
É ter fome, é ter sede de Infinito!
Por elmo, as manhãs de oiro e de cetim...
É condensar o mundo num só grito!
E é amar-te, assim, perdidamente...
É seres alma, e sangue, e vida em mim
E dizê-lo cantando a toda a gente!
Ella es tan espesa
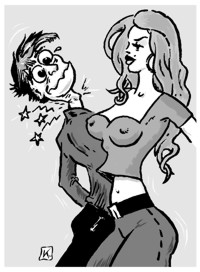
Letra y Musica: Lounge Service Depot
Ella es como un barril de gasoil,
de gasoil…
Ella es tan sensual,
tan sin sabor
Tú sabes quien soy
Ella es como un patín,
pero lleno de jabón…
Ella es tan sutil,
tan sin color
Tú sabes quien soy
Yo se que no te comprenden,
yo se que nadie te quiere
Pero yo te quiero como el aceite
que se derrama en una taza de peltre, yeah
Ella es como un tambor,
lleno de puro atole…
Tú eres mi sol,
tú eres mi ron superior,
Lo sabes bien…
Ella es toda mi ilusión,
coño pero que pelazon…
Tu eres mi son,
bien lo sabe Thor,
Verga que dolor, baby
Tú sabes que pocos te entienden,
tú sabes que nada te detiene
Pero yo sigo esperando
tu martillazo en mi mente
Ella es como un trabón,
pero de puro aerosol…
Un extintor de mi pasión,
de mi loca sumisión
Ella es como un jarrón
pero lleno de pinesol…
Creo que soy un guevon,
un triste perdedor,
Ella todo se lo llevo, yeah